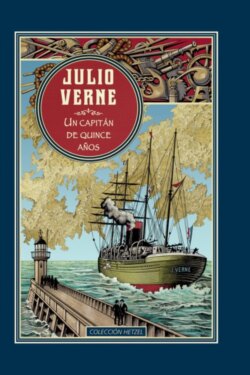Читать книгу Un capitán de quince años - Julio Verne - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI UNA BALLENA A LA VISTA
ОглавлениеComo es natural, este singular suceso fue más de una vez objeto de las conversaciones entre la señora Weldon, el capitán Hull y el joven grumete en la popa del Pilgrim. Este último, particularmente, sentía una desconfianza instintiva hacia Negoro, cuya conducta, sin embargo, no merecía ninguna censura.
A proa se hablaba también de lo mismo, pero las consecuencias que se sacaban no eran idénticas. Allí, entre la tripulación, Dingo pasaba simplemente por ser un perro que sabía leer, y aun tal vez escribir mejor que un marinero de a bordo. En cuanto a hablar, si no lo hacía, sería porque probablemente tendría razones para guardar silencio.
—Pero el mejor día —dijo el timonel Bolton—, vendrá este perro a preguntarnos a dónde llevamos la proa, si el viento es oeste-noroeste medio cuarto al norte, y habrá que responderle.
—Hay animales que hablan —replicó otro marinero—, los periquitos y los loros. Pues bien, ¿por qué un perro no ha de hacer lo mismo si quiere? Más difícil es hablar con un pico que con una boca.
—Sin duda —respondió el contramaestre Howik—, sólo que esto no se ha visto nunca.
Cómo se hubieran admirado estas buenas gentes si se les hubiera dicho que, al contrario, esto se ha visto ya y que hubo cierto sabio danés que poseía un perro que pronunciaba distintamente una veintena de palabras. Pero de esto a que el animal entendiese lo que lo que decía, había un abismo. Evidentemente, este perro, cuya glotis estaba organizada de tal modo que podía emitir sonidos regulares, no daba más sen-
No hay que creer que sólo los perros tengan el privilegio de ser inteligentes.
tido a sus palabras que el que dan a las suyas los loros y los grajos. La frase entre estos animales no es otra cosa que una especie de canto o de gritos hablados tomados de una lengua extraña cuya significación no tienen.
De cualquier modo, Dingo había llegado de ser el héroe de a bordo, de lo cual no se prevalía para mostrarse orgulloso.
Muchas veces, el capitán Hull repetía el experimento. Colocaba delante de Dingo los cubos de madera del alfabeto, e invariablemente, sin dudar y sin equivocarse, el singular animal escogía entre todas las dos letras S. y V., mientras que las demás nunca le llamaron la atención.
En cuanto al primo Benedicto, este experimento, que muchas veces fue repetido delante de él, nunca llegó a interesarle.
Un día, sin embargo, se dignó decir:
—No hay que creer que sólo los perros tengan el privilegio de ser inteligentes de esta manera. Otros animales les igualan sin más que seguir su instinto. Los ratones, por ejemplo, que abandonan los buques próximos a zozobrar; los castores, que saben prever la crecida de las aguas y aumentan la altura de sus diques. Los caballos de Nicomedes de Scanderberg y de Oppion, cuyo dolor fue tal que murieron cuando murieron sus amos. Los asnos, tan notables por su memoria, y tantos otros animales, en fin, que han sido el honor de la animalidad; ¿no habéis visto esas aves maravillosamente educadas que escriben sin equivocarse las palabras que les dictan sus profesores; las cacatúas, que cuentan tan bien como un calculador de la sección de longitudes, el número de personas presentes en una sala? ¿No ha existido un loro por el cual pagaron cien escudos de oro, que recitaba sin equivocarse en una palabra, al cardenal su amo, todo el Símbolo de los Apóstoles? Por último, el legítimo orgullo de un entomólogo, no debe llegar a su colmo cuando ve a simples insectos dar pruebas de una inteligencia superior, y afirmar elocuentemente el axioma:
In minimis maximus Deus.
Esas hormigas que se parecen a los ediles de las grandes ciudades; esos arginorséticos acuáticos, que fabrican campanas de buzos, sin haber aprendido nunca mecánica; esas pulgas que tiran de carruajes como verdaderos caballos, que hacen el ejercicio tan bien como los fusileros, que tiran con el cañón mejor que los artilleros con título de West-Point. No, este Dingo no merece tantos elogios, pues si está tan fuerte en el alfabeto, es porque indudablemente pertenece a una especie de mastines, aún no clasificada por la ciencia zoológica, el canis alphabeticus de Nueva Zelanda.
A pesar de estos y otros discursos del envidioso entomólogo, Dingo no perdió nada en la estimación pública y continuó siendo tratado como un fenómeno en las conversaciones de proa.
Es probable, sin embargo, que Negoro no participase del entusiasmo de a bordo respecto al animal, acaso le encontraba demasiado inteligente. Pero sea de ello lo que fuere, el perro continuó mostrando la misma animosidad al cocinero, el cual le hubiera sin duda jugado alguna mala pasada a no haber sido porque el animal tenía trazas de saber defenderse bien, y además porque estaba protegido por las simpatías de toda la tripulación.
Negoro evitaba por consiguiente cuanto podía encontrarse en presencia de Dingo; pero Dick Sand no había dejado de observar que desde el incidente de las dos letras, la antipatía recíproca del hombre y del perro se había aumentado. Esto era verdaderamente inexplicable.
El 10 de febrero el viento del nordeste, que hasta entonces era el que había sucedido siempre a las largas y desesperadas clamas durante las cuales el Pilgrim se quedaba inmóvil, empezó a amainar sensiblemente. El capitán Hull tuvo la esperanza de que iba a producirse un cambio en la dirección de las corrientes atmosféricas. Tal vez el bergantín goleta podría marchar al impulso de sus velas. Sólo hacía diecinueve días que habían salido del puerto de Auckland. El retraso no era aún muy considerable, y con un viento de través el Pilgrim, con su buen velamen, fácilmente debía recobrar el tiempo perdido. Pero aún había que esperar algunos días antes de que las brisas del oeste soplaran convenientemente.
Esta parte del Pacífico continuaba desierta. No se veía por estos parajes ningún barco; era una latitud verdaderamente abandonada por los navegantes; los balleneros de los mares australes todavía no se disponían a pasar el trópico. El Pilgrim, al que circunstancias particulares habían obligado a dejar los caladeros de pesca antes de concluir la temporada, no debía esperar cruzarse con ningún buque que llevara su mismo destino.
En cuanto a los vapores transpacíficos, ya lo hemos dicho, no frecuentan jamás un paralelo tan elevado en sus travesías entre Australia y el continente americano.
Sin embargo, por lo mismo que la mar está desierta, no hay que renunciar a observarla hasta en los últimos límites del horizonte. Por monótona que pueda parecer a los caracteres de los observadores, es infinitamente variada para los que la saben comprender. Sus más insensibles cambios encantan a las imaginaciones que sienten la poesía del océano. Una yerba marina que flota ondulando, una rama de sargazos cuya ligera estela surca la superficie de las aguas, un resto de tabla cuya historia se quisiera adivinar, bastan para ocupar la imaginación. Ante este infinito, el espíritu no se detiene por nada, y la imaginación tiene campo libre. Cada una de esas moléculas de agua que a consecuencia de la evaporación se cambian continuamente entre el mar y el cielo, encierra acaso el secreto de una gran catástrofe. Hay que envidiar por tanto aquellos cuyo pensamiento íntimo sabe interrogar los misterios del océano, aquellos genios que se elevan desde su movible superficie hasta las alturas del cielo.
Por lo demás, la vida se manifiesta siempre tanto encima como debajo de los mares. Los pasajeros del Pilgrim podían ver cebarse en la persecución de los pececillos las bandas de esas aves que huyen del duro invierno de los climas polares. Y más de una vez Dick Sand dio pruebas de su maravillosa destreza en manejar el fusil o la pistola matando alguno de esos rápidos volátiles, en cuyo ejercicio, como en otros, le había adiestrado el señor Weldon.
Unas veces mataba petreles blancos, otras petreles cuyas alas estaban festoneadas por una raya amarilla; algunas veces también pasaban bandadas de tableros, otras de pájaros bobos cuya marcha hacia tierra es a la vez tan pesada y tan ridícula. El capitán Hull hacía observar, sin embargo, que estas aves se sirven de sus muñones como verdaderas aletas y pueden desafiar a nadar a los peces más veloces, hasta tal punto que los marinos lo han confundido algunas veces con los atunes.
En lo alto se cernía en el aire agitando sus grandes alas de diez pies de envergadura, el gigantesco albatros, y descendía enseguida para ponerse sobre la superficie de las aguas, que registraba a picotazos para buscar en ellas su alimento.
Todas esas escenas constituían un espectáculo variado que sólo pueden encontrar monótono aquellos caracteres cerrados a los encantos de la naturaleza.
La señora Weldon se paseaba ese mismo día por la popa del Pilgrim, cuando un fenómeno bastante curioso llamó su atención; las aguas del mar se habían cubierto repentinamente de un matiz rojizo. Hubiérase podido creer que acaban de teñirse de sangre, y este tinte inexplicable se extendía tan lejos como la vista podía abarcar.
Dick Sand estaba en aquel momento con Jack cerca de la señora Weldon.
Dick Sand dio pruebas de su maravillosa destreza en manejar el fusil.
—Dick —dijo ésta al grumete—, ¿ves qué extraño color han tomado las aguas del Pacífico? ¿Será acaso debido a la presencia de alguna yerba marina?
—No, señora Weldon —replicó Dick Sand—, ese color lo producen millones de millones de pequeños crustáceos que ordinariamente sirven de alimento a los grandes mamíferos. Los pescadores llaman a esto, no sin razón, manjar de ballenas.
—¡Crustáceos! —dijo la señora Weldon—, pero si son tan pequeños que casi se les puede llamar insectos de mar. El primo Benedicto se alegraría mucho de formar con ellos una colección.
Y llamándolo, gritó:
—¡Primo Benedicto!
El primo Benedicto apareció saliendo de la chupeta casi al mismo tiempo que el capitán Hull.
—Primo Benedicto —dijo la señora Weldon—, mira ese inmenso banco rojizo que se extiende hasta perderse de vista.
—Ése es —dijo el capitán Hull— el manjar de ballenas. Señor Benedicto, magnífica ocasión para estudiar este curioso género de crustáceos.
—¡Pche! —dijo el entomólogo.
—¿Cómo pche? —exclamó el capitán—. No tiene derecho a mostrar tal indiferencia. Esos crustáceos pertenecen a una de las seis clases de los articulados, si no me engaño, y como tales...
—¡Pche! —volvió a decir el primo Benedicto sacudiendo la cabeza.
—Le encuentro bastante desdeñoso para ser entomólogo.
—Entomólogo, sea —respondió el primo Benedicto—, pero especialmente hexapodista, capitán Hull, no debe olvidarlo.
—En todo caso —respondió el capitán Hull—, pase que no le interesen estos crustáceos, pero otra cosa sería si poseyera un estómago de ballena. ¡Qué regalo entonces! Vea, señora Weldon, cuando los balleneros durante la temporada de pesca, llegamos a ver un banco de estos crustáceos, ni aun tiempo tenemos para preparar nuestros arpones y sedales. Estamos ciertos de que la pesca no está lejos.
—¿Y es posible que animales tan pequeños puedan alimentar a otros tan grandes? —dijo Jack.
—Ah, niño mío —replicó el capitán Hull—, los granitos de sémola, la harina, el polvo de otras féculas, ¿no hacen una buena sopa? Sí; y la naturaleza ha querido que así fuera. Cuando una ballena flota en medio de estas aguas rojas tiene servida la sopa, no tiene más que abrir su inmensa boca y millares de millones de crustáceos penetran por ella, las numerosas ballenas de su barba con las que tiene cubierto el paladar, se extienden como las redes en la casa de los pescadores, de modo que no pueda salir ninguno, y la masa de crustáceos va a hundirse en el estómago de la ballena lo mismo que tú engulles la sopa cuando comes.
—Crea, Jack —observó Dick Sand—, que la señora ballena no pierde el tiempo en mondar uno a uno los crustáceos como usted monda los langostinos.
—Debo añadir —dijo el capitán Hull—, que cuando el enorme glotón está ocupado de esta suerte, es precisamente cuando se puede más fácilmente acercar a él sin excitar su desconfianza. Es, pues, el momento favorable para que el arponero le ataque con éxito.
En aquel momento, y como para dar la razón al capitán Hull, se oyó la voz del serviola de proa que gritaba:
—Una ballena por la proa a babor.
El capitán Hull se irguió.
—Una ballena —gritó.
E impulsado por su instinto de pescador, se lanzó al castillo del Pilgrim.
La señora Weldon, Jack, Dick Sand y hasta el primo Benedicto le siguieron inmediatamente.
En efecto, a cuatro millas en la dirección del viento se veía una especie de hervidero que indicaba que un gran mamífero marino se movía en medio de las aguas rojas. Los balleneros no podían equivocarse.
Pero la distancia era aún demasiado considerable para que fuera posible reconocer la especie a que pertenecía este mamífero, pues las especies son muy distintas.
¿Era una de esas ballenas francas buscadas particularmente por los pescadores de los mares del Norte? Estos cetáceos, a los que falta la aleta dorsal pero cuya piel está cubierta por una espesa capa de grasa, pueden alcanzar una longitud de ochenta pies, aun cuando las del tamaño mediano no pasan de sesenta, y uno solo de estos monstruos basta para llenar hasta cien barriles de aceite.
¿Era, por el contrario, un hump-back perteneciente a la especie de los balenópteros, nombre cuya terminación debía valerle la estimación del entomólogo? ¿Poseía aletas dorsales, blancas y tan largas como la mitad del cuerpo, de esas que se parecen a un par de alas y le dan el aspecto de una ballena volante?
¿No era lo que tenían a la vista más verosímilmente un fin-back, mamífero conocido también con el nombre de yubarta, provisto de una aleta dorsal y cuya longitud puede igualar a la de la ballena franca?
El capitán Hull y su tripulación no podían determinarlo todavía fijamente, pero miraban al animal con más avidez que admiración.
Si es verdad que un relojero no puede estar en un salón ante un péndulo sin sentir cierto irresistible deseo de darle cuerda, ¡cuánto mayor debía ser el imperioso deseo de los balleneros ante una ballena, por apoderarse de ella! Los que se dedican a la caza mayor se dice que son más fogosos que los que se dedican a la caza menor. Luego, cuanto mayor es el animal, más excita la codicia. ¿Cuánta no deben sentir los cazadores de elefantes y los pescadores de ballenas? Y además hay que tener en cuenta la contrariedad que experimentaba toda la tripulación del Pilgrim por volver con un cargamento incompleto.
Entre tanto, el capitán Hull trataba de reconocer el animal que había sido señalado a lo lejos. Aún no era muy visible a esta distancia; sin embargo, la vista ejercitada de un ballenero no podía engañarse en ciertos detalles más fáciles de conocer a distancia.
En efecto, el surtidor, es decir, esa columna de vapor de agua que la ballena arroja por sus narices, debía llamar la atención del capitán Hull y hacérsela fijar en la especie a que aquel cetáceo pertenecía.
—No es ésa una ballena franca —dijo—; su surtidor, si lo fuera, se elevaría más y tendría un volumen menos considerable. Por otra parte, si el ruido que hace el surtidor al vaciarse pudiera compararse al ruido lejano de un cañón, podría creerse que esta ballena pertenecía a la especie de los hump-backs, pero no hay nada de eso, y prestando oído se puede asegurar que ese ruido es de una naturaleza muy diferente.
—¿Cuál es tu opinión respecto a esto, Dick? —preguntó el capitán Hull volviéndose hacia el grumete
—Creo, capitán —respondió Dick Sand—, que tenemos que habérnoslas con una yubarta. Vea si no cómo sus tubos arrojan violentamente al aire esa columna líquida. ¿No le parece también que tengo razón y que su surtidor contiene más agua que vapor condensado? Y si no me engaño es una particularidad especial de la yubarta.
—En efecto, Dick —respondió el capitán Hull—, lo que flota sobre las aguas rojas, ya no hay duda posible, es una yubarta.
—Magnífico —exclamó Jack.
—Sí, hijo mío. ¡Y cuando se piensa que ese gran animal está ahí dispuesto a almorzar y que no recela de que los balleneros la observen!
—Me atrevería a afirmar que es una yubarta de gran tamaño —observó Dick Sand.
—Seguro —respondió el capitán Hull, que poco a poco se iba animando—; yo no le doy menos de setenta pies de longitud.
—Bueno —añadió el contramaestre—, bastaría con media docena de ballenas de ese tamaño para llenar un buque tan grande como el nuestro.
—Sí, bastaría —replicó el capitán Hull, que en aquel momento se subía al bauprés a fin de ver mejor.
—Y con ésta —añadió el contramaestre—, embarcaremos en algunas horas la mitad de los doscientos barriles de aceite que aún nos faltan.
—Sí... en efecto... sí —murmuró el capitán Hull.
—Es verdad —replicó Dick Sand—, pero algunas veces es una ruda tarea el atacar estas enormes yubartas.
—Muy ruda, muy ruda —replicó el capitán Hull—; estos ballenópteros tienen unas colas formidables con las que no es fácil aproximarse sin precaución. La más sólida piragua no resistiría a un coletazo bien aplicado, pero en cambio el provecho que se saca de ellos, compensa el trabajo que se tiene de cogerlos.
—Bah —dijo uno de los marineros—, de todos modos una hermosa yubarta es una buena captura.
—Y productiva —respondió otro.
—Lástima sería no saludarle a su paso.
Era evidente que aquellos bravos marinos se animaban al contemplar la ballena, que suponía todo un cargamento de barriles de aceite que flotaba a su alcance. Sin duda alguna que al oírles se hubiera creído que no había que hacer más que colocar estos barriles en la bodega del Pilgrim para completar el cargamento.
Algunos de los marineros, subidos en los obenques de mesana, lanzaban gritos de codicia. El capitán Hull, que permanecía en silencio, se roía las uñas. Tenía delante un irresistible imán que atraía al Pilgrim y a toda la tripulación.
—Mamá, mamá —exclamó entonces Jack—, quisiera tener la ballena para ver cómo está hecha.
—Ah, ¿conque quieres esa ballena, hijo mío?
—¿Y por qué no se la hemos de dar, amigos míos? —replicó el capitán Hull— cediendo al fin a su secreto deseo.
—Ah, ¿conque quieres esa ballena, hijo mío?
—No tenemos pescadores de refuerzo, es verdad, pero nosotros solos nos bastamos.
—Sí, sí —exclamaron los marineros a una voz.
—No será la primera ocasión en que yo haya hecho el oficio de arponero —añadió el capitán Hull—, y ahora veréis si aún sé lanzar el arpón.
—Hurra, hurra, hurra —respondió la tripulación.