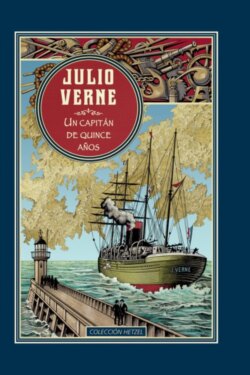Читать книгу Un capitán de quince años - Julio Verne - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRIMERA PARTE I EL BERGANTÍN GOLETA PILGRIM
ОглавлениеEl 2 de febrero de 1873, el bergantín Pilgrim se encontraba entre los 43º 57’ de latitud sur y los 165º 19’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich.
Este barco de cuatrocientas toneladas, armado en San Francisco para la pesca de altura en los mares australes, pertenecía a James W. Weldon, rico armador de California, que desde hacía muchos años había confiado su mando al capitán Hull.
El Pilgrim era uno de los buques más pequeños, pero de los mejores de la flotilla que James W. Weldon enviaba todas las estaciones, unas veces al otro lado del estrecho de Bering, hasta los mares boreales, otras a Tasmania o al cabo de Hornos, hasta el océano Antártico. Era muy marinero. Su aparejo, muy manejable, le permitía aventurarse, con muy pocos hombres, hasta los bancos de hielo del hemisferio austral. El capitán Hull sabía desenvolverse en medio de estos hielos que durante el estío derivan hasta Nueva Zelanda o hasta el cabo de Buena Esperanza, en una latitud más baja que la que alcanzan en los mares septentrionales. Es verdad que no se trataba en aquellos mares sino de témpanos de no muy grandes dimensiones, erosionados por los choques, debilitados por las aguas templadas, y de los cuales la mayor parte van a fundirse al Pacífico o al Atlántico.
Bajo las órdenes del capitán Hull, buen marino, y también uno de los hábiles arponeros de la flotilla, estaba una tripulación compuesta de cinco marineros y un grumete. Para la pesca de la ballena, que exige un personal muy numeroso, eran pocos. Se necesita mucha gente, tanto para las maniobras de las embarcaciones de ataque, como para el descuartizamiento de la pesca capturada. Pero, a ejemplo de otros armadores, James W. Weldon encontraba más económico no embarcar en San Francisco más que el número de marineros necesario para tripular la embarcación. En Nueva Zelanda no faltan arponeros de todas las nacionalidades, desertores o de otra clase, que buscan ser contratados para la estación, y que hacen perfectamente el oficio de pescadores. Concluida la temporada de pesca, se les paga, se les desembarca y ellos esperan a que los balleneros del año siguiente vengan a reclamar sus servicios. De esta forma se ocupa mejor a los marineros disponibles, y se saca más provecho de su cooperación.
Así había sucedido a bordo del Pilgrim. El bergantín goleta acababa de terminar su temporada de pesca en el límite del círculo polar antártico; pero no había llenado sus barriles de aceite, de barbas en bruto, ni cortadas. En esta época la pesca ya era difícil. Los cetáceos, perseguidos con exceso, eran muy escasos. La ballena franca, que llamada Nord-Caper en el océano boreal, y Sulpher-Boltone en los mares del Sur, tendía a desaparecer. Los pescadores tenían que contentarse con coger el fin-back o jubarta, gigantesco mamífero al cual no se puede atacar sin correr un gran riesgo.
Esto era lo que había hecho el capitán Hull durante esta campaña, pero se prometía en su próximo viaje subir más alto en latitud y, su era necesario, ir hasta dar vista a las tierras de Clarie y Adelia, cuyo descubrimiento es disputado por el americano Wilkes, pero que en realidad pertenece al ilustre comandante del Astrolabe y de la Zetée, o sea al francés Dumont de Urville.
En una palabra, la temporada de pesca no había sido muy feliz para el Pilgrim. A principios de enero, es decir, hacia la mitad del verano austral, el capitán Hull se había visto obligado a abandonar los caladeros de pesca, aunque no era aún la época de regresar los balleneros. Su tripulación de refuerzo, conjunto de gente perdida, le buscó pretextos, como suele decirse, y tuvo que pensar en separarse de ellos.
El Pilgrim puso proa al noroeste hacia tierras de Nueva Zelanda, que avistó el 15 de enero. Llegó a Waitemata, puerto de Auckland, situado en el fondo del golfo de Chouraki, en la costa este de la isla del Norte, y desembarcó los pescadores que había contratado para la temporada de pesca.
La tripulación no estaba contenta. Faltaban para completar el cargamento del Pilgrim, lo menos doscientos barriles de aceite. Nunca habían hecho tan mala pesca. El capitán Hull regresaba visiblemente contrariado como un cazador afamado que por primera vez vuelve sin caza, o poco menos. Su amor propio, muy afectado, estaba en juego, y no perdonaba a los vagabundos, cuya insubordinación había comprometido los resultados de su campaña.
En vano trató de reclutar una nueva tripulación de pesca en Auckland; todos los marineros disponibles estaban embarcados en los demás buques balleneros. Fue necesario renunciar a la esperanza de completar el cargamento del Pilgrim, y el capitán Hull se disponía a dejar definitivamente Auckland, cuando le hicieron una petición de pasaje a que no podía negarse a admitir.
La señora Weldon, esposa del armador del Pilgrim, su hijo Jack, niño de cinco años, y un pariente de ellos a quien llamaban el primo Benedicto, estaban en Auckland. James W. Weldon, cuyas operaciones comerciales le obligaban a visitar algunas veces Nueva Zelanda, había llevado a los tres pensando volverlos pronto a San Francisco.
Pero en el momento en que toda la familia iba a partir, el pequeño Jack cayó gravemente enfermo, y su padre, reclamado imperiosamente por los negocios, tuvo que salir de Auckland, dejando a su mujer, su hijo y al primo Benedicto.
Habían pasado tres meses de larga separación, sumamente sensible para la señora Weldon. Entre tanto, su hijo se restableció y estaban ya en disposición de marchar, cuando avisaron la llegada del Pilgrim.
Ahora bien, para volver a San Francisco en esta época, la señora Weldon necesitaba ir a Australia a encontrar uno de los buques de la Compañía transoceánica del «Golden Age» que hacen el servicio entre Melbourne y el istmo de Panamá por Papeiti. Después, y una vez ya en Panamá, tendrían que esperar la salida del vapor americano, que establece una comunicación regular entre el istmo y California. De todo esto resultaban demoras, trasbordos, siempre molestos y desagradables para una mujer y un niño. Cuando pensaban en todo esto, el Pilgrim entró de arribada en Auckland. La señora Weldon no dudó ya y pidió al capitán Hull que los recibiese abordo, para llevarlos a San Francisco, a ella, a su hijo, el primo Benedicto y una vieja negra que la servía desde su infancia, y que se llamaba Nan. ¡Tres mil leguas marinas de navegación en su barco de vela! ¡Es verdad que el barco del capitán Hull estaba excelentemente servido y la estación era la mejor a ambos lados del Ecuador! El capitán Hull aceptó, y en breve puso su cámara a disposición de su pasajera. Quería que durante la travesía, que podría durar de cuarenta a cincuenta días, la señora Weldon estuviese instalada todo lo cómodamente que fuera posible a bordo del ballenero.
Había, pues, ciertas ventajas para la señora Weldon en hacer la travesía en estas condiciones. El único inconveniente que tenía era que habría que prolongar la travesía, por la circunstancia de que el Pilgrim debía ir a descargar a Valparaíso, en Chile. Una vez hecho esto, ya no habría más que subir a lo largo de la costa americana, con buenos vientos de tierra que hacen estos parajes muy agradables.
Por lo demás, la señora Weldon era una mujer valiente, a quien la mar no espantaba. De treinta años de edad a la sazón, de salud robusta, acostumbrada a los viajes por mar por haber participado con su marido de las fatigas de muchas travesías, no temía las vicisitudes del viaje a bordo de un buque de tan mediano tonelaje. Sabía que el capitán Hull era un excelente marino, en quien James W. Weldon tenía toda su confianza, y que el Pilgrim era un barco sólido, muy marinero, y muy acreditado entre los que componían la flotilla de balleneros americanos. Se presentó la ocasión: era preciso aprovecharla, y la señora Weldon la aprovechó.
El primo Benedicto, por supuesto, debía acompañarla.
Este primo era un buen hombre de unos cincuenta años aproximadamente. Pero a pesar de su edad, no hubiera sido prudente dejarle salir solo. Largo más que alto, estrecho más que delgado, de cara huesuda y enorme cráneo muy pelado, se reconocía en toda su interminable persona uno de esos dignos sabios de anteojos de oro, seres inofensivos y buenos, destinados a ser toda su vida niños grandes, y a morir muy viejos, como los centenarios que morían en lactancia. El primo Benedicto, que así se le llamaba invariablemente, aun fuera de la familia, era una de esas excelentes personas que tienen trazas de haber nacido primos de todo el mundo; el primo Benedicto, siempre mortificado con sus largos brazos y sus largas piernas, habría sido absolutamente incapaz de salir por sí solo de cualquier compromiso, aun en las circunstancias más ordinarias de la vida. No era molesto, no, sino embarazoso para los demás y para sí mismo.
Por lo demás, vivía fácilmente acomodándose a todo, olvidándose hasta de comer y beber si no le llevaban comida o bebida, insensible al frío como al calor y más parecía pertenecer al reino vegetal que al animal. Era como un árbol inútil, sin frutos y casi sin hojas, incapaz de alimentar ni de dar sombra a nadie; pero con un buen corazón.
Tal era el primo Benedicto. De buena gana hubiera hecho muchos servicios a las personas si, como diría Prudhomme, hubiera sido capaz de prestarlos.
Se le quería por su misma debilidad. La señora Weldon le miraba como hijo, como el hermano mayor de su Jack.
Conviene añadir que el primo Benedicto no estaba, sin embargo, ocioso; era, por el contrario, muy trabajador. Su única pasión, la historia natural, le absorbía todo el tiempo.
Decir «historia natural», es decir demasiado.
Se sabe que las diversas partes de que se compone esta ciencia son la zoología, la botánica, la mineralogía y la geología.
Ahora bien; el primo Benedicto no era en ningún grado ni botánico, ni mineralogista, ni geólogo.
¿Era, pues, un zoólogo en la completa acepción de la palabra; algo como una especie de Cuvier del Nuevo Mundo, que descomponía el animal por medio del análisis, o lo recomponía por medio de la síntesis, uno de esos profundos conocedores versados en el estudio de los cuatro tipos a que la ciencia moderna ha reducido toda la animalidad, vertebrados, moluscos, articulados y zoófitos? De estas cuatro especies, el sencillo, pero estudioso sabio, ¿había observado las diversas clases y escudriñado los órdenes, las familias, las tribus, los géneros, las especies, las variedades que las distinguen?
¿Se había dedicado al estudio de los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles y peces? No.
¿Eran los moluscos, desde cefalópodos hasta los briozoarios, los que tenían su preferencia, y la malacología ya no tenía secretos para él?
Nada de eso.
¿Eran con los zoófitos, equinodermos, cacalefos, pólipos, entozoarios, espongiarios e infusorios con los que había consumido largo tiempo el aceite de su lámpara de estudio?
Tampoco eran los zoófitos, es necesario confesarlo.
Pero como no queda por citar más que una división de zoología, la de los articulados, claro es que sobre esta división se había ejercitado la pasión única del primo Benedicto.
Sí, y aun conviene precisarla.
El orden de los articulados se compone de seis clases: insectos, miriápodos, arácnidos, crustáceos, cirrópodos y anélidos.
Ahora bien, científicamente hablando, el primo Benedicto no habría podido distinguir una lombriz de una sanguijuela medicinal, un pica-pie de una bellota marina, una araña doméstica de un falso escorpión, un langostino de una ranina, un yules de una escolopendra.
Pero entonces, ¿qué era el primo Benedicto?
Un simple entomólogo y nada más.
Se contestará sin duda a esto que, en su acepción etimológica, la entomología es la parte de las ciencias naturales que comprende todos los articulados. Es verdad desde un punto de vista general; pero la costumbre ha establecido que a esta voz se la dé un sentido más restringido. No se aplica por consiguiente sino al estudio propiamente dicho de los insectos es decir: «a todos los animales articulados cuyo cuerpo, compuesto de anillos dispuestos uno después de otro, forma tres segmentos distintos, que poseen tres pares de patas, lo que les ha valido el nombre de hexápodos».
Y como el primo Benedicto se había concretado al estudio de los articulados de esta clase, no era más que un simple entomólogo.
¡Pero no hay que equivocarse! En esta clase de insectos se cuentan por lo menos diez órdenes: 1) ortópteros, 2) neurópteros, 3) himenópteros, 4) lepidópteros, 5) hemípteros, 6) coleópteros, 7) dípteros, 8) ripípteros, 9) parásitos, y 10) tisanuros.
1. Tipos: langostas, grillos, etc.
2. Tipos: hormiga-león, libélulas.
3. Tipos: abejas, avispas, hormigas.
4. Tipos: mariposas.
5. Tipos: cigarras, pulgones, pulgas, etc.
6. Tipos: saltones, gusanos de luz, etc.
7. Tipos: mosquitos, moscas.
8. Tipos: estílopes.
9. Tipos: ácaros, etc.
10. Tipos: lepismas, poduros.
Pues bien, como en algunos de estos órdenes, por ejemplo en el de los coleópteros, en el que se han clasificado treinta mil especies y setenta mil en el de los dípteros, no faltan ejemplares que estudiar, habrá de convenirse en que hay bastante con ellos para ocupar a un hombre solo.
Así toda la vida del primo Benedicto había sido entera y únicamente dedicada a la entomología.
A esta ciencia dedicaba todas sus horas, todas sin excepción, aun las del sueño, pues invariablemente soñaba con los hexápodos. No podría contarse el número de alfileres que llevaba clavados en las mangas y en el cuello de su frac, en el fondo de su sombrero y hasta en los ribetes del chaleco. Cuando el primo Benedicto volvía de algún paseo científico, su precioso sombrero de campo, particularmente, no era más que una caja de historia natural, de tal modo lo traía erizado interior y exteriormente de insectos atravesados.
Concluiremos con este ente original diciendo que su pasión entomológica le había llevado a acompañar a la familia Weldon a Nueva Zelanda. Allí su colección se había enriquecido con algunos ejemplares raros y se comprenderá que tuviese prisa por llegar a clasificarlos en los casilleros de su gabinete de San Francisco.
Y puesto que la señora Weldon y su hijo volvían a América con el Pilgrim, nada más natural que el primo Benedicto les acompañase durante esta travesía.
Pero la señora Weldon sabía que no debía contar con él jamás, si llegaba a encontrase en una situación crítica. Por fortuna, no se trataba sino de un viaje fácil de realizar durante la buena estación y en un barco cuyo capitán merecía toda su confianza. Durante los tres días de escala del Pilgrim en Waitemala, la señora Weldon hizo sus preparativos con gran prisa, porque no quería retardar la salida del bergantín goleta. Los criados indígenas que la habían servido en su casa en Auckland, fueron despedidos y el 22 de enero se embarcó en el Pilgrim llevando consigo a su hijo, el primo Benedicto y Nan, la vieja negra.
El primo Benedicto llevaba en una caja especial toda su colección de insectos. En esta colección figuraban, entre otros, algunas muestras de los nuevos estafilinos, especie de coleópteros carnívoros que tienen los ojos situados encima de la cabeza y que hasta entonces se había creído que eran propios de Nueva Caledonia. Le habían recomendado cierta araña venenosa, el «katipo» de los maoríes, cuya picadura es casi siempre mortal para los indígenas. Pero una araña no pertenece al orden de los insectos propiamente dichos, tiene su lugar entre los arácnidos, y por consiguiente no tenía precio a los ojos del primo Benedicto. Así pues, la había despreciado y la mejor joya de su colección era un notable estafilino neozelandés.
Por supuesto que el primo Benedicto pagó una fuerte suma por asegurar su cargamento, que le parecía aún más precioso que toda la carga de aceite y barbas de banana acumuladas en la bodega del Pilgrim.
En el momento de aparejar, cuando la señora Weldon y sus compañeros de viaje se encontraron sobre la cubierta del bergantín goleta el capitán Hull se aproximó a su pasajera y le dijo:
A esta ciencia dedicaba todas sus horas.
—Señora Weldon, quede sentado que si toma pasaje a bordo del Pilgrim, lo hace bajo su propia responsabilidad.
—¿Por qué me hace esta observación, señor Hull? —preguntó la señora Weldon.
—Porque no he recibido órdenes de su esposo para recibirla a bordo, y por más que yo haga, un bergantín goleta no puede ofrecerle las garantías de buena travesía que ofrecen los buques especialmente destinados al transporte de viajeros.
El 22 de enero se embarcó en el Pilgrim llevando consigo a su hijo.
—Si mi marido estuviese aquí —respondió la señora Weldon—, ¿piensa, capitán Hull, que dudaría en embarcarse en el Pilgrim con su mujer y su hijo?
—No, señora Weldon, no dudaría —dijo el capitán Hull—, como tampoco dudaría yo en su caso. El Pilgrim es un buen barco, después de todo, aun cuando no haya hecho más que una triste campaña de pesca, estoy seguro de él tanto como un marino puede estarlo del buque que manda desde hace muchos años. Lo que le he dicho, señora Weldon, ha sido para poner a cubierto mi responsabilidad y para repetirle que no encontrará a bordo las comodidades a que está acostumbrada.
—Pues si no es más que cuestión de comodidad —respondió la señora Weldon—, eso no me preocupa. No soy de esas pasajeras difíciles de contentar que se quejan constantemente de la estrechez de los camarotes o de la insuficiencia de la mesa.
Después miró la señora Weldon por algunos instantes a su pequeño Jack, que estaba cogido de su mano, y dijo:
—¡Marchemos, señor Hull!
Diéronse las órdenes de aparejar enseguida, se orientaron las velas y el Pilgrim, maniobrando de manera que pudiera salir del golfo lo antes posible, puso la proa a la costa americana.
Pero tres días después de su partida, el bergantín goleta, contrariado por fuertes brisas del este, se vio obligado a tomar amuradas a babor para ceñir el viento.
Así, el 2 de febrero, el capitán Hull se encontraba a una latitud más elevada de lo que habría querido, y en la situación de un marino que tratara más bien de doblar el cabo de Hornos, que de tomar el camino más corto para el nuevo continente.