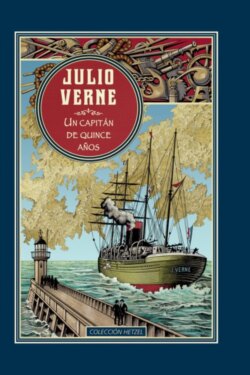Читать книгу Un capitán de quince años - Julio Verne - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V S. V.
ОглавлениеEntre tanto, el Pilgrim había vuelto a emprender su ruta tratando de ganar lo más pronto posible el este. Esta incómoda persistencia de las calmas no dejaba de dar cuidado al capitán Hull, no porque le inquietara una semana o dos de retraso en una travesía desde Nueva Zelanda a Valparaíso, sino a causa del aumento de fatiga que este retraso podría causar a su pasajera.
Sin embargo, la señora Weldon no se quejaba, antes al contrario, tomaba filosóficamente su mal con paciencia.
La misma tarde del 2 de febrero perdieron de vista el casco.
El capitán Hull se ocupó en primer lugar de instalar todo lo convenientemente posible a Tom y sus compañeros. El sitio de la tripulación del Pilgrim, dispuesto sobre cubierta en forma de camareta, era muy pequeño para contenerlos. Se arregló de manera que pudieran alojarse bajo el castillo de proa. Por lo demás, estas pobres gentes, acostumbradas al rudo trabajo, no podían ser muy difíciles de contentar, y con tan buen tiempo caluroso y saludable, este alojamiento debía bastarles durante toda la travesía.
La vida de a bordo, sacada por un instante de su monotonía ordinaria por este incidente, recobró pronto su curso.
Tom, Austin, Bat, Acteón y Hércules, habrían querido ser útiles a bordo, pero como los vientos eran constantes, una vez arregladas las velas no había nada que hacer. Sin embargo, cuando se trataba de una virada de bordo, el viejo negro y sus compañeros se apresuraban a ayudar a la tripulación, y hay que confesar que cuando el colosal Hércules echaba mano a una maniobra se conocía enseguida. Este vigoroso negro, de seis pies de altura, valía él solo tanto como un aparejo.
Era un gozo para Jack mirar a ese gigante. No le tenía miedo, y cuando Hércules le hacía saltar en sus brazos como si fuera un muñeco de corcho, daba grandes gritos de alegría.
—Levántame muy alto —decía Jack.
—Ya lo ve, señor Jack —respondía Hércules.
—¿Es que peso mucho?
—Ni lo siento siquiera.
Este vigoroso negro valía él solo tanto como un aparejo.
—Pues bien, entonces súbeme más alto aún, todo lo que puedas estirar los brazos.
Y Hércules, cogiendo con su ancha mano los dos pies del niño, lo paseaba como hacen los gimnastas en el circo. Jack se vía grande, grande, y esto le alegraba mucho; trataba de hacerse el pesado, pero el coloso no lo conocía siquiera.
Dick Sand y Hércules fueron los dos amigos del pequeño Jack, y no tardó en tener un tercero.
Este tercer amigo fue Dingo.
—Levántame muy alto —decía Jack.
Ya hemos dicho que Dingo era un perro poco sociable. Esto debía ser indudablemente porque la sociedad del Waldeck no le conviniera; pero a bordo del Pilgrim ya fue otra cosa. Jack probablemente supo tocar al corazón del hermoso animal. Éste en breve se aficionó a jugar con el niño, a quien el juego le agradaba, y pronto se conoció que Dingo era uno de esos perros que tienen una predilección particular por los niños. Por otra parte, Jack no le hacía daño. Su mayor placer era transformar a Dingo en rápido corcel, y la verdad es que un caballo de esta especie es muy superior a un cuadrúpedo de cartón aun cuando tenga ruedas en las patas. Jack galopaba por consiguiente sobre el perro, que lo hacía con gusto, y Jack no le pesaba ni la mitad de lo que pesa un jockey a un caballo de carrera.
Pronto Dingo llegó a ser el favorito de toda la tripulación, a excepción de Negoro, que continuó evitando encontrarse con el animal, cuya antipatía hacia él continuaba siendo tan viva como inexplicable.
Sin embargo, Jack no olvidaba por Dingo a su amigo Dick Sand, y todo el tiempo que el servicio de a bordo no reclamaba al grumete lo pasaba con el niño.
Por supuesto que la señora Weldon veía siempre con la mayor satisfacción esta intimidad.
Un día, el 6 de febrero, habló de Dick Sand con el capitán Hull, y éste la hizo el mayor elogio del joven grumete.
—Ese muchacho —dijo a la señora Weldon— llegará un día a ser un marino; yo lo garantizo. Tiene un verdadero instinto de la mar y con este instinto suple lo que ignora aún forzosamente de las cosas teóricas del oficio. Lo que ya sabe es admirable, sobre todo cuando se piensa en el poco tiempo que ha tenido para aprenderlo.
—Hay que añadir —respondió la señora Weldon—, que es un excelente sujeto, un muchacho seguro muy superior a su edad y desde que le conocemos no ha merecido jamás ni una sola reconvención.
—Sí —respondió el capitán—, es un buen muchacho, justamente apreciado y querido por todos.
—Terminada esta campaña —dijo la señora Weldon—, sé que mi marido tiene intención de hacerle estudiar un curso de hidrografía para que pronto pueda obtener un nombramiento de capitán.
—Y el señor Weldon tiene razón —respondió el capitán Hull—. Dick Sand hará un día honor a la marina americana.
—Este pobre huérfano empezó dolorosamente su vida —observó la señora Weldon—; ha tenido una escuela muy dura.
—Sin duda, señora Weldon; pero no han sido en vano las lecciones. Ha comprendido que hay que hacer algo en este mundo y está en buen camino.
—Sí, el camino del deber.
—Mírele ahora, señora Weldon —replicó el capitán Hull—. Está al timón con la vista fija en la mesana. No se distrae ni un momento de los movimientos del buque. Dick Sand tiene ya la seguridad de un viejo timonel. ¡Buen principio para un marino! Nuestro oficio, señora Weldon, es de los que necesitan comenzarse desde niño. El que no ha sido grumete, nunca llegará a ser un marino completo, al menos en la marina mercante. Es necesario que todo se convierta en lección y por tanto que sea todo al mismo tiempo instintivo y razonado en el hombre de mar, lo mismo la resolución que hay que tomar, que la maniobra que haya que ejecutar.
—Sin embargo, capitán Hull —respondió la señora Weldon—, no faltan buenos oficiales en la marina de guerra.
—No —respondió el capitán Hull—, pero, a mi parecer, los mejores han comenzado casi todos la carrera desde niños, y sin hablar de Nelson y algunos otros, los peores no son los que han empezado como grumetes.
En este momento se vio surgir por la chupeta de popa al primo Benedicto siempre absorto y tan fuera de este mundo como estará el profeta Elías cuando vuelva a la tierra.
El primo Benedicto se puso a pasear por la cubierta como un alma en pena, escudriñando con la vista los intersticios de los parapetos, huroneando bajo los gallineros, pasando su mano por entre las junturas de las tablas de la cubierta en los sitios en que la brea estaba desconchada.
—Eh, primo Benedicto —preguntó la señora Weldon—, ¿continúas pasándolo bien?
—Sí... prima Weldon... Lo paso bien sin duda, pero deseo llegar a tierra.
—¿Qué busca ahí bajo ese banco, señor Benedicto? —preguntó el capitán Hull.
—Insectos, señor —respondió el primo Benedicto—; ¿qué queréis que busque sino insectos?
—¡Insectos! No será en la mar donde enriquecerá su colección.
—¿Y por qué, señor? No es imposible encontrar a bordo alguna muestra de...
—Primo Benedicto —dijo la señora Weldon—, reniega del capitán Hull. Su barco está tan limpio que no encontrará nada que cazar.
El capitán Hull se echó a reír.
—La señora Weldon exagera —repuso—. Sin embargo, señor Benedicto, yo creo que perderá el tiempo registrando nuestros camarotes.
—Ah, lo sé perfectamente —dijo el primo Benedicto alzando los hombros—, por más que he hecho...
—Pero en la bodega del Pilgrim —replicó el capitán Hull— acaso encontrará algunas cucarachas ejemplares, por lo demás, poco interesantes.
—Poco interesantes son los ortópteros nocturnos que han incurrido en las maldiciones de Virgilio y de Horacio —respondió el primo Benedicto enderezándose—. Poco interesantes los parientes próximos del periplaneta orientalis y del kakerlac americano que habitan...
—Que infestan... —dijo el capitán Hull.
—Que reinan a bordo... —replicó orgullosamente el primo Benedicto.
—Hermoso reinado...
—¿No es usted entomólogo?
—No lo soy nunca, a costa mía.
—Vamos, primo Benedicto —dijo la señora Weldon sonriendo—, no desee que seamos devorados por amor a la ciencia.
—No deseo nada, prima Weldon —respondió el fogoso entomólogo—, sino poder añadir a mi colección algún raro ejemplar que le haga honor.
—¿No estás satisfecho con las conquistas que has hecho en Nueva Holanda?
—Verdaderamente que sí, prima Weldon. He tenido la suerte de adquirir uno de esos nuevos estafilinos que hasta ahora no se habían encontrado sino a algunos cientos de millas más lejos, en Nueva Caledonia.
En este momento, Dingo, que jugaba con Jack, se aproximó saltando al primo Benedicto.
—Largo, largo —dijo éste rechazando al animal.
—¡Amar a las cucarachas y detestar a los perros! —dijo el capitán Hull—. ¡Oh, señor Benedicto!
—Y a éste que es tan bueno —dijo Jack cogiendo con sus manecitas la enorme cabeza de Dingo.
—Sí... no digo que no... —replicó el primo Benedicto—, pero ¿qué queréis? Este diablo de animal no ha realizado las esperanzas que su hallazgo me había hecho concebir.
—¡Gran Dios! —exclamó la señora Weldon—, ¿esperabas poderle clasificar en el orden de los dípteros o de los himenópteros?
—No —respondió gravemente el primo Benedicto—. ¿Pero no es verdad que este Dingo, aunque sea de raza neozelandesa, ha sido recogido en la costa occidental de África?
—Nada más cierto —respondió la señora Weldon—, y Tom lo ha oído decir muchas veces al capitán del Waldeck.
—Pues bien, yo había pensado... yo había esperado... que este perro habría traído algunos ejemplares de hemípteros especiales de la fauna africana...
—¡Santo cielo! —exclamó la señora Weldon.
—Y que pudieran ser —añadió el primo Benedicto—, alguna pulga penetrante o irritante... de alguna especie nueva...
—¿Lo oyes, Dingo? —dijo el capitán Hull—. ¿Lo entiendes tú, pobre perro? Has faltado a tus deberes.
—En vano le he estado espulgando... —añadió el entomólogo con acento de vivo disgusto—, pero no he podido encontrar ni un solo insecto...
—Al cual habría matado inmediata e implacablemente, según creo —dijo el capitán Hull.
—Caballero —replicó con sequedad el primo Benedicto—, sepa que si sir John Franklin tenía escrúpulos de matar el menor insecto aunque fuese un cínife, cuyos ataques son más temibles que los de la pulga, pero no dudará en convenir conmigo en que sir John Franklin era un marino que sabía tanto como otro cualquiera.
—Cierto —dijo el capitán Hull inclinándose.
—Y un día después de haber sido furiosamente picado por un díptero, le dio un soplo diciéndole, sin tutearle siquiera; marchaos, el mundo es bastante grande para usted y para mí.
—¡Ah! —dijo el capitán Hull.
—Sí, señor.
—Pues bien, señor Benedicto —repuso el capitán Hull—, eso lo dijo también otro antes que Franklin.
—¿Otro?
—Sí; y ese otro fue el tío Tobías.
—¿Un entomólogo? —preguntó vivamente el primo Benedicto.
—No. El tío Tobías de Sterne fue un digno tío que pronunció estas mismas palabras echando a volar un mosquito que le incomodaba, pero a quien creía que podría tutear. Vete, pobre diablo, le dijo, el mundo es bastante grande para contenernos a ti y a mí.
—Excelente hombre era ese tío Tobías —replicó el primo Benedicto—. ¿Murió ya?
—Ya lo creo —replicó gravemente el capitán Hull—, como que no ha existido nunca.
Y todos se echaron a reír mirando al primo Benedicto.
Así, entre estas y otras conversaciones que invariablemente tenían por objeto algún punto de la ciencia entomológica siempre que tomaba parte en ella el primo Benedicto, iban pasando las largas horas de esta navegación contrariada. La mar estaba siempre serena, pero los vientos obligaban al bergantín goleta a ceñirse a ellos. El Pilgrim adelantaba muy poco hacia el este, mientras la brisa era floja y deseaba con ansia alcanzar aquellos parajes en que los vientos reinantes le serían más favorables.
Debemos decir que el primo Benedicto había tratado de iniciar al joven grumete en los misterios de la ciencia entomológica; pero Dick Sand se había mostrado demasiado refractario a estos estudios. A falta de otra cosa mejor, el sabio se había replegado hacia los negros, que no le comprendían ni una palabra. Tom, Acteón, Bat y Austin habían terminado por desertar de la clase y el profesor vio reducido su auditorio a Hércules, que le parecía tener algunas disposiciones naturales para distinguir un parásito de un tisanuro.
El gigantesco negro vivía, pues, en el mundo de los coleópteros, carnívoros, cazadores, carroñeros, zapadores, sicíndelas, cárabos, silfos, topos, gusanos, ciervos volantes, terebinos, gorgojos, cochinillas etc., estudiando toda la colección del primo Benedicto, no sin que éste temblase al ver sus frágiles muestras entre los gruesos dedos de Hércules, que tenían la dureza y la fuerza de unas tenazas. Pero el colosal discípulo escuchaba tan pacientemente las lecciones del profesor, que bien valía la pena de arriesgar alguna cosa.
Mientras que el primo Benedicto trabajaba de esta manera, la señora Weldon no dejaba que estuviera absolutamente desocupado el niño Jack; le enseñaba a leer y a escribir; respecto a los cálculos, su amigo Dick Sand era el encargado de inculcarle los primeros conocimientos.
A la edad de cinco años, no es uno más que un niño muy pequeño todavía que se instruye mejor con juegos prácticos que con lecciones teóricas, necesariamente un poco arduas.
Jack aprendió a leer no en un abecedario, sino por medio de letras movibles impresas con color rojo sobre cubos de madera, que se entretenía en arreglar de modo que formasen palabras. Algunas veces la señora Weldon tomaba los cubos y componía una palabra y después la descomponía, mezclaba las letras y Jack tenía que volverlas a poner en orden.
El niño tenía afición a aprender a leer de esta manera. Todos los días se entretenía algunas horas, ya en el camarote, ya sobre cubierta, en arreglar y desarreglar las letras de un alfabeto.
Ahora bien, este entretenimiento provocó un día un incidente tan extraordinario y tan inesperado, que interesa referirlo con algunos detalles.
Era la mañana del de 9 de febrero. Jack, medio tumbado en la cubierta, se entretenía en formar una palabra que el viejo Tom debía reconstituir después de que hubiese mezclado las letras. Tom, con la mano delante de los ojos para no hacer trampas, como conviene, no debía ver y realmente no veía nada del trabajo del niño.
Las diversas letras hasta el número de 50, eran unas mayúsculas y otras minúsculas. Además, algunos de los cubos tenían una cifra, lo que permitía aprender a formar números al mismo tiempo que palabras.
Los cubos con las letras estaban en fila en la cubierta y Jack tomaba tan pronto uno como otro para componer sus palabras, un importante trabajo en verdad.
Pasados algunos instantes, Dingo, que daba vueltas alrededor del niño, se detuvo de pronto. Sus ojos se quedaron fijos, levantó la pata y agitó la cola convulsivamente. Después, y de repente, se abalanzó a los cubos de madera, agarró uno con la boca y fue a depositarlo en la cubierta a algunos pasos de Jack.
Este cubo tenía una letra mayúscula. La letra S.
—Dingo, Dingo —gritó el niño, que temió primero que su S fuera tragada por el perro.
Pero Dingo había vuelto y comenzando la misma tarea, agarró otro cubo y fue a colocarlo al lado del primero.
Este segundo cubo era una V mayúscula.
Jack esta vez dio un grito.
A este grito acudieron la señora Weldon, el capitán Hull y el joven grumete que, paseaba por la cubierta. Jack les contó entonces lo que había pasado.
Dingo conocía las letras. Dingo sabía leer. Era seguro. Jack lo había visto.
Dick Sand quiso ir a recobrar los dos cubos a fin de devolvérselos a su amigo Jack, pero Dingo le enseñó los dientes. Sin embargo, el grumete llegó a entrar en posesión de los dos cubos y a colocarlos con los demás del juego.
Dingo se lanzó de nuevo, agarró otra vez las mismas letras y las volvió a poner aparte.
Entonces pareció decidido a guardarlas él mismo, y puso las dos patas encima de ellas. En cuanto a las demás letras del alfabeto, no parecían existir para él.
—Es curioso —dijo la señora Weldon.
—Es muy singular, en efecto —respondió el capitán Hull, que miraba las dos letras con la mayor atención.
—S. V. —dijo la señora Weldon.
—S. V. —repitió el capitán Hull—, ésas son precisamente las letras que tiene Dingo en el collar.
Y enseguida, volviéndose hacia el viejo negro, le preguntó:
—Tom, ¿no me habías dicho que este perro pertenecía desde hace poco tiempo al capitán del Waldeck?
—En efecto, señor —respondió Tom—; Dingo estaba a bordo sólo desde hace dos años.
—¿Y no me has dicho también que el capitán del Waldeck había recogido a este perro en la costa occidental de África?
—Sí, señor, en las inmediaciones de la desembocadura del Congo. Así se lo oí decir muchas veces al capitán.
—¿Y no se ha sabido nunca a quién había pertenecido, ni de dónde venía este perro?
—Nunca, señor. Un perro que se pierde es peor que un niño, porque no tiene papeles ni puede explicarse.
El capitán Hull estuvo reflexionando un rato en silencio.
Dingo agarró otro cubo y fue a colocarlo al lado del primero.
—¿Estas dos letras le traen a la memoria algún recuerdo? —preguntó la señora Weldon al capitán Hull después de haberle dejado algunos instantes entregado a sus reflexiones.
—Sí, señora Weldon, un recuerdo, o más bien una coincidencia singular.
—¿Cuál?
—Estas dos letras podrían muy bien tener un sentido y darnos algún indicio sobre la muerte de un intrépido viajero...
—¿Qué quiere decir? —preguntó la señora Weldon.
—En 1871, hace unos dos años por consiguiente, un viajero francés partió bajo los auspicios de la sociedad de geografía de París, con la intención de atravesar África de oeste a este. Su punto de partida era precisamente la desembocadura del Congo. Su punto de llegada debía ser, mientras le fuera posible, el cabo Delgado, en las bocas del Rovuma, cuyo curso debía bajar. Ahora bien, este viajero francés se llamaba Samuel Vernon.
—Samuel Vernon —repitió la señora Weldon.
—Sí, señora, y su nombre y su apellido comienzan precisamente con las dos letras que Dingo ha escogido entre todas, y que son también las que están grabadas en ese collar.
—En efecto —respondió la señora Weldon—. ¿Y ese viajero?...
—Ese viajero partió y no se han tenido noticias suyas desde que emprendió la marcha.
—¿Nunca? —preguntó el grumete.
—Nunca —respondió el capitán Hull.
—¿Y qué saca en conclusión? —preguntó la señora Weldon.
—Que Samuel Vernon no pudo evidentemente llegar a la costa oriental de África, ya porque fuera hecho prisionero por los indígenas, ya porque la muerte le sorprendiera en el camino.
—¿Y entonces este perro?...
—Este perro le pertenecería, y más feliz que su amo, si mi hipótesis es justa, habrá podido volver al litoral del Congo, puesto que allí, en la época en que estos hechos debieron suceder, fue recogido por el capitán del Waldeck.
—Pero ¿sabe si este viajero francés —observó la señora Weldon— iba acompañado a su salida por un perro? ¿O no es más que una simple suposición suya?
—No es más que una suposición, en efecto —respondió el capitán Hull—. Pero lo cierto es que Dingo conoce las dos letras S. V., que son precisamente las iniciales de los dos nombres del viajero francés. Ahora, en qué circunstancias aprendió este animal a distinguirlas, es lo que yo no puedo explicar, pero repito que las conoce ciertamente, y véale cómo las sujeta con la pata y parece invitarnos a leerlas con él.
En efecto, no podía dudarse de la intención de Dingo.
—¿Samuel Vernon estaba solo cuando dejó el litoral del Congo? —preguntó Dick Sand.
—Lo ignoro —respondió el capitán Hull—. Sin embargo, es probable que llevara consigo una escolta de indígenas.
En este momento Negoro, que salía de la cámara, se mostró en la cubierta. Nadie notó al principio su presencia, y no se pudo observar la singular mirada que lanzó al perro cuando le vio delante de las dos letras, las cuales parecía que le tenían suspenso. Pero Dingo, que vio al cocinero, comenzó a dar señales del más extremado furor.
Negoro dirigió al perro un gesto de amenaza.
Negoro volvió enseguida a la cámara de la tripulación, no sin antes dirigir al perro un gesto de amenaza.
—Aquí hay algún misterio —murmuró el capitán Hull, que no había perdido ni un detalle de esta escena.
—Pero, señor —dijo el grumete—, ¿no es muy extraño que un perro pueda conocer las letras del alfabeto?
—¡Oh, no! —replicó Jack—. Mamá me ha contado muchas veces una historia de un perro que sabía leer y escribir, y aun jugar al dominó, como un verdadero maestro de escuela.
—Hijo mío —respondió la señora Weldon sonriendo—; ese perro, que se llamaba Munito, no era un sabio como tú piensas. Si he de creer lo que me han contado, no habría podido distinguir una de otra las letras que le servían para componer sus palabras. Pero su dueño, un hábil americano que había advertido que Munito tenía el oído muy fino se aplicó a ejercitarle este sentido, y a sacar de él curiosos efectos.
—¿Y cómo hacía eso, señora Weldon? —preguntó Dick Sand, a quien la historia interesaba casi tanto como a Jack.
—Ahora verás. Cuando Munito debía trabajar delante del público, las letras semejantes a aquellas con que debía hacer su trabajo, estaban colocadas sobre una mesa, sobre la cual el perro iba y venía, esperando sólo una palabra, ya fuese dicha en alta voz, ya en voz baja. Había una condición esencial solamente, y era que su amo debía conocer la palabra.
—¿De modo que en ausencia de su amo?... —preguntó el grumete.
—El perro no hacía nada, y he aquí por qué. Las letras estaban extendidas sobre la mesa, y Munito se paseaba por entre el alfabeto. Cuando llegaba a aquella de las letras que debía escoger para formar la palabra pedida, se detenía, pero si se detenía era porque oía el ruido, imperceptible a los demás, de un mondadientes que el americano hacía chasquear en su bolsillo. Este ruido era para Munito la señal de coger la letra y venir a colocarla en el orden convenido.
—Y he ahí todo el secreto —exclamó Dick Sand.
—Ése es todo el secreto —respondió la señora Weldon—. Es muy sencillo, como todo lo que se hace en materia de prestidigitación. En ausencia del americano, Munito no hubiera sido Munito. Estoy admirada de que Dingo haya podido reconocer estas dos letras no estando aquí su amo, suponiendo, por supuesto, que Samuel Vernon haya sido su amo.
—En efecto —respondió el capitán Hull—, es muy extraño, pero note bien que se trata aquí de dos letras solas, de dos letras especiales, y no de una palabra escogida al azar. Después de todo, el perro que llamaba a la puerta de un convento para apoderarse de la comida destinada a los mendigos, y el otro que estaba encargado al mismo tiempo que uno de sus semejantes de dar vueltas al asador cada tercer día, y que rehusaba hacer su oficio cuando no le tocaba la vez, estos dos perros, digo yo, iban aún más lejos que Dingo en ese dominio de la inteligencia que está reservada al hombre. Por lo demás, estamos en presencia de un hecho indiscutible. De todas las letras de ese alfabeto, Dingo no ha escogido más que esas dos S. y V. Las demás no parece conocerlas. Es necesario convencerse de que por una razón cualquiera que no comprendemos se ha hecho fijar especialmente su atención sobre estas dos letras.
—Ah, capitán Hull —respondió el joven grumete—, si Dingo pudiera hablar... tal vez nos diría lo que significan esas dos letras, y por qué guarda rencor contra nuestro maestro cocinero.
—Y qué rencor —respondió el capitán Hull—, en el momento en que Dingo abría la boca mostrando sus formidable colmillos.