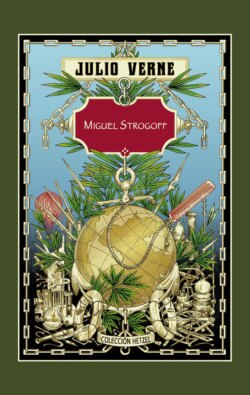Читать книгу Miguel Strogoff - Julio Verne - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V UN DECRETO EN DOS ARTÍCULOS
ОглавлениеNijni-Novgorod, o Novgorod la Baja, situada en la confluencia del Volga y del Oka, es la capital del gobierno de este nombre. Allí, Miguel Strogoff debía abandonar el ferrocarril, que entonces no se prolongaba mas allá de aquella ciudad. Así pues, a medida que se avanzaba los medios de comunicación iban siendo menos rápidos y menos seguros.
Nijni-Novgorod, que en tiempo ordinario no cuenta com más de treinta a treinta y cinco mil habitantes, contenía entonces en su seno más de trescientos mil, es decir, su población era entonces diez veces mayor: aumento debido a la famosa feria que se celebra en la ciudad durante un periodo de tres semanas. Antiguamente era Makariew quien recibía el beneficio de esta concurrencia de mercaderes, pero desde 1817 la feria se trasladó a Nijni-Novgorod. La ciudad, bastante triste de ordinario, presentaba entonces una animación extrema. Diez razas diferentes de negociantes europeos o asiáticos confraternizaban bajo la influencia de las transacciones comerciales.
Aunque la hora en que Miguel Strogoff salió de la estación era ya avanzada, había todavía gran reunión de gentes en estas dos ciudades separadas por el curso del Volga que constituyen Nijni-Novgorod, y de las cuales la más alta, edificada sobre una roca escarpada, está defendida por uno de esos fuertes que se llaman kreml en Rusia.
Si Miguel Strogoff se hubiera visto obligado a permanecer en NijniNovgorod, le habría sido difícil encontrar un hotel o ni siquiera una posada de medianas condiciones, porque todo estaba lleno. Sin embargo, como no podía marchar inmediatamente, pues necesitaba tomar el vapor del Volga, tuvo que buscar un sitio cualquiera donde albergarse. Ante todo quiso saber exactamente la hora de la partida, y se dirigió a las oficinas de la compañía encargada del servicio de vapores entre Nijni-Novgorod y Perm.
Allí, con gran disgusto suyo, supo que el Cáucaso, que tal era el nombre del vapor, no salía para Perm hasta el día siguiente a las doce. ¡Tenía que esperar diecisiete horas! Era desagradable para un hombre que viajaba con tanta urgencia. Sin embargo, era preciso resignarse y se resignó, porque no acostumbraba enfadarse inútilmente.
Por lo demás, en las circunstancias en que se hallaba, ningún carruaje, telega o diligencia, berlina o cabriolé de posta, ni ningún caballo, le hubiera podido conducir más pronto a Perm o Kazán. Valía más, por consiguiente, esperar el vapor, vehículo mas rápido que ningún otro, el cual le haría ganar el tiempo perdido.
Se puso pues, a pasear por la ciudad, buscando sin mucha inquietud algún albergue donde pasar la noche; y sin el apetito que le aguijaba, probablemente hubiera estado andando hasta la mañana siguiente por las calles. Lo que buscaba era más una cena que una cama. Las dos tuvo la fortuna de encontrarlas en la posada Ciudad de Constantinopla.
Allí el posadero le ofreció un cuarto bastante regular, poco adornado de muebles, pero al cual no le faltaban ni la imagen de la Virgen, ni los iconos de algunos santos enmarcados en tela dorada. Un pato con salsa agria y una crema espesa, pan de cebada, leche cuajada, azúcar en polvo mezclada con canela y un jarro de kwass, especie de cerveza muy común en Rusia, le fueron servidos inmediatamente, y con esto tuvo bastante para satisfacer completamente su apetito, tanto más cuanto que el vecino que tenía a la mesa como «viejo creyente» de la secta de los raskolniks, habiendo hecho voto de abstinencia, apartaba las patatas de su plato y se guardaba bien de echar azúcar en el té.
Terminada la cena, Miguel Strogoff, en vez de subir a su cuarto, se puso maquinalmente a pasear otra vez por la ciudad. Pero aunque el largo crepúsculo se prolongaba todavía, ya la multitud se retiraba, las calles iban quedando desiertas y cada cual buscaba el descanso en sus alojamientos.
¿Por qué Miguel Strogoff no se había ido a la cama como conviene después de un día pasado en el tren? ¿Pensaba en la joven livona que durante algunas horas había sido su compañera de viaje? Pensaba en ella, en efecto, no teniendo nada mejor que hacer. ¿Temía que, perdida en aquella ciudad tumultuosa, se viera expuesta a algún insulto? Lo temía y en realidad tenía motivos para temerlo. ¿Esperaba encontrarla y en caso necesario darle su protección? No. Encontrarla era difícil, y en cuanto a la protección... ¿con qué derecho?
«¡Sola! —se decía a sí mismo—. ¡Sola en medio de estos nómadas! Y los peligros actuales no son nada en comparación con los que le reserva el porvenir. ¡Siberia! ¡Irkutsk! Lo que voy a intentar por Rusia y el zar, ella va a hacerlo por... ¿por quién?, ¿por qué? ¡Está autorizada a pasar la frontera, y el país que hay al otro lado está sublevado! ¡Bandas de tártaros corren por las estepas!...»
Miguel Strogoff se detenía de cuando en cuando y se ponía a reflexionar.
«Sin duda —pensó—, esta idea de viajar la tuvo antes de la sublevación; ¡quizá ignora lo que pasa!... Pero no, esos comerciantes han hablado delante de ella de los disturbios de Siberia... y no ha parecido asombrarse... no ha pedido ninguna explicación... ¡Pero entonces es que sabía y sabe lo que pasa! ¿Y sin embargo va a Siberia? ¡Pobre joven!... Es preciso que el motivo que la impulsa sea muy poderoso. Pero por ánimo que tenga, y seguramente lo tiene, le faltarán las fuerzas en el camino, y sin hablar de los peligros y de los obstáculos, creo que no podrá soportar las fatigas de semejante viaje... No, no podrá llegar a Irkutsk.»
Entretanto, Miguel Strogoff continuaba andando al azar, pero como conocía perfectamente la ciudad, ninguna dificultad podía tener para volver a su albergue cuando quisiera.
Después de haber andado por espacio de una hora, fue a sentarse en un banco que estaba al pie de una casa de madera que se levantaba en medio de otras muchas en una gran plaza.
Hacía cinco minutos que estaba allí, cuando una mano se apoyó fuertemente sobre su hombro.
—¿Qué haces aquí? —le preguntó con voz ruda un hombre de alta estatura a quien no había visto llegar.
—Estoy descansando —respondió Miguel Strogoff.
—¿Tenías la intención de pasar la noche en ese banco? —preguntó el hombre.
—¿Qué haces aquí?
—La pasaré si me conviene —respondió Miguel Strogoff con un tono demasiado acre para un simple comerciante, que es lo que él debía ser.
—Acércate para que te vea —dijo el hombre.
Miguel Strogoff, recordando que debía ser prudente ante todo, retrocedió instintivamente y respondió:
—No hay necesidad de que me veas.
Y poco a poco, levantándose, echó a andar con serenidad poniendo una distancia de diez pasos entre él y su interlocutor.
Observándole bien, le pareció que aquel hombre era una especie de gitano como los que se encuentran en todas las ferias y cuyo contacto físico y moral no es agradable de soportar. Después, mirándolo más atentamente a través de la oscuridad que comenzaba a espesarse, vio cerca de la casa un gran carro, morada habitual y ambulante de aquellos cíngaros o gitanos que pululan en Rusia por todas partes donde hay algunos copecs que ganar.
Entretanto, el gitano había dado dos o tres pasos adelante y se preparaba a interpelar más directamente a Miguel Strogoff, cuando se abrió la puerta de la casa. Una mujer apenas visible se adelantó vivamente, y en un idioma bastante rudo que Miguel Strogoff identificó como una mezcla de mongol y de siberiano, dijo:
—¿Otro espía? Déjale y ven a cenar. El papluka está esperando.
Miguel Strogoff no pudo menos que sonreírse de la calificación que le daban, precisamente cuando lo que él más temía eran los espías.
Pero en la misma lengua, aunque el acento del que lo empleaba era muy diferente del de la mujer, el gitano respondió algunas palabras que significaban:
—Tienes razón, Sangarra. Por otra parte, mañana ya habremos salido de aquí.
—¿Mañana? —replicó a media voz la mujer en un tono que denotaba cierta sorpresa.
—Sí, Sangarra, mañana —respondió el gitano—, mañana, y es el mismo Padre quien nos envía... adonde queremos ir.
Con esto, el hombre y la mujer entraron en la casa y cerraron la puerta con cuidado.
«Bueno —se dijo a sí mismo Miguel Strogoff—, si estos gitanos quieren que no les entienda, cuando hablen delante de mí tendrán que emplear otra lengua.»
En efecto, Miguel Strogoff, como siberiano, y por haber pasado su infancia en las estepas, entendía casi todos los idiomas usados desde Tartaria hasta el océano Glacial. En cuanto a la significación exacta de las palabras que se habían cruzado entre el gitano y la mujer, no se cuidó de ella. ¿Qué interés podía tener en conocerla?
Siendo ya hora bastante avanzada, pensó en volver a su albergue para tomar algún descanso, y con este objeto siguió el curso del Volga, cuyas aguas desaparecieron bajo la masa sombría de innumerables barcos. La orientación del río le dio a conocer el lugar que acababa de dejar. Aquella aglomeración de carros y de casas ocupaba precisamente la gran plaza donde todos los años se celebraba el principal mercado de Nijni-Novgorod, lo cual explicaba la reunión en aquel sitio de bateleros y gitanos procedentes de todas las partes del mundo.
Una hora después dormía Miguel Strogoff con sueño un poco agitado en uno de esos lechos rusos que parecen tan duros a los extranjeros, y a la mañana siguiente, 17 de julio, se despertaba ya muy de día.
Todavía tenía que pasar cinco horas en Nijni-Novgorod, tiempo que le parecía un siglo. ¿Qué podía hacer para ocupar la mañana, sino errar como la noche anterior a través de las calles de la ciudad? Una vez concluido el almuerzo, cerrado el saco de viaje y visado el podaroshna en la oficina de policía, nada tenía que hacer hasta la hora de marchar. Pero no siendo hombre acostumbrado a levantarse mucho después del sol, dejó la cama, se vistió, guardó cuidadosamente la carta con el sello imperial en el fondo de un bolsillo practicado en el forro de su túnica, se apretó el cinturón sobre ella, después cerró su saco y se lo sujetó a la espalda. Hecho esto, no queriendo ya volver a la Ciudad de Constantinopla, y pensando almorzar a orillas del Volga cerca del embarcadero, pagó la cuenta y salió de la posada.
Para mayor precaución, se dirigió primero a las oficinas de la compañía de los vapores y allí se cercioró de que el Cáucaso saldría a la hora que le habían dicho. Ocurríosele entonces por primera vez el pensamiento de que la joven livona, debiendo tomar el camino de Perm, habría tenido probablemente el proyecto de embarcarse también en el Cáucaso, en cuyo caso volvería a ser su compañera de viaje.
La ciudad alta, con un kremlin cuyo perímetro mide dos verstas y que se parece al de Moscú, estaba entonces abandonada y hasta el gobernador vivía fuera de ella. Sin embargo, la ciudad baja estaba animadísima.
Miguel Strogoff, después de haber atravesado el Volga por un puente de barcas guardado por cosacos a caballo, llegó al sitio donde la noche antes había encontrado el campamento de gitanos. Celebrábase la feria de Nijni-Novgorod un poco fuera de la ciudad, feria con la cual la misma Leipzig no podría rivalizar. En una vasta llanura situada más allá del Volga, se levantaba el palacio provisional del gobernador general. Allí, por orden del gobierno, reside este alto funcionario, mientras dura la feria, que por los elementos de que se compone necesita una vigilancia especial.
Aquella explanada estaba entonces cubierta de casas de madera simétricamente dispuestas, dejando entre sí calles bastante anchas para que pudiera circular libremente la multitud. Una aglomeración de estas casas de todos los tamaños y formas, constituía un barrio diferente, en el que se practicaba un género determinado de comercio. Había el barrio de los herreros, el de las pieles, el de las lanas, el de las maderas, el de los tejidos, el del pescado seco, etc. Algunas casas estaban construidas de materiales de fantasía; unas con té en tablillas, otras con trozos de carne salada, es decir, con las muestras de las mercancías que sus propietarios vendían: ¡singular reclamo un poco americano!
En las calles, estando el sol ya muy alto en el horizonte, pues aquella mañana había salido antes de las cuatro, la afluencia era considerable. Rusos, siberianos, alemanes, cosacos, turcos, persas, georgianos, griegos, otomanos, indios, chinos, mezcla extraordinaria de europeos y de asiáticos, hablaban, discutían, peroraban, traficaban pareciendo amontonado en aquella plaza todo lo que se vende o se compra en el mundo. Porteadores, caballos, camellos, asnos, barcos, carros, todo lo que puede servir para el transporte de mercancías estaba acumulado en aquel campo de feria. Pieles, piedras preciosas, telas de seda, cachemiras de la India, alfombras turcas, armas del Cáucaso, tejidos de Esmirna o de Ispahán, armaduras de Tiflis, té, bronces europeos, relojería de Suiza, terciopelos y sedería de Lyon, algodones ingleses, artículos para carrocería, frutas, legumbres, minerales de los Urales, malaquitas, lápislázuli, esencias, perfumes, plantas medicinales, maderas, brea, cordelería, cuernos, calabazas, sandías etcétera. Todos los productos de la India, de China, de Persia, del mar Caspio, del mar Negro, de América y de Europa estaban reunidos en aquel punto del globo.
Había un movimiento, una confusión, un barullo indescriptibles, pues los indígenas de la clase inferior eran muy expresivos y los extranjeros no les cedían en este punto. Había allí mercaderes de Asia central que habían tardado un año en atravesar tan inmensas llanuras escoltando sus mercancías y que no debían volver a ver sus tiendas hasta un año después. En fin, tal es la importancia de esta feria de Nijni-Novgorod, que el importe de las transacciones comerciales en ella pasa de cien millones de rublos.
Además, en las plazas, y entre los barrios de aquella ciudad improvisada, había una aglomeración constante de vividores de toda especie: saltimbanquis y acróbatas que ensordecían con los aullidos de sus orquestas y las vociferaciones de sus reclamos; gitanos llegados de las montañas que decían la buenaventura a los bobalicones de un público en continúa renovación; cíngaros o gitanos —nombre que los rusos dan a los egipcios que son los antiguos descendientes de los coptos—, cantando sus aires más animados y bailando sus danzas más originales; comediantes de teatrillos de feria que representaban dramas de Shakespeare adaptados al gusto de los espectadores que acudían en tropel. Después, en las largas avenidas, domadores de osos que paseaban en libertad sus equilibristas de cuatro patas; casas de fieras que resonaban con los roncos rugidos de los animales, estimulados por el látigo acerado o por la vara del domador enrojecida al fuego; en fin, en medio de la gran plaza central, rodeado por un cuádruple círculo de desocupados admiradores, un coro de «remeros del Volga», sentados en el suelo como si fuera el puente de sus barcos simulaba la acción de remar a las órdenes de un director de orquesta, verdadero timonel de aquel barco imaginario.
Había un movimiento, una confusión, un barullo indescriptibles.
¡Costumbre rara y hermosa! Por encima de toda aquella multitud, una nube de pajarillos se escapaba de las jaulas en las cuales les habían llevado. Según el uso común en la feria de Nijni-Novgorod, a cambio de algunos copecs caritativos ofrecidos por buenas almas, los carceleros abrían la puerta a los pajarillos presos que volaban a centenares lanzando sus alegres trinos.
Tal era el aspecto de la explanada y tal debía seguir siendo durante las seis semanas que ordinariamente duraba la feria de Nijni-Novgorod. Después de este periodo ensordecedor, la inmensa confusión se iría extinguiendo como por encanto, la ciudad alta recobraría su carácter oficial, la ciudad baja caería de nuevo en su monotonía ordinaria, y de aquella enorme afluencia de mercaderes pertenecientes a todos los países de Europa y de Asia central, no quedaría ni un solo vendedor que tuviera algo que vender, ni un solo comprador que tuviera algo que comprar.
Conviene añadir aquí que esta vez Francia e Inglaterra estaban representadas en el gran mercado de Nijni-Novgorod por dos de los periodistas más distinguidos de la civilización moderna: los señores Harry Blount y Alcide Jolivet.
En efecto, los corresponsales habían ido a buscar allí impresiones que comunicar a sus lectores, y empleaban como mejor podían las pocas horas que tenían que perder, porque ellos también iban a tomar pasaje en el Cáucaso.
Encontráronse precisamente uno y otro en el campo de la feria y no se sorprendieron de hallarse, ya que un mismo instinto debía conducirles tras la misma pista; pero esta vez no se hablaron y se contentaron con saludarse bastante fríamente.
Alcide Jolivet, optimista por naturaleza, parecía creer que todo iba sobre ruedas; y como el azar le había proporcionado por suerte para él mesa y albergue, había anotado en su bloc algunas frases particularmente favorables a la honrada ciudad de Nijni-Novgorod.
Por el contrario, Harry Blount, después de haber buscado en vano dónde cenar, se había visto obligado a dormir al aire libre y había considerado las cosas bajo un punto de vista muy diferente. Así es que meditaba un artículo fulminante contra una ciudad en la cual los posaderos se negaban a recibir viajeros que no pedían otra cosa más que dejarse desollar en lo moral como en lo físico.
Miguel Strogoff, con una mano metida en el bolsillo y llevando en la otra su larga pipa, parecía el más indiferente y el menos impaciente de los hombres. Sin embargo, por cierta contracción de sus músculos superciliares un observador habría conocido fácilmente que tascaba el freno.
Hacía dos horas que recorría las calles de la ciudad para volver invariablemente al campo de la feria, y al circular entre los grupos observaba que todos los mercaderes procedentes de los países vecinos de Asia mostraban verdadera inquietud, de la cual se resentían visiblemente las transacciones comerciales. Comprendíase bien que los bufones, saltimbanquis y equilibristas hicieran gran ruido frente a sus barracas para atraer espectadores, porque aquellos pobres diablos nada tenían que arriesgar en ninguna operación comercial, pero los negociantes vacilaban y no se atrevían a comprometerse con los traficantes de Asia central, sabiendo que todo el país estaba alterado por la invasión tártara.
Otro síntoma digno también de tenerse en cuenta es el que vamos a indicar. En Rusia el uniforme militar aparece en todas partes. Los soldados se mezclan frecuentemente con la multitud; y sobre todo en Nijni-Novgorod, durante el periodo de la feria, los agentes de policía están auxiliados habitualmente por muchos cosacos que, con la lanza al hombro, mantienen el orden en aquella aglomeración de trescientos mil forasteros. Ahora bien, aquel día los militares, cosacos, o de cualquier otra especie, no estaban en el gran mercado. Sin duda previendo que se les podría dar repentinamente la orden de marcha, estaban concentrados en sus cuarteles.
En voz alta, leyó la declaración siguiente...
Sin embargo, si no se veían soldados, no sucedía lo mismo respecto de los oficiales. Desde la víspera, los edecanes, saliendo del Palacio del gobernador general, se habían lanzado en todas direcciones. Había, pues, un movimiento desacostumbrado que sólo se explicaba por la gravedad de las circunstancias. Los correos se multiplicaban en los caminos de la provincia, ya hacia Vladimir ya hacia los montes Urales, y los despachos telegráficos se cruzaban incesantemente entre Moscú y San Petersburgo. La situación de Nijni-Novgorod, no lejos de la frontera de Siberia, exigía sin duda serias precauciones. No podía olvidarse que en el siglo XIV la ciudad había sido tomada dos veces por los antecesores de aquellos tártaros, a quienes la ambición de Feofar-Khan arrojaba sobre las estepas kirguises.
Un alto personaje, no menos ocupado que el gobernador general, era el jefe de policía. Sus inspectores y él mismo, encargados de mantener el orden, de atender las reclamaciones, de velar por el cumplimiento de los reglamentos, no se daban punto de reposo. Las oficinas de la administración, abiertas día y noche, estaban continuamente asediadas, tanto por los habitantes de la ciudad como por los extranjeros europeos o asiáticos.
Miguel Strogoff se hallaba precisamente en la plaza central cuando se extendió el rumor de que el jefe de policía acababa de recibir un pliego que le ordenaba presentarse en el palacio del gobernador general, con motivo de haber llegado un importante mensaje de Moscú.
El jefe de policía se dirigió, pues, al palacio del gobernador, e inmediatamente, como por un presentimiento general, circuló la noticia de que iba a adoptarse alguna medida grave, extraordinaria e imprevista.
Miguel Strogoff escuchaba todo lo que se decía, a fin de aprovechar en caso necesario las noticias que adquiriese.
—Van a cerrar la feria —exclamaba uno.
—El regimiento de Nijni-Novgorod ha recibido la orden de marcha —respondía otro.
—Dicen que los tártaros amenazan Tomsk.
—¡Aquí viene el jefe de policía! —gritaron por todas partes.
Una fuerte gritería se levantó súbitamente, que fue disipándose poco a poco, reemplazada por un silencio absoluto. Todos presentían alguna comunicación grave de parte del gobierno.
El jefe de policía, precedido de sus agentes, había salido del palacio del gobernador general. Acompañábale un destacamento de cosacos que abría paso a fuerza de golpes violentamente dados y pacíficamente recibidos.
Al llegar al centro de la plaza, todos vieron que llevaba un despacho en la mano.
En seguida, en voz alta, leyó la declaración siguiente:
«DECRETO DEL GOBERNADOR DE NIJNI-NOVGOROD.
»Artículo 1.º Se prohíbe a todo súbdito ruso salir de la provincia bajo ningún pretexto.
»Artículo 2.º Todos los extranjeros de origen asiático saldrán de la provincia en el plazo máximo de veinticuatro horas».