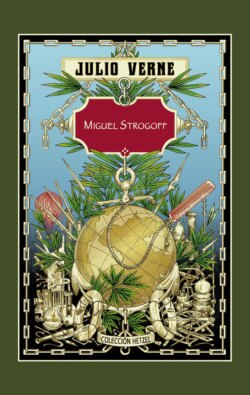Читать книгу Miguel Strogoff - Julio Verne - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III MIGUEL STROGOFF
ОглавлениеPoco después se abrió la puerta del gabinete imperial y el ujier anunció al general Kissoff.
—¿Y ese correo? —preguntó con viveza el zar.
—Ahí está, señor —respondió el general Kissoff.
—¿Has encontrado al hombre que necesitamos?
—Me atrevo a responder de él ante Vuestra Majestad.
—¿Estaba de servicio en palacio?
—Sí, señor.
—¿Le conoces tú?
—Personalmente; y muchas veces ha desempeñado, con buen éxito, misiones difíciles.
—¿En el extranjero?
—En la misma Siberia.
—¿De dónde es?
—De Omsk. Es siberiano.
—¿Tiene sangre fría, inteligencia, valor?
—Sí, señor, tiene todo lo necesario para vencer obstáculos que tal vez otros no podrían vencer nunca.
—¿Su edad?
—Treinta años.
—¿Es hombre vigoroso?
—Señor, puede sufrir el frío más excesivo, el hambre, la sed y el cansancio.
—¿Tiene un cuerpo de hierro?
—Sí, señor.
—Y un corazón...
—Un corazón de oro.
—¿Y se llama?...
—Miguel Strogoff.
—¿Está dispuesto a partir?
—Espera en la sala de guardias las órdenes de Vuestra Majestad.
—Que pase —dijo el zar.
Pocos momentos después, el correo Miguel Strogoff entró en el gabinete imperial.
El correo Miguel Strogoff entró en el gabinete.
Miguel Strogoff era de alta estatura, vigoroso, ancho de espaldas y de pecho robusto. Su poderosa cabeza presentaba los hermosos caracteres de la raza caucásica; sus miembros bien proporcionados eran otras tantas palancas dispuestas mecánicamente para la mejor ejecución de cualquier esfuerzo. Aquel hermoso y robusto joven, bien plantado y bien asegurado sobre sus piernas, no era fácil de mover por la fuerza del puesto que ocupaba, porque cuando había sentado los dos pies en el suelo parecía que echaban raíces. Sobre su cabeza, de frente ancha, se encrespaba una abundante cabellera, cuyos rizos escapaban bajo su casquete moscovita. Su rostro, ordinariamente pálido, se modificaba cuando se aceleraba el latir de su corazón bajo la influencia de una circulación arterial más rápida. Sus ojos, de un azul oscuro, de mirada recta, franca e inalterable, brillaban bajo unas cejas cuyos músculos superciliares levemente contraídos manifestaban un valor altivo, ese valor sin cólera de los héroes, según la expresión de los psicólogos. Su nariz, poderosa, de anchas ventanas, dominaba una boca simétrica con los labios un poco salientes, que denotaban la generosidad y la bondad.
Miguel Strogoff tenía el temperamento del hombre decidido que toma rápidamente su partido, que no se muerde las uñas ante la perplejidad ni se rasca la cabeza ante la duda y que jamás se muestra indeciso. Sobrio de ademanes y de palabras, sabía permanecer inmóvil como un poste ante su superior; pero cuando caminaba, su andar denotaba gran facilidad y notable firmeza de movimientos, exponentes de su férrea voluntad y de su confianza en sí mismo. Era uno de esos hombres que agarran siempre las ocasiones por los pelos, figura un poco forzada, pero que lo retrataba de un solo trazo.
Vestía un elegante uniforme militar, parecido al de la caballería de cazadores en campaña, botas, espuelas, calzón ajustado, dolmán bordado de pieles y con cordones amarillos sobre fondo pardo. Sobre su pecho brillaban una cruz y varias medallas.
Pertenecía al cuerpo especial de los correos del zar, y tenía la categoría de oficial entre aquellos hombres escogidos. Lo que se observaba más particularmente en sus ademanes, en su fisonomía y en toda su persona, y lo que el zar conoció desde luego a primera vista, es que era un ejecutor de órdenes. Poseía, pues, una de las cualidades más recomendables en Rusia, según la observación del célebre novelista Turgueniev, y que conduía a las más altas posiciones en el imperio moscovita.
En verdad, si había un hombre que pudiera realizar con éxito el viaje de Moscú a Irkutsk a través de un territorio invadido, superar los obstáculos y arrostrar los peligros de toda especie que había de encontrar en este viaje, ése era Miguel Strogoff.
Circunstancia muy favorable para el buen éxito de aquel proyecto era que conocía admirablemente el país que iba a atravesar, y que comprendía sus diversos idiomas, no solamente por haberlo recorrido ya antes, sino porque él mismo era siberiano.
Su padre, el anciano Pedro Strogoff, que había fallecido diez años antes, vivía en la ciudad de Omsk, situada en el gobierno del mismo nombre, y su madre, Marfa Strogoff, vivía todavía allí. El bravo cazador siberiano había criado a su hijo Miguel «con dureza», según la expresión popular, en medio de las estepas salvajes de las provincias de Omsk y de Tobolsk. En efecto, Pedro Strogoff era cazador de profesión; en invierno, como en verano, lo mismo durante los calores tórridos que durante los fríos de más de cincuenta grados bajo cero, corría por la dura planicie, saltaba la espesura y la maleza, atravesaba los bosques de abedules y tendía sus trampas o acechaba la caza menor con el fusil, y la mayor con el cuchillo. La caza mayor era nada menos que la del oso de Siberia, temible y feroz animal cuya magnitud es igual a la de sus congéneres de los mares glaciales. Pedro Strogoff había matado ya mas de treinta y nueve osos, es decir, que el que hacía el número cuarenta había caído también bajo sus golpes, y sabido es, si hemos de creer las leyendas cinegenéticas de la Rusia, que muchos cazadores que han matado treinta y nueve osos han sucumbido ante el cuadragésimo. Sin embargo, Pedro Strogoff había pasado el número fatal sin haber recibido ni un rasguño. Desde entonces, su hijo Miguel, que tenía once años, no dejó de acompañarle en las cacerías, llevando la ragatina, es decir, la horquilla para ayudar a su padre, que iba armado solamente con un cuchillo. A los catorce años Miguel Strogoff mató su primer oso por sí solo, lo cual no era poca cosa; pero, además, después de haberlo desollado, había arrastrado la piel del gigantesco animal hasta la casa paterna, distante muchas verstas, lo cual indicaba en el muchacho un vigor poco común.
Este género de vida le hizo robustecerse, y al llegar a la edad de hombre hecho, era capaz de sufrirlo todo, tanto el frío como el calor, el hambre, la sed y el cansancio; era como el yakute de las comarcas septentrionales, un hombre de hierro. Podía estar veinticuatro horas sin comer, diez noches sin dormir y construirse un refugio en medio de la estepa, allí donde otros habrían tenido que dormir al raso. Dotado de gran finura de sentidos, guiado por un instinto de Delaware en medio de la blanca planicie, cuando la niebla cubría todo el horizonte y aunque se hallaba en el país de las altas latitudes en que la noche polar se prolonga muchos días, encontraba su camino donde otro no hubiera podido orientar sus pasos. Sabía todos los secretos de su padre; había aprendido a guiarse por las más imperceptibles señales, como la proyección de las agujas del hielo, la disposición de las ramas menudas de un árbol, la emanación producida en los últimos límites del horizonte, yerbas pisadas en el bosque, sonidos vagos que cruzaban el aire, ruidos lejanos, el vuelo de los pájaros por la atmósfera cubierta de bruma, y otros mil detalles que eran jalones para los que saben conocerlos. Además, templado en las nieves como el acero de Damasco en las aguas de Siria, tenía una salud de hierro, como había dicho el general Kissoff, y también, como había dicho con no menos verdad, un corazón de oro.
La única pasión de Miguel Strogoff era su madre, la vieja Marfa, que no había querido nunca abandonar la antigua casa de los Strogoff a orillas del Irtyche, donde el viejo cazador y ella habían vivido juntos tanto tiempo. Cuando su hijo se separó de ella se le oprimió el corazón, pero él le prometió volver siempre que pudiera, y había cumplido escrupulosamente su promesa.
Se había decidido que Miguel Strogoff, de veinte años, entraría al servicio personal del emperador de Rusia en el cuerpo de correos del zar. El joven siberiano, audaz, inteligente, aplicado, de buena conducta, tuvo desde luego ocasión de distinguirse especialmente en un viaje al Cáucaso, a través de un país difícil, hostigado por algunos turbulentos sucesores de Shamyl, y después durante una importante misión que le llevó hasta Petropaulowski en Kamstschatka, el límite oriental de la Rusia asiática. Durante estos largos viajes desplegó cualidades maravillosas de sangre fría, prudencia y coraje que le valieron la aprobación y la protección de sus jefes, y así ascendió rápidamente.
En cuanto a los permisos que le correspondían después de tan largas expediciones, todos los consagró a su anciana madre, aun cuando estuviera separado de ella por millares de verstas y aun cuando el invierno hiciera impracticables los caminos. Sin embargo, acababa de hacer un viaje al sur del imperio y por primera vez habían pasado tres años sin ver a la anciana Marfa: tres años que le habían parecido tres siglos. Su permiso reglamentario le había sido concedido tres días antes y estaba haciendo los preparativos para su partida a Omsk cuando ocurrieron las circunstancias ya referidas. Miguel Strogoff se halló, pues, en la presencia del zar, ignorando completamente lo que el emperador deseaba de él.
—Anda, pues, Miguel Strogoff.
El zar, sin dirigirle la palabra, le observó durante algunos momentos con mirada penetrante mientras él permanecía absolutamente inmóvil. Después, satisfecho sin duda de su examen, se acercó a la mesa de despacho y, haciendo señal al jefe superior de policía para que se sentase, le dictó en voz baja una carta que sólo contenía algunas líneas. Redactada la carta, el zar la leyó con gran atención. Luego la firmó, anteponiendo a la firma las palabras Byt po iemou, que significan «así sea», y que constituyen la fórmula sacramental de los emperadores de Rusia. Inmediatamente el jefe de policía metió la carta en un sobre, lo cerró y le puso el sello de las armas imperiales. El zar se levantó entonces y le mandó a Miguel Strogoff que se acercara. Éste dio algunos pasos adelante y quedó de nuevo inmóvil, pronto a responder.
El zar le miró otra vez cara a cara y después con voz breve dijo:
—¿Cómo te llamas?
—Miguel Strogoff, señor.
—¿Tu grado?
—Capitán del cuerpo de correos del zar.
—¿Conoces Siberia?
—Soy siberiano.
—¿Dónde naciste?
—En Omsk.
—¿Tienes parientes en Omsk?
—Sí, señor.
—¿Quiénes?
—Mi anciana madre.
El zar interrumpió un instante la serie de preguntas, y luego, mostrando la carta que tenía en la mano, añadió:
—Aquí tienes esta carta, que te encargo que pongas en propia mano del gran duque sin dársela a otro más que a él.
—Se la daré, señor.
—El gran duque está en Irkutsk.
—Iré a Irkutsk.
—Tendrás que atravesar un país plagado de rebeldes, invadido por los tártaros, que tendrán interés en interceptar esta carta.
—Lo atravesaré.
—Desconfiarás, sobre todo, de un traidor llamado Iván Ogaref, que quizá encontrarás en el camino.
—Desconfiaré.
—¿Pasarás por Omsk?
—Necesariamente, señor.
—Si ves a tu madre, podrás ser reconocido. Es preciso que no veas a tu madre.
Miguel Strogoff vaciló un momento, y después añadió:
—No la veré.
—Júrame que nada podrá hacerte confesar ni quién eres, ni adónde vas.
—Lo juro.
—Miguel Strogoff —repuso entonces el zar dando el pliego al joven correo—, toma la carta de la cual depende la salvación de toda Siberia y quizá la vida del gran duque mi hermano.
—Esta carta será puesta en manos de Su Alteza el gran duque.
—¿A pesar de todo?
—A pesar de todo, si no me matan.
—Necesito que vivas.
—Viviré y pasaré —respondió Miguel Strogoff.
El zar pareció satisfecho de la seguridad sencilla y tranquila con que Miguel Strogoff le había respondido.
—Anda, pues, Miguel Strogoff —dijo—, vas a hacer un servicio a Dios, a Rusia, a mi hermano y a mí.
Miguel Strogoff saludó militarmente, salió del gabinete imperial y pocos instantes después del Palacio Nuevo.
—Creo que has tenido buena mano, general —dijo el zar.
—Yo también lo creo, señor —respondió el general Kissoff— y Vuestra Majestad puede estar seguro de que Miguel Strogoff hará todo cuanto pueda hacer un hombre.
—Es todo un hombre —dijo el zar.