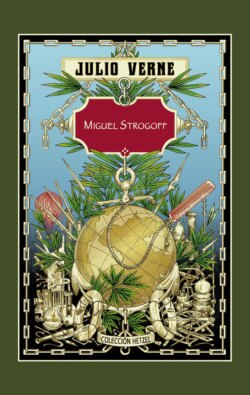Читать книгу Miguel Strogoff - Julio Verne - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI HERMANO Y HERMANA
ОглавлениеEstas medidas, aunque funestísimas para los intereses particulares, estaban absolutamente justificadas por las circunstancias.
Respecto de la prohibición a los rusos de salir de la provincia, había que considerar que si Iván Ogaref estaba todavía en ella, podría impedírselo o dificultárselo en gran medida el logro de sus planes de reunirse con Feofar-Khan, con lo que se privaría al jefe tártaro de un auxiliar temible.
En cuanto a la orden de salir de la provincia a todos los extranjeros de origen asiático, tenía por objeto alejar en masa a los traficantes procedentes de Asia central lo mismo que a las bandas de gitanos que tienen más o menos afinidad con las poblaciones tártaras o mongolas, y que con motivo de la feria estaban reunidos en la ciudad, siendo otros tantos espías, cuya expulsión exigía el estado de cosas.
Pero fácilmente se comprenderá el efecto que causarían estos dos rayos sobre la ciudad de Nijni-Novgorod, necesariamente más amenazada y más perjudicada que ninguna otra.
Así pues, los rusos a quienes sus negocios llamaban al otro lado de las fronteras siberianas, no podían ya salir de la provincia, al menos de momento. El tono del artículo primero del decreto era formal; no admitía ninguna excepción; todo interés privado debía sacrificarse al interés general. En cuanto al segundo artículo, la orden de expulsión era asimismo inapelable. No concernía a más extranjeros que a los de origen asiático, pero éstos tenían que recoger inmediatamente sus mercancías y volverse con ellas por donde habían venido. En cuanto a los saltimbanquis, cuyo número era considerable, y que tenían cerca de 1.000 verstas que recorrer para llegar a la frontera mas próxima, el decreto era para ellos la miseria a corto plazo.
Por consiguiente, se elevó immediatamente contra aquella medida insólita un murmullo de protesta, un grito de desesperación, que fue prontamente reprimido por la presencia de los cosacos y de los agentes de policía. Casi al instante comenzó lo que podía llamarse el desmantelamiento de aquella vasta explanada. Las telas tendidas delante de las tiendas se plegaron; los teatros de feria se desmontaron; cesaron los bailes y los cánticos; concluyeron las representaciones, se apagaron los fuegos, se descolgaron las cuerdas de los equilibristas; y los viejos caballos que tiraban de aquellas viviendas ambulantes volvieron de las cuadras para ser enganchados en los carros. Agentes y soldados, con el látigo o la fusta en la mano, estimulaban a los rezagados y a veces derribaban las tiendas antes aún de que los pobres gitanos hubiesen salido de ellas. Evidentemente, bajo el influjo de estas medidas la plaza de Nijni-Novgorod debía quedar evacuada antes de la noche, y al tumulto del gran mercado iba a suceder el silencio del desierto.
Además hay que repetir, porque ésta era una agravación necesaria de las medidas adoptadas, que todos aquellos nómadas, sobre quienes recaía directamente el decreto de expulsión, no podían atravesar las estepas de Siberia, porque les estaba prohibido, y tendrían que dirigirse al sur del mar Caspio, bien a Persia, a Turquía, o a las llanuras del Turquestán. Las tropas de las montañas que forman como la prolongación de aquel río sobre la frontera rusa, no les habrían permitido el paso. Tenían, pues, que caminar 1.000 verstas antes de poder pisar suelo libre.
En el momento en que el jefe de policía leyó el decreto, por la mente de Miguel Strogoff cruzó instintivamente un pensamiento.
«¡Cosa rara! ¡Singular coincidencia! Entre ese decreto que expulsa a los extranjeros originarios de Asia y las palabras que se cruzaron anoche entre esos dos gitanos. “Es el Padre mismo el que nos envía a donde queremos ir” dijo el hombre. ¡Pero el “Padre” es el emperador! El pueblo le designa siempre con este nombre. ¿Cómo esos gitanos podían prever la medida adoptada contra ellos? ¿Cómo la conocían de antemano? ¿Y adónde quieren ir? Me parece gente sospechosa, a la cual el decreto del gobierno es, sin embargo, más útil que perjudicial.»
Pero esta reflexión, seguramente muy justa, fue interrumpida por otra que debía absorber completamente el ánimo de Miguel Strogoff. Olvidó a los gitanos y sus palabras sospechosas, y la extraña coincidencia que resultaba de la publicación del decreto. El recuerdo de la joven livona acababa de presentarse a su mente.
—¡Pobre niña! —exclamó, como a pesar suyo—. No podría cruzar la frontera.
En efecto, la joven era de Riga, era livona, rusa por consiguiente, y no podía salir del territorio ruso. El permiso que llevaba le había sido concedido antes de las nuevas disposiciones y quedaba anulado por ellas. Todos los caminos de Siberia le estaban cerrados inexorablemente y cualquiera que fuese el motivo que la llevaba a Irkutsk, ahora le era imposible ya continuar el viaje.
Este pensamiento preocupó vivamente la imaginación de Miguel Strogoff. Había pensado vagamente al principio que sin descuidar nada de lo que concernía a su importante misión le sería posible, quizá, prestar algún auxilio a aquella joven, y esta idea le había halagado. Conociendo los peligros que personalmente tendría que arrostrar él, hombre enérgico y vigoroso, en un país cuyos caminos le eran sin embargo familiares, no podía ignorar que tales peligros serían infinitamente mayores para una joven. Pues que iba a Irkutsk, tendría que seguir el mismo camino que él y se vería obligada a pasar entre las hordas de invasores como él mismo trataba de hacerlo. Si además, y según todas las posibilidades, no tenía a su disposición más que los recursos necesarios para un viaje en circunstancias ordinarias, ¿cómo llegaría a cumplir las condiciones que los acontecimientos iban a hacer tan necesarias como peligrosas?
«Pues bien —se dijo a sí mismo—, ya que toma el camino de Perm, es imposible que no la encuentre. Así pues, podré protegerla sin que lo sospeche, y como parece que tiene tanta prisa por llegar a Irkutsk como yo, no me ocasionará ningún retraso en la expedición.»
Pero un pensamiento trae consigo otro. Miguel Strogoff no había pensado hasta entonces más que en la hipótesis de poder ejecutar una buena acción, de prestar un servicio. Una idea nueva acababa de nacer en su cerebro, y la cuestión se presentaba bajo un aspecto muy diferente.
«En realidad —se dijo—, yo puedo necesitar de ella más que ella de mí. Su presencia no me sería inútil y serviría para alejar toda sospecha respecto de mi persona. En el hombre que atraviesa solo las estepas es más fácil adivinar el correo del zar, que en el que lleva por compañera una joven. Así pues, con ella sería yo, mucho más que ahora, a los ojos de todos, el Nicolás Korpanoff de mi podaroshna. Es, pues, necesario que me acompañe; es necesario encontrarla a toda costa. Desde ayer no puede haberse proporcionado ningún carruaje para salir de Nijni-Novgorod. Busquémosla, y que Dios me guíe.»
Miguel Strogoff dejó la gran plaza de Nijni-Novgorod, donde el tumulto producido por la ejecución de las medidas prescritas llegaba entonces a su colmo, formando un griterío indescriptible las recriminaciones de los forasteros proscritos, las voces de los agentes y de los cosacos, y sus amenazas brutales. La joven a quien buscaba no podía estar allí. Eran las nueve de la mañana: el vapor salía a las doce; por consiguiente, Miguel Strogoff tenía más de dos horas para buscar a la joven que quería llevarse por compañera de viaje.
Atravesó de nuevo el Volga y recorrió los barrios de la otra orilla, donde la multitud era menos numerosa. Visitó, por decirlo así, calle por calle la ciudad alta y la baja. Entró en las iglesias, refugio natural de todo el que llora y de todo el que padece, y en ninguna parte encontró a la joven livona.
«Y, sin embargo —repetía—, no puede haber salido aún de NijniNovgorod. Continuemos nuestras pesquisas».
Así anduvo errante por espacio de dos horas sin detenerse, sin sentir el cansancio y obedeciendo a un sentimiento imperioso que no le permitía reflexionar. Todo en vano.
Entonces se le ocurrió que la joven no tenía quizá conocimiento del decreto, circunstancia improbable sin embargo, porque el estallido de un rayo semejante no podía menos de haber sido oído por todos. Interesada sin duda en conocer las menores noticias que viniesen de Siberia, ¿cómo habría podido ignorar las medidas tomadas por el gobierno, y que la concernían tan directamente?
Pero, en fin, si las ignoraba acudiría dentro de poco al muelle del embarcadero, y allí algún agente despiadado le negaría brutalmente el paso: era preciso a toda costa que Miguel Strogoff la viese antes, y que pudiera, gracias a él, evitar el contratiempo.
Pero sus investigaciones fueron inútiles, y pronto perdió la esperanza de encontrarla.
Eran ya las once. Miguel Strogoff, aunque en cualquier circunstancia lo habría creído inútil, pensó en presentar su podaroshna en las oficinas de policía. El decreto no le concernía, evidentemente, pues el caso estaba previsto para él; pero quería cerciorarse de que nada se oponía a su salida de la ciudad.
Volvió, pues, al otro lado del Volga, al barrio donde se encontraban las oficinas del jefe de policía. Había allí mucha gente, porque aunque los extranjeros tenían orden de abandonar la provincia, no dejaban por eso de estar sometidos a ciertas formalidades para la salida. Sin esta precaución, algún ruso, mas o menos comprometido en el movimiento tártaro, hubiera podido por medio de un disfraz pasar la frontera, lo cual el decreto pretendía impedir. Les expulsaban de la provincia; pero era preciso, sin embargo, que llevaran un permiso para salir.
Así pues, saltimbanquis, gitanos, cíngaros, mercaderes de Persia, de Turquía, de la India, de Turquestán y de China, llenaban el patio de las oficinas de la policía.
Todos se apresuraban, porque todos buscaban medios de transporte, y los que tardaran en conseguirlo corrían gran peligro de no poder salir de la ciudad en el plazo señalado, lo cual les expondría a alguna brutal intervención de los agentes del gobernador.
Miguel Strogoff, gracias al vigor de sus codos, pudo atravesar el patio; pero era dificilísimo entrar en las oficinas y llegar hasta la ventanilla de los empleados. Sin embargo, una palabra que dijo al oído de un inspector y algunos rublos dados oportunamente tuvieron el poder de abrirle paso.
El agente, después de haberle introducido en una antesala, fue a dar aviso a un funcionario de más categoría. Miguel Strogoff no podía, pues, tardar en estar en regla con la policía y libre de movimientos.
Mientras esperaba, miró a su alrededor. ¿Y qué vio? Allí, en un banco, caída, más que sentada, a una joven, presa de una muda desesperación, y aunque apenas podía ver su rostro, cuyo perfil se dibujaba únicamente en la pared, Miguel Strogoff no se engañó al pensar que era aquella la joven livona.
Desconociendo el decreto del gobierno, había ido a la oficina de la policía para visar su permiso; pero le habían negado el visado. Sin duda estaba autorizada para ir a Irkutsk; pero el decreto era formal y anulaba todas las autorizaciones anteriores. Todos los caminos de Siberia le estaban cerrados.
En un banco, caída más que sentada, vio a una joven.
Miguel Strogoff, muy alegre por haberla encontrado al fin, se acercó a ella.
La joven le miró un instante y su rostro se iluminó con un resplandor fugitivo al volver a ver a su compañero de viaje. Se levantó al instante, y como un náufrago que se ase a una tabla iba a pedirle auxilio...
En aquel momento el agente puso la mano en el hombro de Miguel Strogoff, diciéndole:
—Le espera a usted el jefe de policía.
—Hermana...
—Bien —respondió Miguel Strogoff.
Y sin decir una palabra a la joven, a quien había buscado por tanto tiempo desde la víspera, sin tranquilizarla con una ademán que hubiera podido comprometer a ambos, siguió al agente a través de los grupos compactos de gente.
La joven livona, viendo desaparecer al único que hubiera podido socorrerla, volvió a caer sobre el banco.
Apenas habían transcurrido tres minutos, Miguel Strogoff reapareció acompañado de un agente. Llevaba en la mano el podaroshna que le franqueaba todos los caminos de Siberia.
Se acercó entonces a la joven livona, y tendiéndole la mano, dijo:
—Hermana...
Ella comprendió. Se levantó, como movida por una inspiración repentina.
—Hermana —repitió Miguel Strogoff—, estamos autorizados para continuar nuestro viaje a Irkutsk. ¿Vamos?
—Vamos, hermano —respondió la joven, poniendo su mano en la de Miguel Strogoff.
Y ambos salieron de la jefatura de policía.