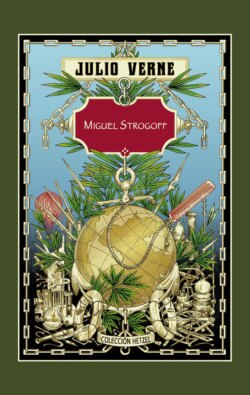Читать книгу Miguel Strogoff - Julio Verne - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII DESCENDIENDO POR EL VOLGA
ОглавлениеUn poco antes del mediodía la campana del vapor llamaba al embarcadero del Volga a un gran concurso de gente, pues que estaban allí los que marchaban y los que hubieran querido marchar. Las calderas del Cáucaso tenían ya la presión suficiente; su chimenea no dejaba escapar más que un humo ligero, mientras el extremo del tubo de escape y la tapa de las válvulas se coronaban de vapor blanco.
No es necesario decir que la policía vigilaba la partida del Cáucaso y se mostraba implacable con aquellos viajeros que no reunían las condiciones exigidas para abandonar la ciudad.
Numerosos cosacos iban y venían por el muelle, prestos para acudir en ayuda de los agentes, aunque no tuvieron necesidad de intervenir, ya que las cosas se desarrollaron sin incidentes.
A la hora fijada sonó el último golpe de campana, se largaron amarras, las poderosas ruedas del vapor golpearon el agua con sus palas articuladas y el Cáucaso navegó entre las dos ciudades que constituyen NijniNovgorod.
Miguel Strogoff y la joven livona habían tomado pasaje a bordo del Cáucaso, y su embarque se había verificado sin dificultad, porque, como ya se ha dicho, el podaroshna, extendido a nombre de Nicolás Korpanoff autorizaba a este negociante a hacerse acompañar de las personas que quisiera durante su viaje a Siberia. Eran, pues, un hermano y una hermana que viajaban bajo la garantía de la policía imperial.
Ambos, sentados a popa, miraban alejarse la ciudad, tan profundamente turbada por el decreto del gobernador.
Miguel Strogoff no había dicho nada a la joven, ni ella le había dirigido ninguna pregunta. Él esperaba a que hablase si lo creía conveniente. La joven estaba impaciente por salir de aquella ciudad, en la cual, sin la intervención providencial de aquel protector inesperado, habría quedado prisionera. No decía nada, pero con sus miradas le mostraba su gratitud.
El Volga, el Rha de los antiguos, está considerado como el río más caudaloso de toda Europa, y su curso no es inferior a 4.000 verstas o sea 4.300 kilómetros. Sus aguas, bastante insalubres en la parte superior de la corriente, quedan purificadas en Nijni-Novgorod gracias a las del Oka, afluente que procede de las provincias centrales de Rusia.
Se ha comparado con bastante exactitud el conjunto de los canales y ríos rusos con un árbol gigantesco cuyas ramas se extienden por todas las partes del imperio. El Volga puede decirse que es el tronco de este árbol, y tiene por raíces setenta embocaduras que se abren en el litoral del mar Caspio. Es navegable desde Rjef, ciudad del gobierno de Tver, es decir, en la mayor parte de su curso.
Los buques de la compañía de transportes entre Perm y Nijni-Novgorod recorren rápidamente las 350 verstas (373 kilómetros) que separan esta ciudad de la de Kazán. Es verdad que estos vapores no tienen que hacer más que seguir la corriente del Volga, la cual añade una celeridad de 2 millas a la celeridad propia de los buques. Pero cuando llegan a la confluencia del río con el Kama, un poco más abajo de Kazán, se ven obligados a entrar en este último, y entonces deben marchar río arriba hasta Perm.
Así pues, en fin de cuentas, y aunque era poderosa la maquinaria del Cáucaso, no podía andar más de 16 verstas por hora, y contando con una hora de parada en Kazán, podía calcularse que el viaje de NijniNovgorod a Perm duraría de setenta a setenta y dos horas.
El vapor, por lo demás, estaba bien acondicionado, y los pasajeros, según su categoría o sus recursos, ocupaban en él tres clases distintas. Miguel Strogoff había tenido cuidado de tomar dos camarotes de primera clase, de suerte que su joven compañera podía retirarse al suyo y estar sola cuando lo creyese conveniente.
El Cáucaso iba lleno de pasajeros de todas las categorías. Cierto número de traficantes asiáticos habían creído conveniente salir en el acto de Nijni-Novgorod. En la parte del vapor reservada a la primera clase, se veían armenios de largas túnicas tocados con una especie de mitra; judíos fáciles de conocer por sus bonetes; ricos chinos con su traje tradicional, túnica muy ancha azul, violeta o negra, abierta por delante y por detrás, y cubierta de otra túnica de grandes mangas, cuyo corte es parecido al de la que llevan los popes rusos; turcos cubiertos del turbante nacional; indios de casquete cuadrado y un simple cordón por cinturón, y algunos más especialmente designados bajo el nombre de shikarpuris, en cuyas manos está todo el comercio de Asia central; y, en fin, tártaros calzados de botas adornadas con cintas de mil colores y el pecho lleno de bordados. Todos aquellos negociantes habían tenido que dejar en la bodega y en el puente sus diversos equipajes, cuyo transporte debía costarles caro, porque, según el reglamento, no tenían derecho a llevar gratis más que 20 libras de peso por persona.
En la proa del Cáucaso iban agrupados pasajeros en mayor número, no sólo extranjeros, sino también rusos, a los cuales el decreto no prohibía trasladarse a otras ciudades de la provincia.
Había allí mujiks tocados con gorros o casquetes, vestidos de una camisa a cuadros bajo su basta pelliza, y aldeanos del Volga con pantalón azul metido en sus altas botas, camisa de algodón color de rosa atada a la cintura por una cuerda, casquete chato o bonete de fieltro. Algunas mujeres con vestidos de algodón pintados de flores, con delantales de vivos colores y el pañuelo de dibujos coloreados sobre la cabeza. Eran todos éstos principalmente pasajeros de tercera clase, a quienes por fortuna no preocupaba la perspectiva de un largo viaje de retorno. En suma, aquella parte del puente estaba excesivamente concurrida, por lo cual los pasajeros de popa no se aventuraban entre aquellos grupos tan heterogéneos cuyo sitio estaba marcado al otro lado de los tambores.
Entretanto, el Cáucaso corría a toda máquina entre las dos orillas del Volga. Se cruzaba con muchos barcos que iban llevados por remolcadores río arriba, y que trasladaban toda especie de mercancías a NijniNovgorod. Después pasaban trenes cargados de madera, largos como las interminables filas de sargazos del Atlántico, y chalanas excesivamente cargadas hasta el punto de tocar sus bordes con el agua: viaje inútil por el momento, pues la feria acababa de suspenderse apenas empezada.
Las orillas del Volga, salpicadas por la estela del vapor, se coronaban de bandadas de patos que huían lanzando gritos ensordecedores. Un poco más lejos, sobre aquellas secas llanuras donde crecían sauces, alisos y tilos, se esparcían algunas vacas de color rojo oscuro, rebaños de carneros de lana parda y piaras de cerdos blancos y negros. Algunos campos sembrados de trigo sarraceno y de centeno se extendían en último término por las pendientes a medio cultivar, pero que en suma no ofrecían ningún punto de vista notable. En aquellos paisajes monótonos, el lápiz de un dibujante en busca de un sitio pintoresco, no habría encontrado nada que reproducir.
Dos horas después de la partida del Cáucaso la joven livona, dirigiéndose a Miguel Strogoff, le dijo:
—¿Vas a Irkutsk hermano?
—Sí, hermana —respondió el joven—. Los dos hacemos el mismo viaje, por consiguiente, por donde yo pase, pasarás tú.
—Mañana, hermano, sabrás por qué he dejado las orillas del Báltico para ir al otro lado de los montes Urales.
—No te pregunto nada, hermana.
—Lo sabrás todo —respondió la joven, cuyos ojos dibujaron una triste sonrisa—. Una hermana no debe ocultar nada a su hermano, pero hoy no podría... La fatiga y la desesperación me tienen aniquilada.
—¿Quieres descansar en tu camarote? —preguntó Miguel Strogoff.
—Sí, sí... Hasta mañana...
—Ven, pues...
Vacilaba en terminar la frase, como si hubiera querido acabarla con el nombre de su compañera, que ignoraba todavía.
—Nadia —dijo ella tendiéndole la mano.
—Ven, Nadia —respondió Miguel Strogoff—, y cuenta de todos modos con tu hermano Nicolás Korpanoff.
Y condujo a la joven al camarote que le había reservado, y que daba al salón de popa.
Después volvió al puente, y ávido de noticias, que podrían quizá modificar su itinerario, se mezcló entre los grupos de pasajeros, escuchando, pero sin tomar parte en las conversaciones. Por lo demás, si la casualidad hiciera que fuese interrogado, y se viera en la necesidad de responder, se presentaría como el negociante Nicolás Korpanoff, que se dirigía a la frontera, porque no quería que se pudiera sospechar que tenía un permiso especial para viajar por Siberia.
Los forasteros que el vapor transportaba no podían hablar, evidentemente, sino de los sucesos del día, del decreto y de sus consecuencias. Aquella pobre gente, apenas repuesta de las fatigas de un viaje a través de Asia central, se veía obligada a volver por donde había venido, y si no exteriorizaban en voz alta su cólera y desesperación, era porque no se atrevían: el miedo y el respeto les contenían. Era posible que inspectores de policía encargados de vigilar a los pasajeros, se hubieran embarcado secretamente a bordo del Cáucaso y valía mas contener la lengua, pues en último extremo la expulsión era preferible a la prisión en una fortaleza. Así, entre aquellos grupos todos callaban o conversaban con tal circunspección, que no era posible sacar de sus conversaciones nada provechoso.
Pero si Miguel Strogoff nada tenía que aprender por aquel lado y hasta las bocas se cerraban más de una vez cuando él se aproximaba, porque no le conocían, llegó pronto a sus oídos el sonido de una voz, poco cuidadosa de que la oyeran o no.
El hombre que tan alegremente se expresaba hablaba en ruso, pero con acento extranjero, y su interlocutor, más reservado, le respondía en la misma lengua, que tampoco era su lengua nativa.
—¡Cómo! —decía el primero—. ¡Cómo! ¿Usted en este buque, mi querido colega, usted a quien he visto en la fiesta imperial de Moscú y solamente entrevisto en Nijni-Novgorod?
—Yo mismo —respondió el segundo—, en tono seco.
—Pues bien, diré a usted francamente que no esperaba verme seguido inmediatamente tan de cerca por usted.
—Yo no le sigo a usted, caballero; le precedo.
—¡Preceder, preceder! Convengamos en que marchamos de frente y al mismo paso como los soldados en un desfile, y al menos provisionalmente, convengamos también, si usted gusta, en que ninguno pasa delante del otro.
—Por el contrario, pienso pasar delante de usted.
—Ya lo veremos cuando estemos en el escenario de la guerra; pero hasta entonces, ¡qué diablo! seamos compañeros de viaje. Después tendremos tiempo y ocasión de ser rivales.
—Enemigos.
—Vaya por enemigos. Tiene usted en sus palabras, querido colega, una precisión que me es particularmente agradable. Con usted, al menos, sabe uno a qué atenerse.
—¿Qué mal hay en eso?
—Ninguno; así, a mi vez, pediré a usted permiso para describir nuestra situación recíproca.
—Diga usted.
—¿Usted va a Perm..., como yo?
—Como usted.
—Y probablemente se dirigirá usted de Perm a Ekaterinburg, pues que es el camino mejor y más seguro por donde pueden atravesarse los montes Urales.
—Probablemente.
—Una vez cruzada la frontera, estaremos en Siberia, es decir, en plena invasión.
—Es verdad.
—Pues bien, entonces y solamente entonces habrá llegado el momento de decir: cada uno para sí y Dios, para...
—Y Dios para mí.
—¡Dios para sólo usted! Muy bien. Pero, ya que tenemos por delante ocho días por lo menos de neutralidad, y pues que ciertamente no han de llover las noticias en el camino, seamos amigos hasta el momento en que lleguemos a ser rivales.
—Enemigos.
—Eso es, justamente, enemigos. Pero hasta entonces, obremos de acuerdo y no nos devoremos mutuamente. Yo prometo a usted, por lo demás, guardar para mí todo lo que pueda ver.
—Y yo todo lo que pueda oír.
—¿Está dicho?
—Está dicho.
—Déme usted la mano.
—Aquí está.
Y la mano del primer interlocutor, es decir, cinco dedos muy abiertos, sacudió vigorosamente los dos dedos que le tendió flemáticamente el segundo.
—A propósito —dijo el primero—, esta mañana he podido telegrafiar a mi prima el texto mismo del decreto. Puse el telegrama a las diez y diecisiete minutos.
—Y yo puse el mío para el Daily-Telegraph a las diez y trece.
—Bravo, señor Blount.
—Magnífico, señor Jolivet.
—Ya me tomaré el desquite.
—Será difícil.
—Lo procuraré, sin embargo.
Diciendo esto, el corresponsal francés saludó familiarmente al corresponsal inglés, el cual, inclinando la cabeza, le devolvió el saludo con una rigidez enteramente británica.
El decreto del gobernador no concernía a los dos cazadores de noticias, pues que ni eran rusos ni extranjeros de origen asiático. Habían, pues, salido de Nijni-Novgorod, y si salieron a la vez era porque el mismo instinto les impulsaba hacia delante, y naturalmente habían tomado el mismo medio de transporte, pues que seguían el mismo camino hasta las estepas de Siberia. Compañeros de viaje, amigos o enemigos, aún les faltaban ocho días antes de que se «levantase la veda». Entonces ganaría el más diestro. Alcide Jolivet había dado los primeros pasos, y Harry Blount había aceptado, aunque fríamente, sus ofertas.
De todos modos, en la comida de aquel día el francés, siempre franco y hasta un poco locuaz, y el inglés, siempre reservado y grave, brindaban en la misma mesa, bebiendo un Cliquot auténtico generosamente elaborado con la savia fresca de los abedules de las cercanías.
Miguel Strogoff, al oír conversar de aquella manera a Alcide Jolivet y Harry Blount, dijo.
—Probablemente encontraré en mi camino a estos dos curiosos e indiscretos personajes. Me parece prudente mantenerlos a cierta distancia.
La joven livona no fue a comer. Dormía en su camarote, y Miguel Strogoff no quiso que la despertaran. Llegó la tarde y tampoco se presentó en el puente del Cáucaso.
El largo crepúsculo impregnaba entonces la atmósfera de un frescor que los pasajeros buscaban ávidamente después del gran calor del día. Cuando la hora fue ya algo avanzada, la mayor parte pensaron en volver a los salones o a los camarotes. Tendidos sobre los bancos, respiraban con delicia aquella brisa aumentada por la celeridad del vapor. El cielo en aquella época del año y en aquella latitud, apenas se oscurecía entre la noche y la mañana, y daba al timonel facilidad para dirigir el buque entre las muchas embarcaciones que subían o bajaban por el Volga.
Miguel Strogoff subía ya la escalera del castillo de proa.
Sin embargo, entre las once y las dos de la mañana, siendo entonces luna nueva, hubo una oscuridad bastante grande. Casi todos los pasajeros del puente dormían, y sólo turbaba el silencio el ruido de las paletas del vapor, que azotaban el agua a intervalos regulares.
Una especie de inquietud mantenía despierto a Miguel Strogoff. Iba y venía de un lado a otro, pero sin separarse de la popa. Una vez, sin embargo, llegó a pasar de la sala de máquinas y se encontró en la parte reservada a los viajeros de segunda y tercera clase.
Allí dormían éstos, no sólo en los bancos, sino también sobre los fardos y aun sobre las tablas del puente. Sólo los marineros de cuarto permanecían en pie en el castillo de proa. Dos luces, una verde y otra roja, proyectadas por los faroles de estribor y de babor, enviaban algunos rayos oblicuos sobre los costados del buque.
Era preciso marchar con cierto cuidado para no pisar a los durmientes, caprichosamente extendidos acá y allá. La mayor parte eran mujiks, habituados a dormir sobre el suelo duro, y a quienes bastaban por toda cama las tablas de un puente. Sin embargo, habrían recibido muy mal, sin duda alguna, al torpe que les hubiera despertado de un puntapié o de un golpe con el tacón de la bota.
Miguel Strogoff procuraba, pues, no tropezar con nadie, y marchando así hacia el otro extremo del buque, no tenía más idea que combatir el sueño por medio de un paseo un poco más largo.
Había llegado a la parte anterior del puente y subía ya la escalera del castillo de proa, cuando oyó voces cerca de él. Se detuvo: las voces parecían venir de un grupo de pasajeros envueltos en pañuelos y mantas, a quienes era imposible reconocer en la oscuridad. Pero a veces, cuando la chimenea del vapor, en medio de las volutas de humo lanzaba penachos rojizos, algunas chispas parecían correr a través del grupo como si millares de pajillas se hubiesen inflamado súbitamente, bajo la acción de un rayo luminoso.
Miguel Strogoff iba a continuar subiendo cuando oyó más distintamente ciertas palabras pronunciadas en aquella lengua extraña que había ya llamado su atención la noche antes en el campo de la feria. Instintivamente se detuvo a escuchar. Protegido por la sombra del puente, no podía ser visto, ni tampoco podía él ver a los pasajeros que hablaban. Debió pues, contentarse con prestar oído.
Las primera palabras que captó no tenían ninguna importancia, al menos para él, pero le permitieron conocer precisamente las dos voces de hombre y de mujer que había oído en Nijni-Novgorod, lo cual le hizo redoblar la atención. No era imposible, en efecto, que los gitanos, cuya conversación había sorprendido la noche antes, y que habían sido expulsados como todos sus congéneres, estuviesen a bordo del Cáucaso.
Y fue un acierto el escuchar, porque hasta sus oídos llegaron claramente esta pregunta y esta respuesta en idioma tártaro:
—Dicen que ha salido un correo de Moscú para Irkutsk.
—Eso dice Sangarra, pero el correo llegará tarde o no llegará.
Miguel Strogoff se estremeció involuntariamente al oír esta respuesta que le concernía tan directamente. Trató de reconocer si el hombre y la mujer que acababan de hablar eran los que él sospechaba que fuesen, pero la oscuridad era demasiado espesa y no pudo lograrlo.
Pocos instantes después, Miguel Strogoff, sin ser visto, volvió a la popa del vapor y se sentaba en un sitio apartado poniéndose a reflexionar con la cabeza entre las manos. Al verlo, cualquiera hubiera dicho que dormía.
Pero no dormía ni pensaba en dormir. Pensaba, no sin viva aprensión, en lo que acababa de oír y decía:
—¿Quién sabe mi partida y quién tiene interés en conocerla?