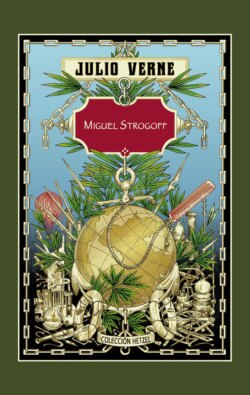Читать книгу Miguel Strogoff - Julio Verne - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I UNA FIESTA EN EL PALACIO NUEVO
Оглавление—Señor, un nuevo mensaje.
—¿De dónde viene?
—De Tomsk.
—¿Está cortada la comunicación mas allá de esa ciudad?
—Sí, señor, desde ayer.
—General, envíe un mensaje de hora en hora a Tomsk para que me tengan al corriente de cuanto ocurra.
—Sí, señor —respondió el general Kissoff.
Estas palabras se cruzaban a las dos de la madrugada en el momento en que la fiesta que se daba en el Palacio Nuevo, estaba en todo su esplendor.
Durante aquella velada la música de los regimientos de Preobrajensky y de Paulowsky no había cesado de interpretar sus polcas, mazurcas y chotis y sus valses escogidos entre los mejores del repertorio. Las parejas del baile se multiplicaban hasta el infinito a través de los espléndidos salones de aquel palacio levantado a pocos pasos de la vieja casa de piedra, donde tantos dramas terribles se habían desarrollado en otro tiempo y cuyos ecos parecían haber despertado aquella noche para servir de tema de conversación a los corrillos.
El gran mariscal de la corte estaba, por lo demás, bien secundado en sus delicadas funciones. Los grandes duques y sus edecanes, los chambelanes de servicio, los oficiales de palacio, presidían en persona la organización de los bailes. Las grandes duquesas cubiertas de diamantes, las damas de honor vestidas con sus trajes de gala, daban el ejemplo valerosamente a las mujeres de los altos funcionarios militares y civiles de la antigua ciudad de las blancas piedras. Así, cuando se oyó la señal de la polonesa, cuando los invitados de todas categorías tomaron parte en aquel paseo candencioso que en las solemnidades de este género tiene toda la importancia de un baile nacional, la mezcla de las largas faldas con volantes de encaje y de los uniformes cubiertos de condecoraciones de mil colores, ofrecían un golpe de vista indescriptible a la luz de cien arañas multiplicadas por la reverberación de los espejos.
El aspecto era deslumbrante.
Por lo demás, el gran salón, el más hermoso de todos los que poseía el Palacio Nuevo, proporcionaba a aquel cuadro de altos personajes y de señoras espléndidamente vestidas un marco digno de su magnificencia. La rica bóveda con sus doradas molduras ya matizadas por la pátina del tiempo, estaba como estrellada de puntos luminosos. Los brocados de las cortinas y visillos, llenos de soberbios pliegues, se coloreaban de tonos cálidos que se quebraban bruscamente en los ángulos de la espesa tela.
A través de los vidrios de las vastas claraboyas que circundaban la bóveda, la luz que iluminaba los salones, tamizada por una ligera nube, se proyectaba al exterior como el reflejo de un incendio y contrastaba vivamente con la oscuridad de la noche que desde hacía horas envolvía aquel fastuoso palacio. Este contraste llamaba la atención de los invitados que no bailaban. Cuando se detenían en los huecos de las ventanas podían ver perfectamente algunos campanarios confusamente dibujados en la sombra, que destacaban acá y allá sus enormes siluetas. Debajo de los balcones esculpidos se veían pasear silenciosamente muchos centinelas con el fusil al hombro, y cuyo puntiagudo casco llevaba un penacho o flama que brillaba con el esplendor de la luz que salía del palacio. Oíanse también las patrullas que marcaban el paso sobre la grava, con más ritmo que las parejas de baile en el encerado de los salones. De tiempo en tiempo el alerta de los centinelas se repetía de puesto en puesto, y algunas veces un toque de llamada dado por una trompeta, mezclándose con los acordes de la orquesta, lanzaba sus notas claras en medio de la armonía general.
Más lejos todavía, frente a la fachada, espesas sombras se destacaban sobre los grandes conos de luz que proyectaban las ventanas del Palacio Nuevo. Eran barcos que bajaban el curso de un río, cuyas aguas, iluminadas por la luz vacilante de algunos faroles, bañaban los primeros asientos de piedra de los malecones.
El principal personaje del baile, el anfitrión de la fiesta, y al cual el general Kissoff había llamado señor, calificación reservada a los soberanos, estaba sencillamente vestido con un uniforme de oficial de cazadores de la Guardia. Esto no era afectación por su parte, sino costumbre de un hombre poco amigo del boato. Su atuendo contrastaba con los magníficos trajes que se mezclaban a su alrededor, y así era como se presentaba la mayor parte de las veces en medio de su escolta de georgianos, cosacos, de lesguios, deslumbradores escuadrones espléndidamente ataviados con los brillantes uniformes del Cáucaso.
Este personaje, de elevada estatura, de aire afable, de fisonomía serena y de ceño, sin embargo, un poco fruncido, iba de un grupo al otro, pero hablaba poco y no parecía prestar más que una vaga atención, ya a las conversaciones alegres de los jóvenes convidados, ya a las palabras más graves de los altos funcionarios o de los miembros del cuerpo diplomático que representaban cerca de su persona los principales Estados de Europa. Dos o tres de aquellos perspicaces políticos, psicólogos por naturaleza, habían creído observar en la fisonomía de su anfitrión algún síntoma de inquietud cuya causa ignoraban, pero ni uno solo se permitió interrogarle sobre aquel asunto. En todo caso, la intención del oficial de cazadores de la Guardia era, a no dudarlo, que sus secretos cuidados no turbasen en manera alguna aquella fiesta; y como era uno de esos raros soberanos a los cuales casi todo el mundo está acostumbrado a obedecer hasta en el pensamiento, el esplendor del baile no decayó ni un instante.
Entre tanto, el general Kissoff esperaba que el oficial a quien había de comunicar el mensaje expedido de Tomsk, le diese la orden de retirarse, pero éste permanecía silencioso. Había tomado el telegrama, lo había leído, y su rostro se ensombrecía cada vez más. Llevaba la mano involuntariamente al puño de la espada, y después la subía hasta los ojos, tapándolos un instante como si el brillo de las luces le ofendiese y necesitara la oscuridad para reflexionar mejor.
—Es decir —repuso después de haber conducido al general Kissoff junto a una ventana—, ¿que desde ayer estamos sin comunicación con el gran duque mi hermano?
—Sin comunicación, señor, y es de temer que los mensajes en breve no puedan pasar la frontera de Siberia.
—Pero las tropas de las provincias del Amur y de Yakutsk, así como las de la Transbaikalia, ¿han recibido la orden de marchar inmediatamente sobre Irkutsk?
—Esa orden ha sido comunicada por el último mensaje que hemos podido hacer llegar más allá del lago Baikal.
—En cuanto a los gobiernos de Yeniseisk, de Omsk, de Semipalatinsk, de Tobolsk, ¿continuamos en comunicación directa con ellos desde el principio de la invasión?
—Sí, señor, reciben nuestros despachos y estamos seguros de que en este momento los tártaros no han avanzado mas allá del Irtych y del Obi.
—Y del traidor Iván Ogaref ¿no hay ninguna noticia?
—Ninguna —respondió el general Kissoff—. El director de la policía no puede afirmar si ha pasado o no la frontera.
—Que sus señas se transmitan inmediatamente a Nijni-Novgorod, Perm, Ekaterinburg, Kassimow, Tiumen, Ichim, Omsk, Elamsk, Kolyvan, Tomsk, a todas las estaciones telegráficas con las cuales mantenemos todavía comunicación.
—Las órdenes de Vuestra Majestad serán ejecutadas al instante —respondió el general Kissoff.
—¡No digas una palabra de todo esto!
Después el general, haciendo un ademán de respetuosa adhesión y una profunda reverencia, se confundió entre la multitud y en breve abandonó el baile sin que su ausencia fuese advertida.
El oficial permaneció pensativo algunos instantes, y cuando volvió a mezclarse entre los diversos grupos de militares y políticos que se habían formado en varios puntos de los salones, su fisonomía había recobrado la calma perdida hacía un momento.
Sin embargo, el caso grave que había motivado aquellas palabras rápidamente cruzadas entre los dos personajes no era tan ignorado como el oficial de cazadores de la guardia y el general Kissoff creían. No se hablaba oficialmente, es verdad, ni siquiera oficiosamente, pues las lenguas, por «orden superior», no podían desatarse, pero algunos altos personajes habían sido informados más o menos exactamente de los acontecimientos que se desarrollaban al otro lado de la frontera.
Pero lo que éstos ignoraban, aquello de lo que no hablaban ni siquiera los miembros del cuerpo diplomático, éstos lo conocían dos invitados que no se distinguían por ninguna condecoración en la fiesta del Palacio Nuevo, y hablaban de ello en voz baja como si hubiesen recibido acerca del asunto los informes más minuciosos.
¿Cómo, por qué vía y gracias a qué estratagema, estos dos simples mortales sabían lo que tantos altos personajes apenas sospechaban? Nadie hubiera podido decirlo. ¿Tenían el don de presciencia o de previsión? ¿Poseían un sexto sentido que les permitía ver más allá del horizonte limitado a que puede extenderse toda mirada humana? ¿Tenían un olfato particular para captar las noticias más secretas? ¿Se había transformado su naturaleza gracias a ese hábito que era ya connatural en ellos? Cualquiera se hubiera sentido inclinado a creerlo así. Uno de estos dos hombres era inglés, el otro francés, ambos altos y delgados; éste moreno como los meridionales de Provenza, aquél rojo como un gentleman del Lancashiere. El inglés, calmoso, frío, flemático, sobrio de movimientos y de palabras, parecía no hablar ni gesticular sino por medio de un resorte que funcionaba a intervalos regulares. El galo, al contrario, era vivo, petulante, se explicaba a un tiempo con los ojos, con la cabeza y con las manos, manifestando de veinte maneras su pensamiento cuando su interlocutor aparentaba no tener más que una sola estereotipada en su cerebro.
Estas diferencias físicas hubieran llamado la atención fácilmente del menos observador de los hombres, pero un fisonomista, fijándose detenidamente en estos dos personajes, hubiera determinado con claridad la particularidad fisiológica que les caracterizaba diciendo «que si el francés era todo ojos, el inglés era todo oídos.» En efecto el hábito de la observación había aguzado singularmente su vista. La sensibilidad de su retina debía ser como la de los prestidigitadores, que conocen una carta sólo por un rápido movimiento del corte o por cualquier marca imperceptible para otra persona. Aquel francés poseía, pues, en el más alto grado, lo que se llama «memoria visual».
El inglés, por el contrario, parecía especialmente preparado para escuchar y oír. Cuando su aparato auditivo había sido percibido por el sonido de una voz, no podía ya olvidarlo y al cabo de diez y aun de veinte años lo reconocía entre mil. Sus orejas ciertamente no tenían la posibilidad de moverse como las de los animales que están provistos de grandes pabellones auditivos. Pero puesto que los sabios han probado que las orejas humanas no son totalmente inmóviles, se hubiera podido decir que las del inglés se enderezaban, se retorcían, se inclinaban y trataban de percibir los sonidos de una manera poco ostensible para un naturalista.
Conviene observar que esta perfección de la vista y del oído en los dos hombres les servía maravillosamente en su profesión, porque el inglés era corresponsal del Daily Telegraph y el francés lo era del... No sabemos de qué periódicos, porque no lo decía, y cuando se lo preguntaban respondía riéndose que era corresponsal de su prima Magdalena.
En realidad, aquel francés, bajo su apariencia ligera, era muy perspicaz y muy ladino, y aunque hablaba a veces a tontas y a locas, quizá para ocultar mejor su deseo de saber, no dejaba jamás adivinar el fondo de su pensamiento. Su misma locuacidad le servía a veces para ocultarlo y acaso era más cerrado, más discreto que su colega del Daily-Telegraph.
Ambos asistían a la fiesta dada en el Palacio Nuevo en la noche del 15 al 16 de julio como periodistas y para mayor información de sus lectores.
Huelga decir que aquellos dos hombres eran fanáticos de su misión en el mundo, que gustaban de lanzarse como perdigueros sobre la pista de las noticias más inesperadas, que ningún obstáculo les asustaba para alcanzarla y que poseían la imperturbable serenidad y el valor verdadero de la gente del oficio. Verdaderos jockeys de aquel steeple-chase, de aquella caza de noticias, salvaban las vallas, atravesaban los ríos, sorteaban todos los obstáculos con el ardor incomparable de los purasangres que quieren llegar los primeros o morir.
Por lo demás, sus periódicos no les regateaban el dinero, que es el elemento de información más seguro, más rápido y más perfecto que se conoce hasta hoy. Debe añadirse también en su obsequio, que ni uno ni otro miraban ni escuchaban jamás lo que pasaba entre las paredes de la vida privada y que únicamente se ocupaban de asuntos políticos o sociales. En una palabra, hacían lo que desde hace algunos años se llama «el gran reportaje político-militar».
Pero como se verá en breve siguiéndoles de cerca, tenían la mayor parte de las veces una manera singular de contar los hechos, y sobre todo sus consecuencias, teniendo cada uno su modo especial de verlos y de apreciarlos, si bien como disponían de dinero abundante y jugaban limpio y con lealtad, no había medios de censurarlos.
El periodista francés se llamaba Alcide Jolivet, y el inglés Harry Blount. Acababan de encontrarse por primera vez en aquella fiesta del Palacio Nuevo, cuya descripción debían hacer cada uno para su periódico. Las diferencias de carácter y cierta competencia profesional debían hacerles poco simpáticos uno a otro; sin embargo, no sólo no evitaron el encuentro, sino que cada uno de ellos puso al otro al corriente de las noticias del día. Al fin eran dos profesionales que cazaban en el mismo coto y con la misma reserva. La pieza que se había escapado al uno podía ser muy bien abatida por el otro, y su mismo interés exigía que se mantuvieran recíprocamente a conveniente distancia para verse y oírse.
Aquella noche ambos acechaban, porque había algo en el ambiente.
—Aunque se trate de falsos rumores —se decía a sí mismo Alcide Jolivet— conviene cazarlos.
Ambos periodistas trataron de entablar conversación durante el baile, pocos instantes después de la salida del general Kissoff, y procuraron sondearse mutuamente.
—Es verdaderamente encantadora esta fiesta —dijo con aire amable Jolivet, que creyó entrar en conversación con esta frase típicamente francesa.
—Ya he telegrafiado: ¡espléndida! —respondió fríamente Harry Blount, empleando aquella palabra especialmente consagrada para expresar la admiración de un ciudadano del Reino Unido.
—Sin embargo —añadió Alcide Jolivet—, he creído deber observar al mismo tiempo a mi prima...
—¿A su prima? —repitió Harry Blount en tono de sorpresa interrumpiendo a su colega.
—Sí... —repuso Alcide Jolivet—, mi prima Magdalena, a quien envío mis crónicas. Quiere que la informen pronto y bien... Por eso he creído mi deber hacerle notar que durante la fiesta parece que una nube oscurece la frente del soberano.
—Pues a mí me ha parecido radiante —respondió Harry Blount, que quizá quería disimular su pensamiento sobre el asunto.
—¿Y naturalmente lo habrá hecho usted «resplandecer» en las columnas del Daily-Telegraph?
—Precisamente.
—¿Recuerda usted, señor Blount —dijo Alcide Jolivet— lo que pasó en Zakret en 1812?
—Lo recuerdo como si hubiera estado allí —respondió el inglés.
—Entonces —prosiguió—, sabrá usted que en medio de una fiesta celebrada en honor del zar Alejandro, se le anunció que Napoleón acababa de pasar el Niemen con la vanguardia del ejército francés. Sin embargo, el zar no abandonó la fiesta, y a pesar de la extrema gravedad de la noticia, que podía costarle el imperio, no dejó entrever ningún atisbo de inquietud...
—De la misma manera que nuestro anfitrión no ha mostrado ninguna cuando el general Kissoff le ha notificacdo que acaba de ser cortada la comunicación entre la frontera y el gobierno de Irkutsk.
—¡Ah! ¿Sabía usted eso?
—Lo sabía.
—Por mi parte, me sería difícil ignorarlo, pues mi último cable ha ido hasta Udinsk —observó Alcide Jolivet con cierta satisfacción.
—Y el mío hasta Krasnoiarsk solamente —respondió Harry Blount en tono no menos satisfecho.
—¿Entonces sabrá usted también que se han enviado órdenes a las tropas de Nikolaevsk?
—Sí, señor; al mismo tiempo que se ha telegrafiado a los cosacos del gobierno de Tobolsk la orden de concentrarse.
—Es verdaderamente encantadora esta fiesta.
—Nada más cierto, señor Blount. Yo sabía igualmente que se habían adoptado esas medidas, y crea usted que mi amable prima sabrá de ellas mañana alguna cosa.
—Exactamente como los lectores del Daily Telegraph, señor Jolivet.
—¡Cuando se ve todo lo que ocurre!
—¡Y cuando oye todo lo que se dice!
—Aquí tenemos una interesante campaña a seguir, señor Blount.
—La seguiré, señor Jolivet.
—Entonces es posible que nos encontremos ambos en un terreno menos seguro quizá que el encerado de este salón.
—Menos seguro sí, pero...
—Pero también menos resbaladizo —respondió Alcide Jolivet, que detuvo a su colega en el momento en que éste iba a perder el equilibrio al dar unos pasos hacia atrás.
Después de esto, ambos corresponsales se separaron contentos de saber cada uno de ellos que el otro no le aventajaba en cuanto a noticias.
En aquel momento se abrieron las puertas de las salas contiguas al gran salón y se presentaron a la vista grandes mesas admirablemente servidas, cargadas profusamente de preciosas porcelanas y de vajillas de oro. En la mesa central, reservada para príncipes, princesas y miembros del cuerpo diplomático, resplandecía un centro de mesa de valor incalculable, procedente de las fábricas de Londres, y alrededor de aquella obra maestra de orfebrería, brillaban bajo el resplandor de las arañas las mil piezas de la vajilla más admirable que había salido de la manufactura de Sèvres.
Los invitados del Palacio Nuevo comenzaron entonces a dirigirse hacia las salas donde estaba servida la cena.
En aquel momento el general Kissoff, que acababa de entrar, se acercó rápidamente al oficial de cazadores de la guardia.
—¿Qué hay? —le preguntó vivamente éste, con la misma ansiedad con que lo había hecho la primera vez.
—Los telegramas no pasan ya de Tomsk, señor.
—¡Al instante un correo!
El oficial abandonó el gran salón y entró en una ancha pieza inmediata. Era un gabinete de trabajo sencillísimo, amueblado con sillas de roble y situado en el ángulo del Palacio Nuevo. Algunos cuadros, entre otros, varios lienzos de Horacio Vernet, estaban colgados en las paredes.
Iglesia de la Asunción, en Moscú.
El oficial abrió la ventana como si le faltase el oxígeno y salió a respirar en el gran balcón el aire puro de aquella hermosa noche de julio.
Bañado por los rayos de la luna, se perfilaba a su vista un recinto fortificado, en cuyo interior se elevaban dos catedrales, tres palacios y un arsenal. Alrededor de este recinto se distinguían tres ciudades distintas, Kitai-Gorod, Beloi-Gorod y Zemlianoi-Gorod, inmensos barrios europeo, tártaro y chino, dominados por las torres, los campanarios, los minaretes y las cúpulas de trescientas iglesias con sus verdes domos coronados de cruces de plata. Un pequeño río de curso sinuoso reflejaba los rayos de la luna. Todo este conjunto formaba un curioso mosaico de casas de diferentes colores enmarcado en un vasto cuadro de diez leguas.
Este río era el Moskova. Aquella ciudad era Moscú; aquel recinto fortificado era el Kremlin, y el oficial de cazadores de la guardia que con los brazos cruzados y el ceño fruncido escuchaba vagamente el murmullo que salía del Palacio Nuevo de la vieja ciudad moscovita, era el zar.