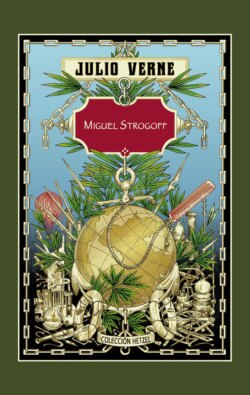Читать книгу Miguel Strogoff - Julio Verne - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV DE MOSCÚ A NIJNI-NOVGOROD
ОглавлениеLa distancia que Miguel Strogoff iba a atravesar entre Moscú e Irkutsk era, como hemos dicho, de cinco mil doscientas verstas. Cuando todavía no estaba tendida la línea telegráfica entre los montes Urales y la frontera oriental de Siberia, el servicio de despachos se hacía por medio de correos, los más rápidos de los cuales empleaban dieciocho días en recorrer aquella distancia. Pero ésta era la excepción, y la travesía de la Rusia asiática duraba ordinariamente de cuatro a cinco semanas, aunque se ponían a disposición de los emisarios del zar todos los medios de transporte.
Como hombre que no temía al frío ni a la nieve, Miguel Strogoff hubiera preferido viajar en la cruda estación de invierno, que permite organizar trineos en toda la extensión del camino. Entonces las dificultades inherentes a los diversos géneros de locomoción disminuyen, en parte, en aquellas inmensas estepas cubiertas de nieve. No hay ríos que atravesar, y en todas partes se encuentra una sabana helada sobre la cual se desliza el trineo rápida y fácilmente. Tal vez son de temer ciertos fenómenos naturales en esa estación, como la persistencia y la intensidad de las nieblas, el frío extremado, ventiscas largas y temibles cuyos torbellinos envuelven y hacen perecer caravanas enteras. Suele suceder también que los lobos, acosados por el hambre, cubren la llanura a millares. Pero más hubiera valido correr esos riesgos, porque en medio del duro invierno, los invasores tártaros se verían acantonados con frecuencia en las ciudades; los merodeadores no recorrerían la estepa y todo movimiento de tropas hubiera sido impracticable, con lo cual Miguel Strogoff podría pasar fácilmente. Pero él no podía escoger ni el tiempo ni la hora, y cualesquiera que fuesen las circunstancias debía aceptarlas y marchar. Tal era, pues, la situación que Miguel Strogoff contempló claramente, preparándose para arrostrar.
En primer lugar, no se encontraba ya en las condiciones habituales de un correo del zar, ya que era preciso que nadie pudiera sospechar en el viaje que desempeñaba semejante misión. En un país invadido se encuentran espías en todas partes, y si le conocían, el éxito de su misión quedaría comprometido. Así pues, el general Kissoff, al entregarle una cantidad importante que debía bastar para su viaje y facilitarlo en cierto modo, no le dio ninguna orden escrita que dijese como de costumbre: «el servicio del emperador»; orden que es el sésamo por excelencia, y se contentó con darle un podaroshna.
Este podaroshna estaba extendido a nombre de Nicolás Korpanoff, comerciante y vecino de Irkutsk. Autorizaba a su titular para hacerse acompañar en caso necesario de una o varias personas, y además era valedero aun para el caso en que el gobierno moscovita prohibiese a cualquiera otro de sus súbditos salir de Rusia.
El podaroshna no es más que un permiso para tomar caballos de posta. Pero Miguel Strogoff no debía usarlo sino en el caso de que no hubiera peligro de suscitar sospechas; es decir, mientras estuviera en territorio europeo. Resultaba, pues, que en Siberia, es decir, cuando atravesara las provincias sublevadas, no podía ni mandar como amo en las paradas de postas, ni hacerse entregar caballos con preferencia a otros, ni exigir medios de transporte para su uso personal. Miguel Strogoff no debía olvidarlo; no era un correo, sino un simple comerciante llamado Nicolás Korpanoff que iba de Moscú a Irkutsk y estaba sometido como tal a las vicisitudes de un viaje ordinario.
Pasar desapercibido, más o menos rápidamente, pero pasar, tal debía ser su programa.
Hacía treinta años, la escolta de un viajero de calidad no se componía de menos de doscientos cosacos de caballería, doscientos infantes, veinticinco jinetes baskires, trescientos camellos, cuatrocientos caballos de tiro, veinticinco carros, dos lanchas portátiles y dos piezas de artillería. Tal era el material necesario para un viaje por Siberia.
Por su parte, Miguel Strogoff no tendría ni cañones, ni caballería, ni infantería, ni bestias de carga. Debía ir en carruaje o a caballo cuando pudiera, y a pie cuando fuese necesario.
Las primeras 1.400 verstas (1.493 kilómetros) que comprendían la distancia entre Moscú y la frontera de Siberia, no debían ofrecer ninguna dificultad. Ferrocarriles, diligencias, barcos de vapor, caballos de refresco en las diversas paradas, estaban a disposición de todos, y por consiguiente a la del correo del zar.
Así pues, aquella mañana del 16 de julio, desprovisto de su uniforme, portando un saco de viaje sobre sus espaldas y vestido con un sencillo traje ruso que se componía de túnica ceñida al talle, cinturón tradicional de mujik, anchos calzones y botas altas, se dirigió a la estación para tomar el primer tren. No llevaba armas, al menos ostensiblemente, pero bajo el cinturón ocultaba un revólver, y en el bolsillo uno de esos machetes que hacen de puñal y de alfanje con los cuales un cazador siberiano sabe abrir el vientre con limpieza a un oso sin deteriorar su preciosa piel.
Había una gran concurrencia de viajeros en la estación de Moscú. Las estaciones de ferrocarril rusas son lugares de reunión muy frecuentados, tanto por los que gustan de ver marchar el tren, como por los que viajan en él. Son como una pequeña bolsa de noticias.
El tren que tomó Miguel Strogoff debía dejarle en Nijni-Novgorod. Allí se detenía en aquella época el ferrocarril que, uniendo Moscú con San Petersburgo, debía continuar hasta la frontera rusa. Era un trayecto de 400 verstas, y el tren iba a recorrerlo en diez horas. Miguel Strogoff, al llegar a Nijni-Novgorod, debía tomar, según las circunstancias, ya el camino de tierra, ya los vapores del Volga a fin de llegar lo más pronto posible a los Urales. Sentóse, pues, en un rincón como un digno ciudadano a quien no inquietan sus negocios y que trata de matar el tiempo durmiendo. Sin embargo, como no iba solo en el compartimento, no durmió sino con un ojo y escuchó con los dos oídos.
En efecto, el rumor de la sublevación de las hordas kirguises y de la invasión tártara había trascendido algo, y los viajeros que se encontraban por casualidad en el tren hablaban de él, aunque no sin alguna circunspección.
Aquellos viajeros, como la mayor parte de los que iban en el tren, eran comerciantes que se dirigían a la célebre feria de Nijni Novgorod: sociedad necesariamente muy heterogénea, compuesta de judíos, turcos, cosacos, rusos, georgianos, kalmukos y otros, pero casi todos hablaban la lengua nacional.
Discutían, pues, el pro y el contra de los graves acontecimientos que ocurrían al otro lado de los Urales, y aquellos mercaderes parecían temer que el gobierno ruso se viera obligado a adoptar algunas medidas restrictivas, sobre todo en las provincias limítrofes con la frontera, medidas que podrían perjudicar gravemente al comercio.
Aquellos egoístas no consideraban la guerra, es decir, la represión de la rebelión y la lucha contra los invasores, sino bajo el punto de vista de sus intereses amenazados. La presencia de un simple soldado vestido de uniforme, y sabido es cuánta importancia tiene el uniforme en Rusia, habría bastado ciertamente para contener las lenguas de aquellos mercaderes; pero en el compartimiento ocupado por Miguel Strogoff nada podía anunciar la presencia de un militar, y el correo del emperador, que viajaba de incógnito, no era hombre que pudiera excitar recelo.
Miguel Strogoff se sentó en un rincón.
Limitábase, pues, a escuchar.
—Se dice que el té de las caravanas está en alza —decía un persa, que se identificaba por su gorro forrado de astracán y su túnica parda de anchos pliegues, raída por el uso.
—¡Oh! El té no tiene que temer la baja —respondió un viejo judío de gesto ceñudo—. El que se encuentre en el mercado de Nijni-Novgorod se expenderá fácilmente por el oeste; pero por desgracia no sucederá lo mismo con las alfombras de Bukhara.
—¡Cómo! ¿Espera usted un envío de Bukhara? —le preguntó el persa.
—No, sino de Samarcanda, que está más expuesto todavía. ¡Vaya usted a contar con la regularidad de las expediciones en un país que está sublevado por los khanes desde Khiva hasta la frontera china!
—Bueno —respondió el persa—, si no llegan las alfombras, tampoco llegarán las letras de cambio.
—¡Y el beneficio, Dios de Israel! —exclamó el judío—. ¿No significa nada para usted?
—Tiene usted razón —dijo otro viajero—. Los artículos de Asia central están en peligro de escasear grandemente en el mercado, y sucederá con las alfombras de Samarcanda como con las lanas, los sebos y los chales de Oriente.
—¡Pues tenga cuidado, padrecito —respondió un viajero ruso de aire socarrón—, va usted a manchar terriblemente los chales si los mezcla con los sebos!
—¿Y eso le hace a usted reír? —replicó con voz agria el mercader, que gustaba poco de chanzas.
—¡Eh! Aunque nos arranquemos los cabellos y aunque nos cubramos la cabeza de ceniza —respondió el viajero—, ¿cambiaremos el curso de los acontecimientos? Y menos el de las mercancías.
—Bien se ve que no es usted comerciante —observó el judío.
—No, en verdad, digno descendiente de Abraham. No vendo ni lúpulo, ni plumas, ni miel, ni cera, ni cañamones, ni carne salada, ni caviar, ni madera, ni lana, ni cintas, ni cáñamo, ni lino, ni tafilete, ni pieles...
—¿Pero lo compra usted? —preguntó el persa interrumpiendo la retahíla del viajero.
—Lo menos que puedo, y sólo para mi consumo particular —dijo éste guiñando el ojo.
—Es un bufón —dijo el judío al persa.
—O un espía —respondió éste bajando la voz—. Desconfiemos y no hablemos más que lo necesario. La policía en los tiempos que corren no es un modelo de bondad; no se sabe con quién viaja uno.
En otro rincón del compartimiento se hablaba un poco menos de transacciones mercantiles y un poco más de la invasión tártara y de sus funestas consecuencias.
—Habrá requisa de caballos de Siberia —decía un viajero—, y las comunicaciones serán muy difíciles entre las diversas provincias del Asia central.
—¿Y es cierto —preguntó su vecino—, que los kirguises de la horda mediana han hecho causa común con los tártaros?
—Así se dice —respondió el viajero bajando la voz—, ¿pero quién puede persumir de saber algo en ese país?
—He oído hablar de concentración de tropas en la frontera. Los cosacos del Don están ya reunidos sobre el Volga y van a marchar contra los kirguises rebeldes.
—Si los kirguises han bajado a lo largo del Irtyche, el camino de Irkutsk no debe de estar seguro —respondió el vecino—. Además, ayer intenté enviar un telegrama a Krasnoiarsk y no pudo pasar. Es de temer que las columnas tártaras no tarden en interceptar la Siberia oriental.
—En suma, padrecito —dijo el primer interlocutor—, esos mercaderes tienen razón para alarmarse por su comercio y sus tratos, porque después de haber requisado los caballos habrá requisa de buques, de carruajes y de todos los medios de transporte, hasta que al fin nadie podrá dar un paso en toda la extensión del imperio.
—Temo que la feria de Nijni-Novgorod no termine tan brillantemente como ha empezado —respondió el segundo interlocutor moviendo la cabeza—, pero ante todo la seguridad y la integridad del territorio ruso: los negocios no son más que negocios.
Si en aquel compartimiento el tema de las conversaciones no variaba mucho, tampoco era distinto en los demás coches del tren, pero en todas partes un buen observador habría advertido la extrema prudencia de las palabras que se cruzaban entre los viajeros; y si alguna vez se aventuraban en el terreno de los hechos, jamás llegaban a hablar de las intenciones del gobierno moscovita, ni menos a juzgarlas.
Ésta fue la observación que hizo uno de los viajeros que iban en el coche de cabeza del tren. Este viajero, extranjero sin duda alguna, lo miraba todo con ojos bien abiertos y hacía multitud de preguntas a las cuales nadie respondía sino con evasivas. A cada instante sacaba la cabeza fuera de la ventanilla, cuyo cristal tenía bajado, con vivo desagrado de sus vecinos y no perdía detalle del paisaje de la derecha. Preguntaba el nombre de los sitios más insignificantes, su situación, cuál era su comercio, su industria, el número de los habitantes, el término medio de vida por sexos, etc., y todo lo anotaba en un bloc, ya sobrecargado de citas.
Era el corresponsal Alcide Jolivet, y si hacía tantas preguntas era porque esperaba sorprender algún hecho interesante para su prima. Naturalmente, le tomaban por un espía y nadie decía una palabra que tuviera relación con los acontecimientos del día.
Viendo que no podría averiguar nada sobre la invasión tártara, escribió en su bloc:
«Viajeros de una discreción absoluta. En materia política no se van fácilmente de la lengua».
Y mientras Alcide Jolivet anotaba minuciosamente sus impresiones de viaje, su colega, que iba en el mismo tren y viajaba con el mismo objeto, se entregaba a un trabajo idéntico de observación en otro compartimiento. No se habían encontrado aquel día los dos corresponsales en la estación de Moscú, y cada cual ignoraba que el otro hubiera marchado también para visitar el teatro de la guerra.
Sin embargo, Harry Blount, que hablaba poco y escuchaba mucho, no había inspirado a sus compañeros de viaje la misma desconfianza que Alcide Jolivet. No le habían tomado por espía, y sus vecinos hablaban con franqueza delante de él, dejándose a veces llevar más lejos de lo que su circunspección natural les permitía. El corresponsal del Daily-Telegraph había podido observar, por consiguiente, cuán alarmados tenían los acontecimientos a los mercaderes de Nijni-Novgorod, y hasta qué punto estaba amenazado el comercio con Asia central. No vaciló, pues, en anotar en su bloc esta observación justísima:
«Viajeros muy alarmados. No se habla sino de la guerra, pero con una libertad que es muy de admirar entre el Volga y el Vístula».
Los lectores del Daily-Telegraph iban, pues, a tener tan buenos informes como la prima de Alcide Jolivet. Además, como Harry Blount, sentado en la parte izquierda del tren, no había visto más que una parte del país que era muy accidentada, sin tomarse el trabajo de mirar la parte de la derecha formada por anchas llanuras, no dejó de añadir con su aplomo británico: «País montañoso entre Moscú y Vladimir».
Sin embargo, era evidente que el gobierno ruso, a consecuencia de los graves acontecimientos que ocurrían, adoptaba severas medidas hasta en el interior del imperio. La sublevación no había atravesado la frontera siberiana, pero en aquellas provincias del Volga tan inmediatas al país de los kirguises podía temerse el efecto de una mala influencia.
La policía no había podido encontrar la pista de Iván Ogaref, aquel traidor que había provocado una intervención extranjera para vengar sus odios personales y parecía haberse unido a Feofar-Khan o trataba de fomentar la rebelión en el gobierno de Nijni-Novgorod, que en aquella época del año reunía en su seno una población compuesta de tantos elementos diversos, ¿no había entre aquellos persas, armenios y kalmukos que afluían al gran mercado agentes encargados de suscitar un movimiento en el interior? Todas estas hipótesis eran posibles en un país como Rusia.
En efecto, este vasto imperio, que cuenta doce millones de kilómetros cuadrados, no puede tener la homogeneidad de los estados de Europa occidental. Entre los diversos pueblos que lo componen existen forzosamente más que matices. El territorio ruso en Europa, en Asia y en América se extiende desde el grado 15 de longitud este al 133 de longitud oeste, es decir, a lo largo de cerca de 200 grados (unas 2.500 leguas) y desde el paralelo 38 de latitud sur al 81 de latitud norte, o sea 43 grados (unas 1.000 leguas). Esta extensión tiene más de setenta millones de habitantes, y en ella se hablan treinta lenguas diferentes. La raza eslava domina allí sin duda alguna, pero comprende, además de los rusos, a los polacos, lituanos y curlandeses. Si a éstos se añaden los fineses, estonios, lapones, chesmiros, chubacues, permios, alemanes, griegos, tártaros, las tribus del Cáucaso, las hordas mongolas, los calmucos, samoyedos, kamchadales y aleutianos, se comprenderá que la unidad de tan vasto imperio haya sido muy difícil de mantener y no haya podido ser sino obra del tiempo, ayudado por la sagacidad de los gobernantes.
De todos modos, Iván Ogaref había sabido hasta entonces burlar todas las persecuciones, y probablemente se había unido ya con el ejército tártaro. Pero en todas las estaciones era detenido el tren, se presentaban inspectores que revisaban a los viajeros y les sometían a un examen minucioso, pues por orden del jefe superior de policía andaban buscando a Iván Ogaref. En efecto, el gobernador creía saber que aquel traidor no había podido todavía salir de la Rusia europea; y cuando un viajero parecía sospechoso, tenía que ir al puesto de policía a declarar y el tren volvía a ponerse en marcha sin cuidarse de ninguna manera del que quedaba atrás.
Con la policía rusa, que es excesivamente expeditiva, es inútil razonar. Sus miembros ostentan grados militares y funcionan militarmente. No hay más remedio que obedecer sin chistar las órdenes de un soberano que tiene potestad de emplear a la cabeza de sus ucases esta fórmula: «Nos, por la gracia de Dios, Emperador y Autócrata de todas las Rusias, de Moscú, de Kiev, de Vladimir, de Novgorod; Zar de Kazán, de Astrakán; Zar de Polonia, Zar de Siberia, Zar de Podolia y de Finlandia; Príncipe de Estonia, de Livonia, de Curlandia, de Semigalia, de Biadlystok, de Karelia, de Ingria, de Perm de Viatka, de Bulgaria y otros muchos países; Señor y Gran Príncipe del territorio de Nijni-Novgorod, de Chernigof, de Riazán, de Polotosk, de Rostof, de Yaroslav, de Bielozersk, de Udoria, de Obdoria, de Kondimia, de Vitepsk, de Mstislaf; Dominador de las regiones hiperbóreas; Señor de los países de Iveria, de Kartalinia, de Gruzinia, de Kabardinia y de Armenia; Señor hereditario y soberano de los príncipes cherquesos, de los de la montaña y otros; Heredero de Noruega; Duque de Schleswig-Holstein, de Stormarn, de Dittmarsen y de Oldenburg». Poderoso soberano, en verdad, aquel cuyas armas son un águila bicéfala que sostiene un cetro y un globo, rodeada de los escudos de Novgorod, Vladimir, Kiev, Kazán, Astrakán y Siberia, y envuelto por el collar de la Orden de San Andrés y rematada con corona real.
Cuando un viajero parecía sospechoso, tenía que ir a declarar.
En cuanto a Miguel Strogoff, lo tenía todo en regla, y por consiguiente quedaba al abrigo de toda medida de la policía.
En la estación de Vladimir el tren se detuvo algunos minutos, lo cual pareció suficiente al corresponsal del Daily-Telegraph para echar una ojeada completa a la antigua capital de Rusia. En ella nuevos viajeros subieron al tren, entre ellos una joven que entró en el compartimiento de Miguel Strogoff.
Había un sitio delante del correo del zar, y la joven se sentó en él después de haber dejado a su lado un modesto saco de cuero encarnado, que parecía formar todo su equipaje. Después, bajando la vista y sin mirar a ninguno de los compañeros de viaje que el azar le deparaba, se dispuso para un trayecto que debía durar sin duda algunas horas.
Miguel Strogoff no pudo menos de considerar atentamente a su nueva vecina. Como ésta se hallaba sentada de espaldas a la marcha del tren, le ofreció su sitio si lo prefería, pero ella no aceptó y le dio las gracias con una leve reverencia.
La joven se sentó delante del correo del zar.
Debía tener aquella joven de dieciséis a diecisiete años. Su cabeza, verdaderamente hermosa, presentaba el tipo eslavo en toda su pureza, tipo un poco severo que la destinaba a ser más bella que graciosa cuando los años hubieran fijado definitivamente los rasgos de su fisonomía. De una especie de papalina que la cubría la cabeza, se escapaban con profusión cabellos de un matiz dorado. Sus ojos eran oscuros, de mirada aterciopelada e infinitamente dulce. Su nariz recta se unía a unas mejillas pálidas, un poco enflaquecidas, y su boca finamente dibujada parecía no haber sonreído en mucho tiempo.
Era también esbelta y alta de estatura, a juzgar por lo que dejaba apreciar el abrigo ancho y sencillo que la cubría. Aunque todavía era casi una niña en toda la pureza de la expresión, el desarrollo de su frente elevada y la forma de la parte inferior de su rostro, daban la idea de una gran energía moral, observación que no dejó de hacer Miguel Strogoff. Evidentemente, aquella joven había sido desgraciada en el pasado, y el porvenir sin duda no se ofrecía para ella bajo colores risueños; pero era indudable que había sabido luchar y que estaba resuelta a seguir luchando contra las dificultades de la vida. Su voluntad debía se viva y su calma inalterable, aun en circunstancias en que un hombre se habría visto expuesto a doblegarse o a irritarse.
Tal era la impresión que producía aquella joven a primera vista. Miguel Strogoff, que era también de una naturaleza enérgica, no podía menos de admirar el carácter de aquella fisonomía, y teniendo cuidado de no importunarla por la insistencia de sus miradas, trató de observarla con cierta atención.
El atuendo de la joven viajera era, al mismo tiempo, de una sencillez y de una limpieza extremas. Que no era rica, se adivinaba fácilmente, pero en vano se hubiera buscado la menor muestra de negligencia. Todo su equipaje estaba en su saco de cuero cerrado con llave, y que a falta de sitio llevaba sobre las rodillas.
Vestía una larga manteleta de pieles de color oscuro que se ajustaba graciosamente al cuello con una cinta azul. Debajo llevaba un jubón, oscuro también, sobre una falda que caía hasta los tobillos, y cuyo pliegue inferior estaba adornado con algunos bordados poco llamativos. Botines de cuero labrado y de suelas bastante fuertes, como si hubieran sido elegidas para un largo viaje, calzaban sus pequeños pies.
Miguel Strogoff, por ciertos pormenores, creyó reconocer en aquel atuendo el corte habitual de los vestidos de Livonia, y pensó que su vecina debía de ser originaria de las provincias del Báltico.
Pero, ¿adónde iba aquella joven, sola, en una edad en que es de rigor, por decirlo así, el apoyo de un padre, de una madre o de un hermano? ¿Solamente a Nijni-Novgorod, o se dirigía más allá de las fronteras orientales del imperio? ¿Qué pariente o qué amigo la esperaba a la llegada del tren? ¿No sería lo más probable que al bajar del tren se encontrara tan sola en la ciudad como en el compartimiento donde nadie (así debía creerlo ella) parecía cuidarse de su persona? Todo era probable.
En efecto, las costumbres que se contraen en la soledad aparecían de una manera muy visible en todo el modo de ser de la joven viajera. Su entrada en el coche; las disposiciones que tomaba para el camino; la poca agitación que produjo en torno a ella; el cuidado que puso en no molestar a nadie, todo indicaba la costumbre que tenía de estar sola, y de no contar más que consigo misma.
Miguel Strogoff la observaba con interés, pero reservado también él, no trató de buscar ocasión de hablarle, aunque debían pasar muchas horas antes de que el tren llegase a Nijni-Novgorod.
Una vez solamente, el viajero vecino de la joven, aquel mercader que mezclaba tan imprudentemente los sebos con los chales, habiéndose dormido y amenazando a su vecina con su gruesa cabeza que basculaba de un hombro a otro, obligó a Miguel Strogoff a despertarle bastante bruscamente, haciéndole comprender que debía mantenerse recto para no molestar a la joven.
El mercader, bastante grosero por naturaleza, murmuró algunas palabras contra las personas que se meten en lo que no les importa; pero Miguel Strogoff le miró con un gesto tan poco benévolo que el dormilón se apoyó del lado opuesto, y libró a la joven viajera de su incómoda vecindad, mientras ella miraba al joven durante unos instantes, reflejando un mudo y modesto agradecimiento en su mirada.
Después se presentó otra circunstancia que dio a Miguel Strogoff una idea justa del carácter de la joven.
Doce verstas antes de llegar a la estación de Nijni-Novgorod, en una curva muy brusca de la vía férrea, el tren experimentó un choque violentísimo, y luego, por espacio de un minuto, corrió por la pendiente de un terraplén.
El efecto producido por el choque fueron viajeros más o menos desplazados de su sitio, gritos, confusión, desorden general en los vagones; podía temerse que hubiera ocurrido algún accidente grave, y por lo mismo, antes de que el tren se detuviese, se abrieron las portezuelas, y los viajeros asustados no tuvieron más que un pensamiento: salir de los coches y buscar refugio en la vía.
Miguel Strogoff pensó desde luego en su vecina, pero mientras los viajeros de su compartimiento se precipitaban al exterior gritando y empujándose, la joven permaneció tranquila en su sitio, con el rostro apenas alterado por una ligera palidez.
Viajeros desplazados de sus sitios, gritos, confusión...
Ella esperaba. Miguel Strogoff también esperaba.
La joven no había hecho un movimiento para bajar del vagón. Miguel Strogoff tampoco se movió.
Ambos permanecieron impasibles.
«¡Naturaleza enérgica!», pensó Miguel Strogoff.
Entretanto, había desaparecido todo peligro. La rotura del tope del furgón de equipajes había provocado primero el choque, y después la detención del tren, habiendo faltado poco para que descarrilara y se precipitara desde el terraplén al fondo de un barranco. Hubo una hora de retraso, pero al fin, expedita la vía, el tren reemprendió su marcha y a las ocho y media de la noche llegaban a la estación de Nijni-Novgorod. Antes de que nadie hubiera podido bajar de los vagones, los inspectores de policía se presentaron en las portezuelas y examinaron a los viajeros.
Miguel Strogoff mostró su podaroshna, extendido a nombre de Nicolás Korpanoff; y no experimentó ninguna dificultad por parte de la policía. En cuanto a los demás viajeros, que iban todos a Nijni-Novgorod, afortunadamente para ellos no despertaron sospecha alguna.
La joven presentó, no un pasaporte, porque ya no se exige pasaporte en Rusia, sino un permiso acreditado por un sello particular y que parecía ser de una naturaleza especial. El inspector lo leyó con atención; examinó minuciosamente a la persona cuyas señas estaban consignadas en aquel permiso, y luego le preguntó:
—¿Eres de Riga?
—Sí —respondió la joven.
—¿Vas a Irkutsk?
—Sí.
—¿Por qué ruta?
—Por la ruta de Perm.
—Bien —respondió el inspector—, pero ten cuidado de hacer refrendar tu permiso en la oficina de policía de Nijni-Novgorod.
La joven hizo un gesto de asentimiento.
Al oír estas preguntas y respuestas, Miguel Strogoff experimentó un sentimiento de sorpresa y de compasión. ¡Cómo! ¿Aquella joven iba sola a un país tan lejano como Siberia, y eso cuando a los peligros habituales del viaje se unían todos los riesgos de un territorio invadido y sublevado? ¿Qué sería de ella, y cómo podría llegar a su destino?
Concluida la inspección, se abrieron las portezuelas de los coches; pero antes de que Miguel Strogoff hubiera podido hacer un movimiento hacia la joven livona, ésta, que había bajado la primera, desapareció entre la multitud que llenaba los andenes.