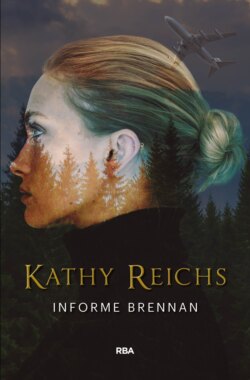Читать книгу Informe Brennan - Kathy Reichs - Страница 5
1
ОглавлениеMiré a la mujer que había salido volando por entre los árboles. La cabeza por delante, la barbilla alzada, los brazos extendidos hacia atrás como la pequeña diosa de cromo del capó de un Rolls Royce. Pero la dama del árbol estaba desnuda, sin vida, con el torso que acababa en la cintura, aprisionado entre ramas y hojas ensangrentadas.
Bajé la mirada y eché un vistazo alrededor. Excepto por el estrecho camino de grava donde había aparcado, hasta donde alcanzaba la vista se extendía un bosque denso, poblado sobre todo de pinos, entre los que unos pocos robles señalaban, como festones, la muerte del verano con una gama de rojos, amarillos y anaranjados del follaje.
Aunque en Charlotte hacía calor, aquí arriba el clima de principios de octubre era muy agradable. Pero pronto empezaría el frío.
Cogí la cazadora del asiento trasero, me quedé en silencio y presté atención.
Trinos de pájaros. Viento. La huida precipitada de un pequeño animal. Luego, a lo lejos, un hombre que llamaba a otro. Una respuesta apagada.
Me amarré la cazadora alrededor de la cintura, cerré el coche y me dirigí hacia el lugar del que venían aquellas voces distantes, arrastrando los pies a través de un lecho de hojas muertas y pinaza.
Cuando hube recorrido una decena de metros por el interior del bosque, pasé junto a una figura recostada contra una piedra cubierta de musgo, las rodillas flexionadas contra el pecho y un ordenador portátil a un lado. Le faltaban ambos brazos y en la sien izquierda tenía un chichón.
La cara descansaba sobre el ordenador, en los dientes llevaba aparatos de ortodoncia, un delicado aro de oro le atravesaba una ceja. Tenía los ojos abiertos de par en par y las pupilas dilatadas le daban al rostro una expresión de alarma. Sentí un temblor en todo el cuerpo y apuré el paso.
Pocos metros más adelante vi una pierna, el pie aún calzado con bota de montaña. La pierna había sido cercenada a la altura de la cadera y me pregunté si pertenecería al torso del Rolls Royce.
Junto a la pierna dos hombres, sentados uno al lado del otro, con los cinturones de seguridad abrochados y los cuellos empapados de sangre. Uno de ellos sentado con las piernas cruzadas, como si estuviera leyendo algo.
Reanudé la marcha y me interné un poco más en el bosque, oía gritos y llamadas que el viento, caprichosamente, me enviaba por entre los árboles. Continué avanzando mientras apartaba las ramas bajas con los brazos, sorteando grandes piedras y troncos caídos.
Equipajes y trozos de metal se habían esparcido entre los árboles, marcando una amplia zona. La mayor parte de las maletas se había quemado, derramando su contenido al azar. Ropa, secadores de pelo y máquinas de afeitar se mezclaban con botes de crema para manos, champú, loción para después del afeitado y perfume. Una pequeña maleta había vomitado cientos de artículos de tocador robados de los hoteles. El olor a productos de perfumería y combustible de avión se mezclaba con el aroma de los pinos y el aire de la montaña. Y, a lo lejos, un rastro de humo.
Avanzaba a través de un profundo barranco de laderas empinadas cuya densa envoltura de ramas y hojas apenas permitía que la luz del sol alcanzara el suelo y acabase formando un dibujo moteado. Hacía frío en la sombra, pero tenía la frente perlada de sudor y sentía la ropa pegada a la piel. Tropecé con una mochila, caí y me rasgué la manga con una rama astillada por todos aquellos restos.
Permanecí unos momentos tendida en el suelo, con las manos temblando y la respiración agitada. Aunque me había acostumbrado durante años a ocultar las emociones, sentí claramente que me invadía la desesperación. Tanta muerte. Dios mío, ¿cuántas víctimas habría?
Cerré los ojos, hice un esfuerzo por centrarme y me levanté.
Eché a andar y salté un tronco putrefacto, rodeé un grupo de rododendros y, como no parecía encontrarme más cerca de las voces, me detuve para intentar orientarme. El sonido apagado de una sirena me confirmó que la operación de rescate se estaba desarrollando más allá de una colina que se alzaba hacia el este.
Excelente forma de encontrar el camino, Brennan.
Pero no había tenido tiempo de informarme. Los primeros en responder a los accidentes aéreos o desastres similares suelen ser personas bien intencionadas pero escasamente preparadas para tratar con gran cantidad de víctimas. Yo iba de Charlotte a Knoxville, cerca de la frontera estatal, cuando me pidieron que me dirigiera de inmediato hacia el lugar donde se había producido el accidente. Entonces giré en un cambio de sentido en la 1-40, tomé un atajo hacia el sur en dirección a Waynesville, luego al oeste a través de Bryson City, una pequeña población de Carolina del Norte situada a unos 280 km al oeste de Charlotte, 80 km al este de Tennessee y 80 km al norte de Georgia. Seguí por la autopista del condado hasta donde acababa el mantenimiento estatal y continué por un camino de grava del Servicio Forestal que serpeaba montaña arriba.
Aunque había recibido unas instrucciones bastante precisas, sospechaba que debía haber una ruta mejor, tal vez un sendero estrecho pero que al menos me permitiera un mejor acceso al valle contiguo.
Por un momento consideré la posibilidad de regresar nuevamente al coche, pero luego decidí seguir andando. Tal vez quienes se encontraban en el lugar del accidente habían atravesado el bosque a pie igual que yo. La carretera del Servicio Forestal no parecía continuar hacia ninguna parte más allá del punto donde había dejado el coche.
Después de una agotadora ascensión, me aferré al tronco de un pino, apoyé un pie con fuerza y conseguí izarme hasta un saliente rocoso. Al incorporarme me topé de golpe con los ojos de una muñeca de trapo, una Raggedy Ann. La muñeca colgaba boca abajo con el vestido enganchado en las ramas bajas del voluminoso pino.
Una imagen de la muñeca de mi hija cruzó por mi cabeza y extendí la mano.
¡No lo hagas!
Bajé el brazo, consciente de que había que clasificar y registrar todos y cada uno de los objetos antes de recogerlos. Solo entonces alguien podría reclamar el triste recuerdo.
Desde mi posición del saliente tenía una excelente visión del lugar donde debía de haberse estrellado el avión. Distinguí un motor, medio enterrado entre la hojarasca junto a otros restos, y lo que parecían ser piezas de un ala. Una sección del fuselaje tenía la parte inferior arrancada, y parecía un diagrama de manual de instrucciones para maquetas de aviones. A través de las ventanillas se veían los asientos. Había algunos ocupados, pero en su mayor parte iban vacíos.
Trozos de cuerpo y restos del aparato cubrían el paisaje como si fuesen desechos en un vertedero. Desde donde me encontraba, los trozos de cuerpos humanos cubiertos de piel parecían asombrosamente pálidos, contrastando con el fondo compuesto por arbustos, vísceras y partes del avión. Diversos objetos colgaban de los árboles o se esparcían enredados en ramas y hojas. Tela. Alambre. Planchas de metal. Material aislante. Plástico.
Los efectivos de la policía local y los voluntarios ya habían llegado y estaban acordonando el lugar y buscando supervivientes. Algunos escudriñaban entre los árboles, otros señalaban con cinta amarilla el perímetro del terreno donde se hallaban los restos del aparato. Llevaban chaquetas amarillas que indicaban «Departamento del Sheriff del Condado de Swain» en la espalda. Otros solo vagaban por el lugar o estaban reunidos en pequeños grupos, fumando, hablando o mirando el desolador espectáculo que tenían ante los ojos.
Más allá, entre los árboles, se veían destellos de luces rojas, azules y amarillas que indicaban la ruta de acceso que yo no había sido capaz de encontrar. Imaginé los coches patrulla, los camiones de bomberos, las ambulancias, los furgones de los equipos de rescate y los vehículos de los voluntarios que al día siguiente obstruirían la carretera.
En ese momento el viento cambió de dirección y el olor a humo se hizo más intenso. Me volví y descubrí una delgada columna de humo negro que ascendía un poco más allá de la siguiente colina. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago; estaba lo bastante cerca para detectar otro olor que se mezclaba con el olor ácido y penetrante del humo.
Como antropóloga forense, mi trabajo consiste en investigar las muertes violentas. He examinado centenares de víctimas del fuego para jueces y forenses y conozco muy bien el olor de la carne carbonizada. En el siguiente barranco todavía ardían algunos cadáveres.
Hice un esfuerzo por tragar saliva y volví a concentrarme en la operación de rescate. Algunos de los que habían permanecido inactivas se movían ahora por la zona del desastre. Vi que uno de los ayudantes del sheriff se inclinaba para inspeccionar unos restos que se hallaban a sus pies. Se irguió y lanzó unos destellos con un objeto que elevaba en la mano izquierda. Otro de los ayudantes había comenzado a hacer una pila con restos.
— ¡Mierda!
Comencé a descender la colina, aferrándome a las ramas bajas y zigzagueando entre los árboles y el suelo rocoso para mantener el equilibrio. El terreno era muy empinado y un tropezón podía convertirse en una peligrosa zambullida de cabeza.
A pocos metros del pie de la colina tropecé con una plancha de metal que se deslizó y me lanzó por los aires como si fuese uno de esos críos que se tiran en sus tablas entre dos toboganes. Caí a tierra como un peso muerto y comencé a rodar colina abajo, arrastrando conmigo una avalancha de piedras, ramas, hojas y pinaza.
Para frenar la caída busqué desesperadamente algún punto donde asirme, me desgarré las palmas de las manos y me rompí algunas uñas hasta que choqué con la mano izquierda contra algo sólido y conseguí aferrarme con los dedos a ello. Sentí un dolor agudo en la muñeca que tuvo que soportar todo el peso de mi cuerpo y parar el movimiento descendente.
Me quedé colgada un momento, luego giré sobre un costado, me apoyé en ambas manos y conseguí sentarme. Alcé la vista sin soltarme de mi providencial punto de apoyo.
El objeto que había conseguido frenar mi caída era una larga barra de metal que formaba un ángulo recto desde la roca en que me apoyaba con la cadera hasta un tronco cortado unos metros colina arriba. Me afiancé con ambos pies, hice una prueba para ver si podía levantarme y me las arreglé para recuperar la posición vertical. Me limpié la sangre de las manos en las perneras del pantalón, volví a sujetarme la cazadora a la cintura y continué descendiendo hasta llegar a terreno llano.
Una vez allí aceleré el paso. Aunque la superficie distaba bastante de ser firme, al menos ahora la fuerza de la gravedad estaba de mi parte. Al llegar a la zona acordonada, levanté la cinta amarilla y pasé por debajo.
—Un momento, señora. No tan rápido.
Me detuve y me volví. El hombre que había hablado llevaba una chaqueta del Departamento del Sheriff del Condado de Swain.
—Estoy con el DMORT.
—¿Qué demonios es el DMORT?
—¿Está el sheriff en el lugar de accidente?
—¿Quién lo pregunta?
El ayudante del sheriff tenía una expresión tensa y los labios, apretados, formaban una delgada línea. Llevaba una gorra de caza anaranjada encasquetada hasta las cejas.
—La doctora Temperance Brennan.
—No vamos a necesitar a ningún médico por aquí.
—Mi trabajo consiste en identificar a las víctimas.
—¿Tiene alguna credencial?
Cuando se produce un desastre de proporciones masivas, cada agencia gubernamental tiene responsabilidades específicas. La OEP, el Dispositivo de Emergencias, gestiona y dirige el NDMS, Sistema Médico para Desastres Nacionales, que proporciona la respuesta médica, la identificación de las víctimas y los servicios funerarios en el caso de un accidente con gran número de víctimas.
Para hacer frente a sus misiones, el NDMS decidió crear el DMORT, los sistemas Equipo de Respuesta Operativa Funeraria en Desastres, y el DMAT, Equipo de Asistencia Médica en Desastres. En los casos oficialmente declarados como desastres, el DMAT se hace cargo de las necesidades de los supervivientes, mientras que la función del DMORT es encargarse de los fallecidos.
Extraje mi identificación del NDMS y se la mostré al ayudante del sheriff.
El hombre la estudió detenidamente y luego hizo un gesto con la cabeza señalando el fuselaje del aparato siniestrado.
—El sheriff está con los jefes de bomberos.
Se le quebró la voz y se pasó el dorso de la mano por los labios. Luego bajó la vista y se alejó, avergonzado de no haber podido reprimir su emoción.
No me sorprendió el comportamiento del ayudante del sheriff. Los policías y miembros de los equipos de rescate más duros y capaces, no importa el grado de entrenamiento o experiencia que puedan tener, nunca están preparados psicológicamente para su primer major.1
Majors. Así es como el Consejo Nacional de Seguridad del Transporte califica estas catástrofes. Yo no estaba segura de qué es lo que se necesita para merecer esa calificación, pero había trabajado en muchas de ellas y había algo que sabía con certeza: todas eran espantosas. Tampoco yo estaba preparada para ese espectáculo y compartía la angustia que sentía aquel hombre. Solo que yo había aprendido a ocultarla.
Mientras iba hacia el fuselaje del avión, pasé junto a otro ayudante del sheriff que estaba cubriendo un cadáver.
—Quite eso —ordené.
—¿Qué?
—No cubra los cadáveres.
—¿Quién lo dice?
Volví a sacar mi credencial.
—Pero están al descubierto. —Su voz sonaba plana, como la grabación de un ordenador.
—Todo tiene que permanecer en su sitio.
—Tenemos que hacer algo. Está oscureciendo. Los osos percibirán el olor de esta... —se interrumpió buscando la palabra adecuada— gente.
Yo había visto lo que un Ursus era capaz de hacer con un cadáver y comprendí la preocupación de aquel hombre. Sin embargo, no podía dejar que cubriese los restos de las víctimas.
—Hay que tomar fotos y clasificarlo todo antes de que se pueda tocar y mover.
Apretó la manta con ambas manos y una expresión de dolor se le dibujó en el rostro. Yo sabía exactamente cómo se sentía. La necesidad de hacer algo, la angustia de no saber qué. La sensación de impotencia en medio de aquella tragedia abrumadora.
—Por favor, haga correr la voz de que no hay que mover nada. Luego póngase a buscar supervivientes.
—Debe de estar de broma. —Sus ojos recorrieron la escena que nos rodeaba—. Nadie puede haber sobrevivido a esto.
—Si alguien está vivo tiene más motivos para temer a los osos que esta gente. —Señalé el cadáver que había a sus pies.
—Y a los lobos —añadió con voz hueca.
—¿Cómo se llama el sheriff?
—Crowe.
—¿Cuál es?
El hombre desvió la mirada hacia el grupo que se encontraba junto al fuselaje.
—La persona más alta del grupo, la de la chaqueta verde.
Dejé al ayudante y me dirigí rápidamente hacia Crowe.
El sheriff estaba examinando detenidamente un mapa con media docena de bomberos voluntarios cuya vestimenta sugería que habían llegado desde varias jurisdicciones diferentes. Incluso con la cabeza inclinada, Crowe era la persona más alta del grupo. Bajo la chaqueta sus hombros se adivinaban anchos y fuertes, lo que indicaba sesiones regulares de gimnasia. Esperaba no encontrarme con el típico sheriff macho de las montañas.
Cuando me acerqué al grupo, los bomberos dejaron de prestar atención y desviaron la vista hacia mí.
—¿Sheriff Crowe?
Crowe se volvió y comprendí que la cuestión del macho no sería un problema. Crowe era una mujer.
Sus pómulos eran altos y marcados, la piel color canela. El pelo rizado, que escapaba por debajo del sombrero de ala ancha, era de un rojo zanahoria. Pero lo que me llamó poderosamente la atención fueron sus ojos. El iris era del mismo color del vidrio de las viejas botellas de Coca-Cola. Realzado por el naranja de las pestañas y las cejas, el verde pálido era extraordinario. Calculé que rondaría los cuarenta años.
—¿Y usted es? —La voz, grave y profunda, indicaba con claridad que su dueña no estaba para tonterías.
—Doctora Temperance Brennan.
—¿Y tiene alguna razón para estar aquí?
—Trabajo con el DMORT.
Nuevamente la credencial. Crowe estudió detenidamente la tarjeta y me la devolvió.
—Viajaba en mi coche de Charlotte a Knoxville cuando escuché por la radio un boletín que informaba de un accidente aéreo. Llamé a Earl Bliss, el jefe del equipo de la Región Cuatro, y me pidió que me desviara de mi ruta y acudiese para ver si necesitaban ayuda.
Fui algo más diplomática de lo que había sido Earl.
La mujer no dijo nada. Luego se volvió hacia los bomberos, les dio unas breves instrucciones y los hombres se dispersaron.
Acortando la distancia que nos separaba, Crowe me tendió la mano. El apretón podía causar daños.
—Lucy Crowe.
—Por favor, llámeme Tempe.
La sheriff separó los pies, cruzó los brazos y me miró con sus ojos de botella de Coca-Cola.
—No creo que ninguno de estos desdichados vaya a necesitar atención médica.
—Soy antropóloga forense, no médico. ¿Ha buscado supervivientes?
Asintió con un breve movimiento de cabeza, el tipo de gesto que había visto en la India.
—Pensaba que de estas cosas se encargaba el forense.
—De estas cosas nos encargamos todos. ¿Ha llegado ya el NTSB?
Yo sabía que el Consejo Nacional de Seguridad del Transporte nunca tardaba demasiado en presentarse en el lugar de los hechos.
—Están en camino. He tenido noticias de todas las agencias del planeta. NTSB, FBI, Oficina de Tráfico Aéreo (ATF), Cruz Roja, Agencia Federal de Aviación (FAA), Servicio Forestal, Agencia del Valle del Tennessee (TVA), Ministerio de Gobierno. No me extrañaría nada que se presentara el papa en persona.
—¿Ministerio del Gobierno y TVA?
—Los federales son los dueños de la mayor parte de este condado; alrededor de un ochenta y cinco por ciento es parque nacional, un cinco por ciento es reserva. —Extendió la mano a la altura del hombro y la movió describiendo un círculo en el sentido de las agujas del reloj—. Estamos en lo que se conoce como Big Laurel. Bryson City está hacia el noroeste, el Parque Nacional de las Great Smoky Mountains se extiende más allá de Bryson. La reserva india de los cherokee está en el norte y el Nantahala Game Land y el National Forest se extienden hacia el sur.
Tragué saliva para aliviar la presión en los oídos.
—¿A qué altura estamos?
—A un poco más de mil doscientos metros.
—Sheriff, no es mi intención decirle cómo hacer su trabajo, pero hay un par de sujetos a los que quizá le gustaría mantener apartados...
—El tío de la compañía de seguros y el abogado listillo. Puede que Lucy Crowe viva en las montañas, pero ha hecho algunos viajes.
No tenía ninguna duda con respecto a eso. También estaba segura de que nadie se pasaba de la raya con Lucy Crowe.
—Seguro que es buena idea mantener a la prensa fuera de esto.
—Seguro.
—Tiene razón en cuanto al forense, sheriff. Llegará en cualquier momento. Pero el plan de emergencia diseñado por Carolina del Norte requiere la actuación del DMORT cuando se produce una catástrofe de esta magnitud.
En ese momento oí un estallido seco, seguido de órdenes impartidas a gritos. Crowe se quitó el sombrero y se pasó la manga de la chaqueta por la frente.
—¿Cuántos fuegos siguen ardiendo?
—Cuatro. Los estamos sofocando pero resulta complicado. En esta época del año la montaña está muy seca. —Golpeó ligeramente el sombrero contra un muslo casi tan musculoso como sus hombros.
—Estoy segura de que su equipo está haciendo todo lo que puede. Han acordonado el área y están combatiendo los incendios. Si no hay supervivientes, no se puede hacer nada más.
—La verdad es que no están entrenados para este tipo de cosas.
Por encima del hombro de Crowe vi que un hombre mayor con una chaqueta de los Voluntarios Cherokee del Departamento de Policía removía unos desechos con un palo. Decidí actuar con discreción.
—Estoy segura de que le ha advertido a su gente que el sitio de un accidente debe tratarse como si fuese el lugar de un crimen. No hay que tocar nada.
Repitió su gesto característico asintiendo con la cabeza.
—Seguro que se sienten frustrados, quieren ser útiles pero no saben qué hacer. Recordárselo nunca hace daño.
Hice una señal en dirección al tío que hurgaba entre los desechos.
Crowe maldijo en voz baja, luego se dirigió hacia el voluntario con unas zancadas propias de una velocista olímpica. El hombre se alejó y un momento después la sheriff volvió a reunirse conmigo.
—Esto nunca es fácil —dije—. Cuando llegue el NTSB asumirá la responsabilidad de toda la operación.
—Sí.
En ese momento el teléfono móvil de Crowe empezó a sonar. Esperé mientras hablaba.
—Noticias de otra agencia —dijo, enganchando el teléfono al cinturón—. Charles Hanover, presidente de TransSouth Air.
Aunque nunca había volado en ella, había oído hablar de esa línea aérea, una pequeña compañía de transporte regional que conectaba una docena de ciudades en ambas Carolinas, Georgia y Tennessee con Washington, D. C.
—¿Es uno de sus aviones?
—El vuelo 228 salió con retraso de Atlanta con destino a Washington, D. C., tuvo que esperar en la pista unos cuarenta minutos, despegó a las doce cuarenta y cinco de la noche. El avión volaba a unos dos mil metros de altura cuando desapareció de la pantalla del radar a la 1:07. Mi oficina recibió la llamada del 911 a las dos.
—¿Cuántas personas iban a bordo?
—El avión era un Fokker-100, transportaba ochenta y dos pasajeros y una tripulación de seis miembros. Pero eso no es lo peor.
Sus siguientes palabras vaticinaban el horror de los próximos días.