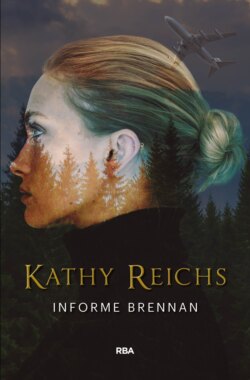Читать книгу Informe Brennan - Kathy Reichs - Страница 6
2
Оглавление—¿Los equipos de fútbol de la Universidad de Georgia? —pregunté.
Crowe asintió.
—Hanover dijo que viajaban los chicos y las chicas para disputar una serie de partidos en alguna parte cerca de Washington.
—¡Dios santo!
Las imágenes comenzaron a estallar como luces de magnesio. Una pierna amputada. Dientes con aparatos de ortodoncia. Una mujer joven atrapada entre las ramas de un árbol.
Una súbita punzada de pánico.
Mi hija. Katy estudiaba en Virginia, pero solía ir a ver a su mejor amiga a Athens, sede de la UGA, la Universidad de Georgia. Lija disfrutaba de una beca deportiva. ¿Era de fútbol?
Oh, Dios. Mi mente discurría a toda velocidad. ¿Había mencionado Katy un viaje? ¿Cuándo eran las vacaciones del semestre? Resistí la tentación de coger el móvil.
—¿Cuántos estudiantes?
—Cuarenta y dos pasajeros hicieron las reservas a través de la universidad. Hanover piensa que la mayoría eran estudiantes. Además de los jugadores había preparadores, entrenadores, novias, novios y algunos aficionados que viajaban con el equipo. —Se pasó la mano por la boca—. Lo normal.
Lo normal. Se me partía el corazón ante la pérdida de tantas vidas jóvenes. Luego tuve otro pensamiento.
—Esto se convertirá en una pesadilla cuando vengan los medios.
—Fue lo primero que dijo Hanover. —La voz de Crowe no podía ocultar el sarcasmo.
—Cuando el NTSB se haga cargo de la situación también tratará con la prensa.
Y con las familias, pensé sin decirlo. Ellos también estarían aquí, gimiendo y apretujándose en busca de consuelo, algunos mirando con ojos aterrados, otros exigiendo respuestas inmediatas, la ira enmascarando su insoportable dolor.
En ese momento se oyó el inconfundible sonido de las hélices de un helicóptero y vimos un aparato que se acercaba rozando las copas de los árboles. Alcancé a divisar una figura familiar sentada junto al piloto, y otra silueta en el asiento trasero. El helicóptero describió un par de círculos y luego se dirigió en la dirección opuesta a la que se suponía que estaba la carretera.
—¿Adónde van?
—Que me cuelguen si lo sé. En esta zona no andamos sobrados de pistas de aterrizaje. —Crowe bajó la vista y volvió a ponerse el sombrero, ocultando un mechón de pelo rojo con un gesto de la mano—. ¿Café?
Media hora más tarde el forense jefe de Carolina del Norte llegó al lugar del accidente, seguido del vicegobernador del estado. El primero llevaba el uniforme básico compuesto de botas y vestimenta caqui, el segundo vestía un traje. Los observé mientras se abrían paso a través de los restos del accidente. El patólogo miraba a su alrededor, evaluando mentalmente la situación, el político con la cabeza gacha, sin mirar ni a derecha ni a izquierda, mantenía una postura rígida, como si cualquier contacto con aquello que le rodeaba pudiese convertirle en participante más que en un simple observador. En un momento determinado se detuvieron y el forense habló con uno de los ayudantes del sheriff. El hombre señaló en nuestra dirección y la pareja se dirigió hacia nosotros.
—Vaya, vaya. Nos han enviado a todo un profesional.
Lo dijo con el mismo sarcasmo con el que se había referido a Charles Hanover, el presidente de TransSouth Air.
Crowe aplastó el vaso de plástico y lo arrojó dentro de una bolsa en la que llevaba un termo. Le di mi vaso, intrigada por la vehemencia de su desaprobación. ¿No estaba de acuerdo con la política del vicegobernador o había algo personal entre Lucy Crowe y Parker Davenport?
Cuando los dos hombres se acercaron, el forense extrajo su credencial.
Crowe hizo un gesto con la mano.
—No es necesario, Doc. Sé quién es usted.
Yo también había trabajado con Larke Tyrell desde que le habían nombrado forense jefe de Carolina del Norte a mediados de la década de los ochenta. Larke era un hombre cínico y un dictador, pero como patólogo era uno de los mejores administradores del país. Trabajando con un presupuesto del todo insuficiente y una administración indiferente, se había hecho cargo de una oficina sumida en el caos y la había convertido en uno de los sistemas de investigación criminal más eficientes de Estados Unidos.
Yo estaba dando los primeros pasos de mi carrera forense en la época del nombramiento de Larke; acababa de conseguir mi licencia del Consejo Americano de Antropología Forense. Nos conocimos mientras yo hacía un trabajo para el Departamento Federal de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte. Mi tarea era identificar los cadáveres de dos traficantes de drogas que habían sido asesinados y descuartizados por una banda de motoristas. Fui una de las primeras personas que Larke contrató como asesores especialistas, y desde entonces había tratado con esqueletos y con todo tipo de cadáveres descompuestos, momificados, quemados y mutilados de Carolina del Norte.
El vicegobernador extendió la mano derecha, mientras con la izquierda apretaba un pañuelo contra los labios. Estaba pálido. No dijo nada mientras le estrechábamos la mano.
—Me alegro de que estés en el país, Tempe —dijo Larke, aplastándome también los dedos con su manaza.
Empecé a replantearme todo este asunto del apretón de manos.
La expresión «en el país» empleada por Larke pertenecía a la jerga militar de la época de Vietnam y su acento era puro Carolina. Nacido en las tierras bajas, Larke se crió en el seno de una familia de marines, se reenganchó al servicio militar y después ingresó en la facultad de medicina. Tenía el aspecto y hablaba como si fuese una versión pulida del actor Andy Griffith.
—¿Cuándo te marchas al norte?
—La semana que viene empiezan las vacaciones de otoño —respondí.
Larke entrecerró los ojos mientras barría nuevamente el lugar con la mirada.
—Me temo que tal vez Quebec tenga que quedarse sin su antropóloga este otoño.
Hacía una década yo había participado en un intercambio académico con la Universidad McGill. Aprovechando que estaba en Montreal, había empezado a colaborar como asesora en el Laboratorio de Ciencias Jurídicas y de Medicina Legal, el principal laboratorio criminal y médico-legal de Quebec. Al final de año, y como reconocían la necesidad de contar con un antropólogo forense en plantilla, el gobierno provincial creó un puesto, equipó un laboratorio y me contrató como consultora permanente.
Desde entonces había estado viajando entre Quebec y Carolina del Norte, impartiendo clases de antropología física en la Universidad de Carolina del Norte-Charlotte y actuando como asesora en ambas jurisdicciones. Como habitualmente mis casos implicaban muertos que no eran recientes, el arreglo había funcionado bien. Pero había entre ambas partes un acuerdo tácito: mi disposición inmediata para prestar testimonio ante un tribunal y en las situaciones de crisis.
Un desastre aéreo de estas características era sin duda una situación de crisis. Le aseguré a Larke que cancelaría mi viaje a Montreal en octubre.
—¿Cómo es que has llegado tan rápido?
Expliqué nuevamente mi viaje a Knoxville y la conversación telefónica que había mantenido con el jefe del DMORT.
—Ya he hablado con Earl. Mañana por la mañana ya habrá desplegado un equipo en la zona. —Larke miró a Crowe—. Los muchachos del NTSB llegarán esta noche. Hasta entonces todo tiene que quedarse tal como está.
—Ya he dado la orden —dijo Crowe—. Esta zona es bastante inaccesible, pero aumentaré los puestos de seguridad. Los animales serán probablemente el mayor problema. Sobre todo cuando los cadáveres empiecen a descomponerse.
El vicegobernador profirió un ruido extraño, dio media vuelta y se alejó. Lo vi aferrarse al tronco de un laurel, se inclinó hacia adelante y vomitó.
Larke nos miró fijamente a Crowe y a mí.
—Señoras, están consiguiendo que un trabajo muy difícil se convierta en una tarea infinitamente más sencilla. No tengo palabras para expresar cuánto aprecio su profesionalidad. —Cambio de expresión—. Sheriff, quiero que mantenga la situación controlada en la zona. —Volvió a cambiar la expresión—. Tempe, ve a dar tu charla a Knoxville. Luego quiero que recojas todo el equipo que puedas necesitar y te presentes aquí mañana. Te quedarás un tiempo, de modo que es mejor que informes a la universidad. Te conseguiremos una cama.
Quince minutos más tarde uno de los ayudantes de Crowe me llevaba hasta el lugar donde había dejado aparcado mi coche. No me había equivocado en cuanto a la existencia de una ruta mejor. Aproximadamente a medio kilómetro de donde había dejado el coche, un desvío de la carretera del Servicio Forestal daba paso a un camino polvoriento. Utilizado en otro tiempo para transportar la madera, el estrecho camino daba la vuelta a la montaña y desembocaba a unos cincuenta metros de la zona donde se había estrellado el avión.
Ahora había un montón de vehículos aparcados en fila a ambos lados del camino forestal y, mientras descendíamos la colina, nos habíamos cruzado con otros recién llegados. Al amanecer habría atascos importantes en las carreteras comarcales y los caminos del Servicio Forestal.
En cuanto me acomodé detrás del volante busqué el móvil. No había línea.
Realicé dos o tres maniobras para poder dar la vuelta y dirigirme colina abajo hacia la carretera del condado. Una vez en la autopista 74 intenté llamar nuevamente. Esta vez hubo suerte y marqué el número de Katy. Después de cuatro tonos respondió el contestador.
Intranquila, dejé un mensaje para mi hija y empecé a repetirme el tema «no-seas-una-madre-imbécil». Durante la hora siguiente intenté concentrarme en mi inminente presentación, apartando de mi mente las imágenes de la carnicería que había dejado a mis espaldas y el horror con el que tendría que enfrentarme al día siguiente. Fue absolutamente inútil. Las imágenes de rostros y miembros amputados flotando por el aire hicieron añicos mi concentración.
Encendí la radio. Todas las emisoras informaban de la tragedia aérea. Los locutores hablaban con gravedad y respeto de la muerte de los jóvenes deportistas y especulaban con solemnidad sobre las causas del accidente. Considerando que el clima no parecía haber influido en absoluto en la catástrofe, las principales teorías apuntaban al sabotaje o a un fallo mecánico.
Cuando caminaba por el bosque detrás del ayudante de Crowe había divisado un grupo de árboles cercenados y orientados en dirección opuesta al lugar por donde yo había llegado. Aunque sabía que esos daños señalaban el tramo final del descenso del aparato, me negué a sumarme a las especulaciones.
Entré en la 1-40, cambié de emisora por centésima vez y conseguí captar los comentarios de un periodista que informaba desde el aire acerca del incendio de un almacén. Los sonidos del helicóptero me recordaron de inmediato a Larke y pensé que no le había preguntado en qué lugar habían aterrizado el vicegobernador y él. Guardé la pregunta en un rincón de mi cabeza.
A las nueve volví a marcar el número de Katy.
No hubo respuesta. Volví a repetirme el tema.
Al llegar a Knoxville, me registré en el hotel, llamé a mi anfitrión y me comí el pollo Bojangles que había comprado en las afueras de la ciudad. Llamé a mi exmarido a Charlotteville para que se ocupase de Birdie. Extrañado, Pete accedió a hacerlo, añadiendo que me pasaría la factura por el transporte y la alimentación del gato. Me dijo que hacía varios días que no hablaba con Katy. Después de darle una versión reducida de mis temores, Pete me prometió que intentaría localizarla.
Luego llamé a Pierre LaManche, mi jefe del Laboratorio de Ciencias Jurídicas y de Medicina Legal, para informarle que la semana siguiente no acudiría a Montreal. Ya había tenido noticias del accidente y estaba esperando mi llamada. Por último, llamé al jefe de mi departamento en la Universidad de Carolina del Norte.
Después de haber cumplido con todas mis responsabilidades, dediqué una hora a seleccionar las diapositivas y colocarlas en sus respectivas bandejas en el proyector, luego me duché y traté de comunicarme nuevamente con Katy. Nada.
Miré el reloj. Las once y cuarenta.
Katy está bien. Ha salido a comer una pizza. O está en la biblioteca. Sí. La biblioteca. Había utilizado esa excusa un montón de veces cuando estaba en la facultad.
Tardé mucho tiempo en dormirme.
A la mañana siguiente Katy no había llamado y tampoco estaba localizable. Intenté el número de Lija en Athens. Otra voz robótica me pidió que dejase un mensaje.
Me dirigí en coche al único departamento de antropología de Estados Unidos que se encuentra en un estadio de fútbol y di una de las conferencias más incoherentes de mi carrera. En su presentación, el anfitrión de la conferencia mencionó que formo parte del DMORT y añadió que iba a trabajar en el rescate de los cuerpos de la tragedia aérea de TransSouth Air. Aunque la información que yo podía suministrar era escasa, las preguntas que siguieron a mi presentación desdeñaban por completo el tema de la conferencia y se centraron en el accidente. El turno de preguntas y respuestas pareció prolongarse eternamente.
Cuando, finalmente, la multitud enfiló hacia la salida, un hombre de aspecto esperpéntico, vestido con pajarita y chaleco de punto, se dirigió directamente hacia el podio balanceando sobre el pecho sus gafas de media luna. Al pertenecer a una profesión que cuenta con relativamente pocos miembros, la mayoría de los antropólogos se conocen, nuestros caminos se habían cruzado una y otra vez en reuniones, seminarios y conferencias. Me había encontrado con Simon Midkiff en numerosas ocasiones y sabía que, si no me mostraba firme, me tendría allí todo el día. Eché una mirada exagerada al reloj, recogí mis cosas, cerré el maletín y bajé de la tarima.
—¿Cómo estás, Simon?
—Perfectamente.
Tenía los labios agrietados, la piel seca y escamosa, como la de un pez muerto bajo el sol. Una red de venas diminutas cruzaba el blanco de unos ojos cubiertos por unas cejas muy espesas.
—¿Cómo va la arqueología?
—Excelente también. Considerando que uno debe comer, estoy trabajando en varios proyectos para el departamento de recursos culturales de Raleigh. Pero, fundamentalmente, dedico mi tiempo a organizar datos. —Profirió una risa aguda y se dio unos golpecitos en la mejilla—. Parece que he recogido una extraordinaria cantidad de datos a lo largo de mi carrera.
Simon Midkiff se doctoró por la Universidad de Oxford en 1955 y luego viajó a los Estados Unidos para cubrir un puesto en Duke. Pero la superestrella de la arqueología no publicó ningún artículo y, seis años más tarde, le relevaron de su cargo. Midkiff tuvo una segunda oportunidad en la Universidad de Tennessee, tampoco publicó trabajo alguno y, nuevamente, perdió el puesto académico.
Durante treinta años, incapaz de obtener un cargo permanente en una facultad, Midkiff se había dedicado a merodear por la periferia del mundo académico, realizando trabajos arqueológicos por encargo e impartiendo cursos cada vez que se necesitaban suplentes en colegios y universidades de ambas Carolinas y Tennessee. Era famoso por excavar en los sitios, redactar únicamente el informe indispensable y luego fracasar en la publicación de los hallazgos.
—Me encantaría que me lo contases, Simon, pero me temo que no tengo tiempo.
—Sí, no lo dudo. Una tragedia terrible. Tantas vidas jóvenes. —Meneó la cabeza tristemente de un lado a otro—. ¿Dónde cayó el avión exactamente?
—En el condado de Swain. Y debo regresar allí.
Intenté continuar mi camino, pero Midkiff cambió sutilmente el peso del cuerpo de un pie al otro, bloqueándome el paso.
—¿Dónde está el condado de Swain?
—Al sur de Bryson City.
—¿Podrías ser un poco más concreta?
—No tengo las coordenadas a mano.
No hice nada para ocultar mi irritación.
—Por favor, disculpa mi brusquedad. He estado excavando en el condado de Swain y estaba preocupado por los daños que podría haber sufrido el lugar. Qué egoísta por mi parte. —Nuevamente la risa falsa—. Te pido perdón.
En ese momento mi anfitrión se reunió con nosotros.
—¿Puedo? —Alzó una pequeña Nikon.
—Claro.
Me esforcé por asumir la sonrisa Kodak.
—Es para el boletín del departamento. Parece que ha gustado a los estudiantes.
Me agradeció la conferencia y me deseó buena suerte con el rescate de los cuerpos. Yo, a mi vez, le agradecí el alojamiento, me disculpé con ambos, recogí mis cajas con diapositivas y salí rápidamente del auditorio.
Antes de abandonar Knoxville pasé por una tienda de deportes y compré botas, calcetines y tres equipos de campaña, uno de los cuales me puse en ese momento. En una farmacia compré dos paquetes de bragas de algodón. No eran mi marca, pero servirían. Metí todo en la mochila y me dirigí hacia el este.
Nacida en las colinas de Terranova, la cadena de los Apalaches discurre paralela a la costa Este de norte a sur, en las proximidades de Harpers Ferry, Virginia Occidental, y se separan para formar las cadenas de las Great Smoky y las Blue Mountains. Las Great Smoky Mountains, una de las regiones elevadas más viejas del mundo, se alzan a más de 2 200 metros en Clingman Dome, en la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee.
Tras una hora de haber salido de Knoxville ya había atravesado los pueblos de Sevierville, Pigeon Forge y Gatlinburg en territorio de Tennessee y viajaba al este del Dome, asombrada, como siempre, por la belleza irreal de esa región. Esculpidas por millones de años de viento y lluvia, las Great Smoky Mountains se extienden al sur de una serie de picos y valles tranquilos. La vegetación del bosque es exuberante y una gran parte se ha conservado como parque nacional. El Nantahala. El Pisgah. El Cherokee. El Parque Nacional Great Smoky Mountains. Los verdes suaves y la tenue bruma que dan nombre a esta sierra ejercen una fascinación incomparable. La tierra en su máxima expresión.
Sobre el fondo de ese paisaje maravilloso, la muerte y la destrucción constituían un terrible contraste.
Justo al salir de Cherokee, por Carolina del Norte, llamé nuevamente a Katy. Mala idea. Otra vez me respondió la voz metálica del contestador. Nuevamente dejé un mensaje: «Llama a tu madre».
Tenía la mente a cientos de kilómetros de la tarea que me esperaba en adelante. Pensé en los pandas del zoológico de Atlanta, la pérdida de audiencia de la NBC, la retirada del equipaje del aeropuerto de Charlotte. ¿Por qué era siempre un procedimiento tan lento?
Pensé en Simon Midkiff. ¡Qué tío tan extraño! ¿Qué probabilidades había de que un avión se estrellase precisamente en el lugar donde estaba realizando una excavación?
Evité la radio, puse un CD de Kiri Te Kanawa y escuché los temas de Irving Berlin con la maravillosa voz de la diva.
Cuando llegué al lugar del accidente ya eran casi las dos de la tarde. Dos coches patrulla bloqueaban la carretera comarcal justo antes de la intersección con la carretera del Servicio Forestal. Un miembro de la Guardia Nacional se encargaba de dirigir el tráfico, enviaba a algunos motoristas montaña arriba y ordenaba a otros que bajaran. Mostré mi credencial y el guardia comprobó mi nombre en su lista.
—Sí, señora. Su nombre está en la lista. Puede dejar el coche en la zona de aparcamiento.
Se apartó y pasé a través de un pequeño espacio entre los dos coches de la policía.
La zona de aparcamiento estaba en un mirador en el que se construiría una torre de vigilancia de incendios y en un pequeño terreno sembrado al otro lado de la carretera. Se había rebajado la pared del risco para aumentar el tamaño y habían esparcido grava como medida de precaución en caso de lluvia. Desde este lugar se darían las instrucciones para trabajar en la zona del accidente y se asistiría a los parientes de las víctimas hasta que se pudiese trasladar la operación a otro lugar.
Un creciente número de personas y vehículos ocupaban ambos lados de la carretera. Remolques de la Cruz Roja. Unidades de la televisión con antenas parabólicas. Furgonetas. Un camión de materiales peligrosos. Logré deslizar mi pequeño Mazda entre un Dodge Durango y un Ford Bronco en la zona que descansaba contra la ladera de la colina, cogí mis cosas y me dirigí hacia la zona del mirador.
Al llegar al lugar vi una mesa de escuela plegable colocada en la base de la torre, fuera de uno de los remolques de la Cruz Roja. Una cafetera de grandes dimensiones brillaba bajo el sol. Alrededor de la máquina había un grupo de familiares, abrazados, apoyados unos en los otros. Algunos lloraban, otros permanecían inmóviles y en silencio. Muchos de ellos se aferraban con ambas manos a los vasos de plástico llenos de café, unos pocos hablaban por el móvil.
Un sacerdote paseaba entre los afligidos, palmeando hombros y estrechando manos. Lo observé mientras se inclinaba para hablar con una mujer mayor. Por la espalda doblada, la cabeza calva y la nariz aguileña, guardaba un notable parecido con las aves carroñeras que había visto en las llanuras de África Oriental, una comparación totalmente injusta.
Recordé a otro sacerdote. Otra vigilia. La actitud compasiva de aquel hombre había echado por tierra cualquier esperanza de que mi abuela pudiese recuperarse. Recordé la agonía de aquella vez y me sumé de corazón a los que se habían reunido para reclamar a sus seres queridos.
Periodistas, cámaras de televisión y técnicos de sonido ocupaban sus posiciones junto al muro de piedra de baja altura que rodeaba el mirador; cada equipo buscaba el mejor telón de fondo para su reportaje. Como había sucedido en 1999 durante el accidente del avión de Swissair en Peggy’s Cove, Nueva Escocia, yo estaba segura de que las vistas panorámicas se destacarían de modo notorio en todos los telediarios.
Afiancé la mochila que llevaba colgada al hombro y continué colina abajo. Otro miembro de la Guardia Nacional me franqueó el paso al camino forestal utilizado para el transporte de madera y que, de la noche a la mañana, habían convertido en un camino de grava de dos carriles. Ahora una ruta de acceso llevaba desde el camino ampliado hasta el lugar del desastre. La grava crujía bajo mis pies mientras caminaba a través del túnel de árboles recién cortados. El aroma de los pinos estaba viciado por el tenue olor de los primeros estadios de la putrefacción.
Los remolques encargados de la descontaminación se alineaban junto a barricadas que bloqueaban el acceso a la zona principal del accidente, y dentro del área restringida se había instalado un Centro de Mando de Incidencias. Podía ver la silueta familiar del remolque del NTSB, con su antena parabólica y su cobertizo para proteger el generador. Junto a él habían aparcado camiones frigoríficos y en el suelo había varias pilas de bolsas de plástico para los cadáveres. Este depósito sería el lugar provisional hasta el traslado de los restos a otro más permanente.
Excavadoras, grúas hidráulicas, camiones de basura, coches de bomberos y de policía se hallaban diseminados por una amplia zona. Una ambulancia solitaria me confirmó que la operación había cambiado oficialmente de «búsqueda y rescate» a «búsqueda y recuperación». Ahora su función era atender a los trabajadores heridos.
Lucy Crowe se encontraba en la zona interior de las barricadas hablando con Larke Tyrell.
—¿Cómo están las cosas? —pregunté.
—Mi teléfono no deja de sonar. —Crowe parecía agotada—. Anoche estuve a punto de apagar el maldito chisme.
Por encima de su hombro podía ver la zona cubierta de restos donde los equipos de buscadores, provistos de mascarillas y monos de protección, avanzaban en línea recta con los ojos clavados en el suelo. Ocasionalmente alguien se agachaba, inspeccionaba un objeto y luego marcaba el lugar. Detrás del equipo, banderas rojas, azules y amarillas punteaban el terreno como chinchetas de colores en el plano de una ciudad.
Otros trabajadores, vestidos completamente de blanco, se movían alrededor del fuselaje, el extremo del ala y el motor, tomando fotografías, apuntando datos y registrando comentarios orales. Las gorras azules les identificaban como miembros del NTSB.
—No falta nadie —dije.
—NTSB, FBI, SBI, FAA, ATF, CBS, ABC. Y, naturalmente, el CEO. Si tienen siglas, están aquí.
—Esto no es nada —dijo Larke—. Solo tienes que darles uno o dos días.
Se quitó un guante de látex y echó un vistazo al reloj.
—La mayoría de los miembros del DMORT están reunidos en el depósito provisional, Tempe, así que no tiene sentido que te vistas ahora. Continuemos. —Intenté protestar pero Larke me interrumpió—. Volvemos juntos a pie.
Mientras Larke se dirigía a la zona de descontaminación, Lucy me indicó dónde se encontraba el depósito. No era necesario. Había visto la actividad que se desarrollaba a su alrededor mientras subía por la carretera comarcal.
—El Departamento de Bomberos de Alarka está a unos doce kilómetros. En otra época era una escuela. Verá unos columpios y unos toboganes, y los camiones, que están aparcados en un prado contiguo.
Cuando nos dirigíamos a la zona donde se concentraban los servicios de rescate, el forense me puso al tanto de los últimos acontecimientos. Entre todos los datos destacaba una información anónima recibida por el FBI acerca de una bomba a bordo del avión siniestrado.
—El buen ciudadano fue lo bastante amable y generoso para compartir esa información con la CNN. Todos los medios de comunicación están actuando como sabuesos con una presa.
—Cuarenta y dos estudiantes muertos convertirán esta tragedia en un suceso de Pulitzer.
—También está la otra mala noticia. Cuarenta y dos puede ser un número bajo. Parece que fueron más de cincuenta las personas que hicieron las reservas a través de la UGA.
—¿Has visto la lista de pasajeros? —Me costó un gran esfuerzo hacer la pregunta.
—La tendrán cuando hagamos la reunión.
Sentí un escalofrío.
—Sí, señor —continuó Larke—. Si metemos la pata, la prensa nos va a comer vivos.
Nos separamos para dirigirnos a nuestros coches. En un tramo de la carretera entré en una zona en la que había cobertura y el teléfono comenzó a lanzar un pitido. Pisé el freno, temiendo perder la señal.
El mensaje era apenas audible a través de la electricidad estática.
—«Doctora Brennan, soy Haley Graham, la compañera de cuarto de Katy. Hmmm. He escuchado sus mensajes, cuatro, creo. Y también del padre de Katy. Llamó un par de veces. Bueno, después oí las noticias del accidente aéreo, y... —Interferencias—. Bien, esto es lo que hay. Katy se marchó el fin de semana y no estoy segura de dónde pueda estar. Sé que Lija la llamó un par de veces a principios de semana, de modo que estoy un poco preocupada pensando que Katy podría haber ido a verla. Estoy segura de que es algo estúpido, pero pensé que lo mejor sería llamarla para preguntarle si había hablado con Katy. Bueno... —Más interferencias—. Parezco una chiquilla asustada, pero me sentiría mejor si supiera dónde está Katy. Adiós».
Llamé a Pete. Aún no tenía noticias de nuestra hija. Volví a llamar. Lija seguía sin contestar al teléfono.
Un miedo helado me atravesó el pecho y se me enroscó alrededor del esternón.
Una camioneta hizo sonar la bocina y me apartó de la carretera.
Continué bajando por la montaña, anhelando pero temiendo la inminente reunión, segura de cuál sería mi primera pregunta.