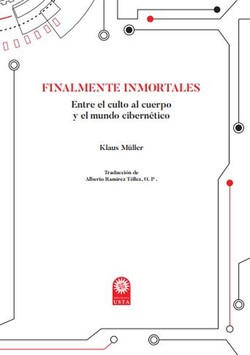Читать книгу Finalmente inmortales - Klaus Muller - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Existencia viviente
ОглавлениеTener un cuerpo representa la base de datos de nuestra existencia. Pero debido a que no poseemos de forma trivial el cuerpo, como se posee cualquier otra cosa, por ejemplo, una bicicleta o un abrigo, la peculiaridad de nuestra relación con el cuerpo se expresa diciendo que en realidad no tenemos cuerpo, sino que somos cuerpo. Este giro en la formulación se concibe de forma habitual como una determinación diferencial. La diferencia entre tener y estar, en relación con el cuerpo, no abarca, sin embargo, todas las posibilidades que pueden ser concebidas dentro de la dimensión humana del cuerpo. Por ejemplo, no recoge de modo alguno lo que las tradiciones bíblicas, especialmente las del Nuevo Testamento, entienden por cuerpo. Tal como en el contexto de las cartas del apóstol Pablo, en las cuales el cuerpo representa algo así como las impresiones y las huellas que se van formando en el transcurso de la vida de una persona en sustitución de esa persona, casi como una esponja que absorbe parte de aquello que la rodea y lo lleva con ella, incluso si eso es extraído de un contexto previo, lo cual constituye una condición imprescindible para entender una buena parte del discurso paulino sobre el hombre viejo y el nuevo9. Aparte del hecho de que la expresión diferenciadora entre tener un cuerpo y ser un cuerpo no capta esta forma de comprensión, debe ser considerada, asimismo, como irremediablemente superficial, porque parte claramente del supuesto de que el cuerpo es la cosa más natural de la existencia humana.
Pero esto no se puede afirmar ni remotamente, si se examina con atención. En primer lugar, tendríamos que preguntarnos por qué dimensionamos lo natural y lo no natural. ¿Es acaso la naturaleza pura accesible para nosotros? ¿Lo que creemos que es natural, no va siempre cribado, categorizado y puesto en perspectiva desde la percepción e intervención de nuestros intereses y fines respectivos? Las reservas naturales, por ejemplo, son creaciones bastante artificiales hechas por nosotros con el propósito de disfrutar sin alteración de lo que creemos que es la naturaleza. La situación es muy similar en el caso de nuestro propio cuerpo, precisamente porque necesita ser preservado de muchas maneras (de forma directa o indirecta) por su “habitante”, de modo que no puede percibirse como algo natural. Esta cuestión sobre la necesaria autoconservación seguirá apareciendo de forma constante, y será abordada en detalle más adelante.
Desde un primer momento, el cuerpo se transforma, por ejemplo, por el tipo y la cantidad de alimentos que se ingiere. Hasta el día de hoy es parte del patrón cultural de la India que los niños varones sean literalmente alimentados con grasa a costa del linaje femenino y de la madre (a quienes solo se les permite sacar de las ollas lo que los varones han dejado). O tomemos como contraejemplo el surgimiento progresivo de ideales de adelgazamiento excesivo, que ahora se clasifican con el nombre de anorexia, como una enfermedad potencialmente mortal. Algo similar sucede con el entrenamiento físico, ya sea por razones deportivas, de supervivencia o tácticas, por razones fenotípicas, de manipulación o motivadas por estereotipos, como en el caso del mundo militar y del fisicoculturismo. También la moda tiene un efecto determinante en este respecto, y no solamente en la actualidad: no ha habido prácticamente ninguna cultura que no se haya interesado en el cuerpo para darle forma, decorarlo, moldearlo o adaptarlo con ciertos propósitos: algunas tribus indígenas hacen diseños artísticos en la piel, otras desde la niñez se alargan por medio de pesas los lóbulos de las orejas hasta alcanzar los diez centímetros; las mujeres medievales se ajustaban los corpiños hasta caer desmayadas y hoy en día las mujeres de mediana edad combaten las arrugas con inyecciones; pero ello no cambia mucho las cosas.
En este contexto existe también un fenómeno que desde hace tiempo viene preocupando a los teóricos de la cultura: el hecho de que, desde la primera década del siglo XXI, el rasurado íntimo se haya convertido en una necesidad absoluta para la gran mayoría de los jóvenes entre los catorce y los treinta años. Para algunos esto tiene que ver con el efecto condicionante de la pornografía, omnipresente en Internet y que impone la depilación de las zonas íntimas con el fin de lograr una mejor visibilidad de los actos sexuales. Desde el punto de vista feminista existe la sospecha de que se trata de un fenómeno de regresión que intenta hacer encajar a las mujeres adultas en un esquema de niña pequeña (con la sospecha soterrada de que esto podría estar ocultando fantasías pe dófilas). Sin embargo, me parece mucho más convincente la idea de que al eliminar todo el vello corporal, el cuerpo se convierte en una especie de lienzo puro y vacío que ahora puede ser moldeado de acuerdo con el gusto particular del sujeto (y de su pareja). Un claro indicio, respecto a esto, es probablemente la aparición, casi simultánea, de una proliferación exponencial de tatuajes (especialmente llamativos son los que se realizan en la cadera llamados “cuernos de ciervo”). De ser así, el fenómeno no debería ser independiente de la mediatización y virtualización casi completa de muchos segmentos de nuestro mundo posmoderno (esto también tendrá que ser discutido). Por lo tanto, no es de extrañar que todas estas técnicas —no importa si se trata de arte corporal o de culto al cuerpo— no hagan más que contribuir a la autoconservación: haciendo que el cuerpo sea más resistente, más hábil para sobrevivir o más atractivo, esto último para despertar el interés de otras personas con el fin de la preservación.
En un segundo nivel, la manipulación del cuerpo es factible a través de estimulantes químicos. No hay cultura que no conozca el uso de alimentos fermentados, como las bebidas alcohólicas, o de neurotoxinas de origen animal y vegetal, como la nicotina, la cafeína y toda una amplia gama de fármacos. Y todo para hacer que el cuerpo sea más resistente, más insensible o más cómodo para su “habitante”; o porque con las expansiones de conciencia y los estados de trance —como encuentro con dioses y espíritus— surge un medio de seguridad para la propia existencia; de nuevo, se trata de la autoconservación. Nietzsche (1844-1900) ya había introducido este concepto, a su manera, con su obra tardía Ecce Homo en la que se pregunta:
De otra manera me interesa una cuestión de la que depende la “salvación de la humanidad” más que de cualquier curiosidad de los teólogos: la cuestión de la alimentación. Prácticamente se puede formular así: “¿Cómo te has alimentado tú precisamente para llegar al máximo de tu fuerza, de virtud al estilo del Renacimiento, de virtud exenta de moralina?”10.
Entretanto, la manipulación del cuerpo también ha alcanzado un tercer nivel, que desde hace tiempo ya nos resulta familiar: la posibilidad de reemplazar partes de él. Las prótesis han existido desde hace siglos, ahora en nuestra época se les suman los trasplantes de órganos. Sin embargo, lo que se aproxima, y que muy seguramente traerá consigo una verdadera revolución, es la combinación entre medicina y nanotecnología, que ya es posible hoy gracias al uso de los diminutos dispositivos técnicos capaces de reparar, sustituir o incluso reemplazar los órganos vitales del cuerpo humano. Paul Virilio (1932), un perceptivo intérprete crítico de la cultura contemporánea, señala que después de haber realizado un sometimiento más o menos completo de la biosfera, nos enfrentamos ahora a una verdadera colonización del cuerpo hacia su interior11. En la integración de tecnología y genética parece comprensible que se aceleren los biorritmos, y se flexibilicen o se disuelvan las dependencias con respecto a las condiciones de vida. El cuerpo humano se convierte así en una cuestión de diseño. El tren hacia esta autoconservación en este tercer nivel ya ha partido. Los cárteles económicos y financieros están haciendo todo lo posible, con el apoyo digital, para que esta forma de autoconservación sea atractiva y comercializable, dado que la demanda será enorme, precisamente porque se trata de la autoconservación, que por primera vez también podría relativizar los parámetros básicos de la existencia biológica.
Las cuestiones éticas acerca de lo que en este sentido está permitido hacer se plantean demasiado tarde, como sucede siempre que intervienen intereses económicos. Y quizá lo más relevante es que las instancias éticas se enfrentan a cuestiones para las que de antemano no están preparadas. Cuanto más se puedan compensar técnicamente las debilidades físicas, aumentará la probabilidad sucesiva de su frecuencia porque ya no son, sin ayuda artificial, inferiores a los más fuertes (esto ya es una realidad hoy en día gracias al éxito del auxilio de los nacimientos tempranos y prematuramente extremos). Esta omisión de la selección dará lugar a un aumento estadístico de las deficiencias genéticas a mediano plazo, lo que a su vez llevará a una mayor necesidad de tomar medidas compensatorias protéticas. ¿Quién se encargará de ello en las condiciones de recursos cada vez más escasos? ¿Tendremos a nivel mundial y regional nuevas sociedades de clase con brechas insalvables entre los que puedan asumir el coste de tal autoconservación y aquellos que no pueden permitírsela? ¿Será suficiente lo que se ha vivido históricamente para protegernos de una feroz discusión sobre eugenesia que, en vista del problema poblacional, podrá sin dificultad revestirse del manto de racionalidad pura, sin descartar la racionalidad instrumental en el sentido que le dieron Theodor W. Adorno (1903-1969) y Max Horkheimer (1895-1973)? Estas son preguntas cruciales. ¿Quién puede responderlas? Al final de sus reflexiones, Virilio trae las palabras de Blaise Pascal (1623-1662), como un descarnado destino:
Nuestros sentidos no perciben nada extremo; demasiado ruido nos asorda, demasiada luz deslumbra […] las cualidades excesivas nos son hostiles, y no sensibles dejamos de sentirlas, las sufrimos12.
Creo que esta indicación apunta en la dirección correcta. Su advertencia contra una cantidad extrema supone la tesis de que la condición natural del ser humano está conectada constitutivamente con la categoría de finitud. De esto se deduce, sin embargo, que la autoconservación solo podrá ser humana si se compromete con un alcance limitado tanto en los medios como en los fines. Es precisamente el reconocimiento de la finitud sustancial lo que hace que todo proceso de autoconservación llegue a ser razonable y se establezca de ese modo un momento constitutivo de un estilo de vida consciente. Suspender esta conexión es justo uno de los objetivos declarados de los programas de virtualización avanzada, que desde hace tiempo vienen interviniendo profundamente en las disposiciones culturales de la autorrepresentación humana. Volveremos más adelante sobre esto. Pero antes, debería examinarse con más detalle la recién descubierta dimensión de la finitud y, a partir de ahí, el concepto de autoconservación.