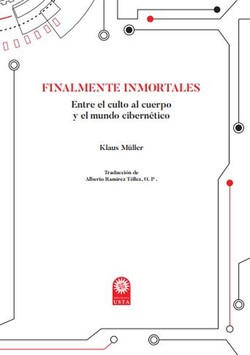Читать книгу Finalmente inmortales - Klaus Muller - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. El cuerpo: sujeto afectivo
ОглавлениеCualquiera que haya oído hablar de Giordano Bruno quedaría asombrado con este título —y coincidiría por completo con la mayoría de los historiadores de la filosofía actual—. Lo primero que por lo general se suele escuchar acerca de Bruno es el terrible final de su vida: el 17 de febrero de 1600 fue quemado como hereje en el Campo dei Fiori, en Roma. En el Pentecostés de 1889, una comisión encabezada por el monista alemán Ernst Haeckel (1834-1919), el novelista Victor Hugo (1802-1885), el dramaturgo Henrik Ibsen (1828-1906) y el anarquista Mijail Bakunin (1814-1876), entre otros, erigió una estatua de bronce del hombre ejecutado, en la que Bruno se ve llevando la capucha calada del hábito de su orden, con ceño fruncido y mirando fijamente al otro lado del Tíber, precisamente allí donde se ubica el Vaticano.
Bruno, conocido como el Nolano, no fue, por cierto, en ningún momento, ese espíritu olvidado o incomprendido, como suele describírsele muchas veces a causa del solo conocimiento de su final7. Nacido en Nola en 1548, se hizo fraile dominico, aunque próximo a su ordenación sacerdotal comenzó a tener problemas porque se expresaba de forma crítica sobre los artículos de fe. Ordenado sacerdote en 1572, en 1576 nuevamente fueron formuladas acusaciones en su contra, luego de lo cual huyó y rompió su relación con la orden y con la Iglesia, comenzando una vida errante por media Europa, vivió en el Reich alemán, concretamente en Marburgo, Wittenberg, Praga, Helmstedt y Fráncfort. Repetidas veces tomó cátedras de filosofía, pero frecuentemente, luego de un cierto tiempo empezaban a surgir conflictos con las autoridades superiores o los señores de la región. En esta época apareció su extenso trabajo. Por invitación de un noble, viajó a Venecia en 1592, pero pronto su anfitrión dejó de estar complacido con él y lo denunció ante la Inquisición. En 1593 Bruno fue llevado a Roma, donde permaneció siete años en el castillo Sant’Angelo hasta que fue condenado a la pena de muerte y ejecutado en la hoguera.
Lo realmente fascinante, sin exagerar, del trabajo filosófico del Nolano es que casi una generación antes de René Descartes (1596-1650), quien es considerado comúnmente como el padre del modernismo filosófico y el protagonista de la filosofía del sujeto, Giordano Bruno ya había desarrollado por medios completamente diferentes una filosofía centrada en la reflexión sobre el sujeto. Con el ego cogito, ego sum, Descartes se ingenió un punto de partida irreversible y resistente a la falsedad: aunque me engañaran sobre todo lo que hay, incluso sobre mi propio cuerpo o sobre el mundo entero —o si me dejase persuadir sobre todo por un poderoso engañador—, sin embargo, no puedo engañarme o ser engañado de esto: que soy yo quien se engaña o quien es engañado. Cambio sistemático: Descartes opera bajo el signo de la racionalidad fundamental.
Esto es radicalmente diferente al pensamiento de Bruno, para quien la imaginación y la fantasía tienen prioridad, pero no en el sentido del antirracionalismo, sino de que a partir de ello resulta una lógica intersubjetiva y por lo tanto verificable y criticable; una lógica poética. El interés fundamental de Bruno se halla en la frontera entre la realidad y la conciencia, y lo que acontece exactamente allí. La frontera entre las dos es fluida: básicamente no existe en lo absoluto. Tal teoría del conocimiento y de la conciencia es parte del principio por el cual Bruno, como panteísta y como materialista, fue a la vez ponderado y atacado, según la perspectiva. Sistemáticamente, sin embargo, la cuestión es obvia: para Bruno, todo lo que existe está animado, y a su vez no hay alma sin cuerpo, aunque en muchos casos —por ejemplo, con los ángeles— no percibimos el cuerpo debido a la sutileza, es decir, a lo tenue de su materia. Bruno defiende así una llamada subsistencia, una presencia ineludible de la materia, lo que, por supuesto, significa su mejora y, por tanto, la mejora del cuerpo, que, por cierto, hace valer con respecto a la apreciación de las mujeres: los antimaterialistas se consideran como personas que menosprecian a las mujeres. Desde un punto de vista del impacto histórico, esta positividad de la materia es, por un lado, una clara confrontación con lo que representa Descartes con su esquema de res cogitans (cosa pensante) y res extensa (materia extensa) y la degradación de lo físico que lleva implícito. Por otro lado, es la anticipación exacta del pensamiento central del filósofo judío Baruch de Spinoza, con el que debió hacer furor aquello de que todo lo que surge es solo un modo de la sustancia infinita, porque así se cumple la condición lógica de Bruno frente a la posibilidad de describir la conciencia y la memoria: únicamente en el marco de una unidad radicalmente concebida se puede pensar en cambios, transiciones o procesos de transformación. Solo nos percatamos de que una cosa sea primero de un modo y luego de otro, cuando pensamos en algo como un escenario, un espacio consistente, en el que se lleva a cabo dicha transformación. Las diferencias tienen entonces su condición posibilitadora en el razonamiento de un entrelazamiento absoluto. Absoluto quiere decir en este contexto ‘desprendido de toda condición’, con lo cual el pensamiento del Uno implica que Uno es infinito. Que todo esté en lo Uno y que lo Uno por tanto esté en todo lo percibe la conciencia en sí misma gracias a su función de memoria. En este sentido, el infinito existe en sí mismo; o desde otra mirada: el infinito se realiza en él (como también infinitamente muchos otros pensamientos). Este pensamiento implica, lógicamente, algo así como el conocimiento que tiene la conciencia de su finitud, de su falta de carácter absoluto, a pesar de extenderse en la dimensión del infinito. Este entramado no es marginal en la obra de Bruno, sino central en lo que podría denominarse su teoría del sujeto. Ya solo esta etiqueta remite a algo controvertido, dado que no suele asociarse el concepto de sujeto —en lo que respecta a la modernidad— a otros pensadores que no sean Descartes, y por supuesto Kant y Fichte. Todos ellos llegaron al concepto de sujeto a través del pensamiento, lo cual es por completo diferente a la aproximación de Bruno, para quien el sujeto es el ser consciente que se encuentra en medio del mundo, y que al mismo tiempo toma conciencia de su ser mediante el hecho de que las imágenes del mundo fluyen, por así decirlo, a través de su conciencia.
Para utilizar anacrónicamente una formulación de Edmund Husserl (1859-1938), la conciencia siempre es conciencia de algo: si la conciencia nunca fuera consciente de nada, nunca sabría algo sobre sí misma. El sujeto es, en efecto, algo muy específico: la instancia que es capaz de asimilar la imagen de conformidad con la lógica de la imaginación. Sin embargo, el sujeto surge, por así decirlo, de este proceso de elaboración de imágenes y debido a la diacrónica flecha del tiempo de la lógica imaginativa, permaneciendo también unido a las etapas de su ser, por ello, este sujeto no es ni estático ni constante, sino dinámico e inestable. Su ser verdadero es el procesamiento creativo de imágenes que aparecen o se desvanecen. El Ser del sujeto acontece como una constante ganancia y pérdida de sí mismo en su interacción con el mundo.
De esto se deriva que un sujeto lo es en mayor grado cuanto más fuertes son sus percepciones y sus impresiones. Esto significa que no es el pensamiento sino la afectividad el medio de la conciencia, y por ello de la subjetividad; soy —literalmente hablando— lo complejo, es decir, la aglomeración y conexión de mis afectos. ¿Y dónde se analizan realmente los afectos en cuanto a su contenido, sus motivos y consecuencias? No en los libros de filosofía, ciertamente, sino en el escenario del teatro. Esto explica mucho sobre el carácter de las obras del Nolano, quien —como él— escribe diálogos, tiene siempre ante su imagen mental la escena en la que dos o más figuras aparecen para confrontarse entre sí. El respectivo espectador o los lectores deben involucrarse en este proceso sobre sus propias emociones con una intención purificadora o terapéutica.
No es un anacronismo decir que la filosofía de Bruno está constitutivamente relacionada con lo que mucho más tarde se llamará psicoanálisis8. Él comprendió con claridad el significado particular de la infancia, que imprime una sensibilidad privilegiada y que da forma a las huellas afectivas, de modo que en ella se programan los patrones elementales de la memoria de la persona, es decir, se toman decisiones básicas con respecto a su conciencia y autoconciencia. Al mismo tiempo, este rasgo psicoanalítico encaja perfectamente con el énfasis que les da Bruno a la lógica y a las capacidades de la memoria. La llamada inventio, la capacidad de hallazgo e inventiva, como función de búsqueda sistemáticamente aplicable a lo que está almacenado en la “memoria”, no es algo distinto a lo que hoy, en jerga psicológica, se denomina anamnesis.
Hay que decir, sin embargo, que esta concordancia de una filosofía del Renacimiento con una formulación propia de un enfoque psicoterapéutico que surge en el siglo XIX no se limita en absoluto a lo elemental, es decir, a los momentos formales y funcionales, pues existe incluso un fuerte vínculo en términos de contenido. Para el Nolano el amor es, y de lejos, el afecto más significativo en su concepción del sujeto, orientada por los afectos; aunque a primera vista no resulta tan relevante, pues l’amore fue un tema central de la filosofía de la época. Giovanni Boccaccio (1313-1375) ya había cantado un himno de alabanza en su famoso Decamerone de amor sensual, en ocasiones bastante excedido. El trasfondo no era una frívola necesidad de comunicación, sino más bien una cuestión filosófica: el descubrimiento del significado del individuo en el sombrío contexto de las grandes epidemias de la peste. Para el neoplatónico Marsilio Ficino (1433-1499), el amor mantiene unido al mundo —entendido de manera algo sublime, al igual que para los platónicos—; Jehuda Abravanel, más conocido con su nombre italianizado, Leone Ebreo (1460-1530), acuñó el término amor intellectualis Dei, que más tarde sería muy relevante para Spinoza; el pensamiento de Pico della Mirandola (1463-1494) se ocupó del amor, al igual que lo hizo Bruno. Pero ¿de qué forma lo hace este último?: bastante distanciado del neoplatonismo y de nuevo muy cercano a Boccaccio, sin que haya contradicción alguna en cuanto a que el Eros nos impulsa a amar a Dios, tal como lo entiende el Nolano. Esto no es lo único que realiza el amor, según su principio transitorio, tiene también un lado material, un lado corporal. Y eso es precisamente lo que en el contexto de su teoría del sujeto es relevante en términos filosóficos para él. Este lugar del cuerpo se esclarece para Bruno en el afecto erótico. Su dinámica surge de la fascinación que alguien ejerce sobre mí cuando me atrae y me fascina (del latín fasces, ‘manojo de varas’). De allí se desprende de forma espontánea que el afecto erótico se revela fundamentalmente como dependencia, sometimiento. En el enamorarse, el sujeto se conserva como tal. El embelesarse constituye una autoexperiencia elemental del sujeto, no actos de carácter dominante: ¡es la sumisión como forma elemental de la subjetividad!
Ahora bien, en este punto se podría establecer muy rápidamente un vínculo con la actualidad, en especial con el posmodernismo, según el cual muchas fuerzas entran y salen del sujeto. Ya sea que —probablemente— se desarrolle a partir del mismo punto de partida, el concepto del Nolano difiere en lo fundamental: estar atado también sigue la lógica de la imaginación. No cautiva sencillamente todo lo que nos llega, sino —y esto es decisivo— lo que se asocia con ciertas imágenes, incluidas las autoimágenes, por ejemplo. Estar fascinado tiene también sus reglas bien definidas, esto significa, en contrapartida, que —siempre que se realicen los esfuerzos necesarios— se debe desarrollar un arte sistemático de sometimiento, y donde tiene lugar este evento es, por supuesto, el cuerpo. No obstante, el cuerpo no es el lugar del autoesfuerzo permanente, sino el medio por el cual se lidia con el mundo, como cuerpo de resonancia de sus pasiones (en el sentido de sufrimiento y afecto): estoy fascinado, luego existo. Me muestro como yo a mí mismo en la medida en que algo o alguien me toma.
En una primera aproximación estas son pues dos visiones alternativas del cuerpo, una desde la lógica de la actividad y la autodestrucción, por así decirlo, y otra desde la de la pasión. Sin embargo, ellas no dicen nada sobre las dimensiones en las que se despliega lo que llamamos nuestro cuerpo o cuerpo físico.