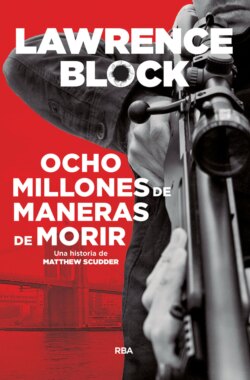Читать книгу Ocho millones de maneras de morir - Lawrence Block - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеA la mañana siguiente compré el News. Una nueva atrocidad había desplazado a Kim Dakkinen de la primera página. En Washington Heights, un joven cirujano, residente en el hospital presbiteriano de Columbia, había sido asesinado de un disparo en un intento de robo en Riverside Drive. Él no había opuesto ninguna resistencia a su agresor, que lo había matado sin razón aparente. La viuda de la víctima esperaba un niño a principios de febrero.
La muerte de la prostituta se hallaba en una de las páginas interiores. El artículo no aportaba nada que no me hubiera dicho Durkin la noche anterior.
Caminé durante un buen rato. A mediodía me dejé caer por la reunión de la Asociación de Jóvenes Cristianos, pero no me podía concentrar y me marché durante el testimonio. Tomé un bocadillo de pastrami con una cerveza. Bebí otra cerveza a la hora de cenar. A las ocho y media caminé hasta Saint Paul, di una vuelta a la manzana y volví a mi hotel sin entrar en la reunión. Me apetecía echar un trago, pero ya había tomado dos cervezas, y decidí que dos vasos al día sería mi cupo. Mientras no me excediera no tendría problemas. Daba igual si los tomaba por la mañana temprano o antes de acostarme, en mi habitación, o en el bar, solo o en compañía.
El día siguiente, miércoles, me levanté y fui a desayunar ya tarde al Armstrong. Fui andando hasta la biblioteca municipal, donde pasé un par de horas; luego me senté en un banco en Bryant Park hasta que los traficantes me sacaron de quicio. Han tomado completamente los parques públicos y se figuran que solo los clientes potenciales van allí, así que uno no puede leer el periódico sin recibir constantemente ofertas de hachís, ácido, cocaína y Dios sabe qué cosas más.
Esa noche asistí a la reunión de las ocho y media. Mildred, una de las habituales, fue muy aplaudida cuando hizo público que celebraba su aniversario: once años sin probar una gota de alcohol. Dijo que no tenía ningún secreto. Lo hacía día a día.
Pensé que si iba a la cama sobrio sumaría otro día. Y, qué demonios, decidí que lo haría. Después de la reunión, sin embargo, fui al Polly’s Cage y me bebí mis dos copas. Discutí con un tipo que quería invitarme a una tercera copa pero le dije al barman que me sirviera una Coca-Cola. Me felicitaba a mí mismo porque conocía mi límite y me mantenía en él.
El jueves tomé una cerveza durante la cena, fui a la reunión y me marché en el descanso. Me detuve en el Armstrong, pero algo me impidió pedir una copa y no me quedé mucho rato. Me sentía inquieto, entré en el Farrell’s y en el Polly’s, pero de ambos salí sin beber. La tienda de licores junto a este último local seguía abierta. Compré una botella pequeña de J. W. Dant y me la llevé a la habitación.
Me duché primero y me preparé para ir a la cama. Luego rompí el precinto de la botella, puse diez centilitros en un vaso, me los bebí y me acosté.
El viernes tomé otros diez centilitros nada más levantarme de la cama. El bourbon me hizo realmente efecto, un efecto agradable. Pasé el resto del día sin beber. Luego, a la hora de acostarme, tomé otro trago y me dormí.
El sábado desperté perfectamente lúcido, sin deseo alguno de un trago matutino. Nunca llegué a soñar lo bien que podía controlar mi consumo de alcohol. Me entraron ganas de ir a la reunión y contárselo a todos, pero podía imaginar la impresión que produciría. Miradas entendidas. Risas entendidas. Sociedad de santos abstemios. Además, el que yo pudiera controlar el consumo no justificaba que lo recomendase a otra gente.
Tomé dos copas antes de acostarme. Apenas me afectaron, pero el domingo me desperté con un ligero malestar y me serví un generoso trago que me abriera los ojos para empezar el día. Funcionó. Leí el diario, luego consulté la lista de reuniones y vi que había una al mediodía en el Village. Me acerqué en el metro. Casi todo el público asistente se componía de homosexuales. Me fui en el descanso.
Volví al hotel y eché una siesta. Después de cenar, acabé el diario y me decidí a tomar un segundo vaso. Me serví diez o quince centilitros de bourbon y me los bebí. Me senté y continué con la lectura pero no podía concentrarme muy bien en lo que estaba leyendo. Pensé en tomar otro trago pero recordé que había agotado el cupo ese día.
Luego me di cuenta de que habían pasado más de doce horas desde mi trago matutino. Por tanto, había pasado más tiempo entre los dos vasos de la jornada que entre el de la mañana y el último de la noche. Así que mi organismo había eliminado la bebida y no debería sumarse a los tragos del día.
Lo cual significaba que tenía derecho a otro trago antes de irme a la cama.
Me felicité por haber llegado a semejante deducción y decidí recompensar generosamente mi perspicacia. Llené el vaso casi hasta el borde y me tomé mi tiempo para vaciarlo, recostado en el sillón, como uno de esos hombres de las vallas publicitarias. Tenía seso suficiente como para darme cuenta de que lo importante era el número de copas y no la cantidad, y me percaté de que me había engañado a mí mismo. Mi primer trago, si es que se le puede llamar así, había sido un tanto escaso. En cierto sentido me debía unos veinte centilitros de bourbon.
Me serví lo que me parecieron veinte centilitros y vacié el vaso.
Constaté, con satisfacción, que esos dos vasos no tenían sobre mí ningún efecto apreciable. No estaba en absoluto borracho, de hecho hacía mucho tiempo que no me encontraba tan bien. En realidad, me sentía demasiado bien para quedarme en la habitación. Decidí salir, buscar un bar agradable y tomar una Coca-Cola o una taza de café. Una copa no, en primer lugar porque no tenía ganas y luego porque ya había tomado mis dos tragos de la jornada.
Tomé una Coca-Cola en el Polly’s. En la Novena Avenida me tomé un ginger ale en un bar gay que se llamaba Kid Gloves. Me pareció ver rostros familiares entre la clientela y me pregunté si no habría estado alguno de ellos en la reunión de aquella tarde en el Village.
Una manzana más allá me di cuenta de algo. Hacía ya bastantes días que estaba controlando perfectamente mi consumo de alcohol, y antes había estado sin probar el caldo toda una semana. Eso constituía una prueba. Si conseguía limitarme a dos vasos por día, era evidente que no necesitaba limitarme más. El alcohol me había causado problemas en el pasado, eso lo admitía sin duda, pero era evidente que había superado aquella etapa de mi vida.
De manera que, aunque no tuviera verdadera necesidad de otro trago, podía tomar otro si es que me apetecía. Y como me apetecía, ¿por qué no tomarlo?
Entré en el bar y pedí un bourbon doble y un vaso de agua. Recuerdo que el camarero tenía una calva brillante, recuerdo que me sirvió una copa y recuerdo que la levanté.
Eso es lo último que recuerdo.