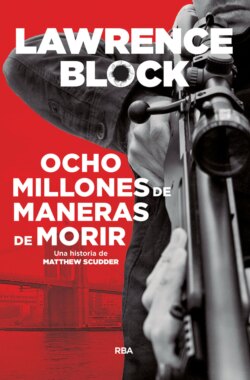Читать книгу Ocho millones de maneras de morir - Lawrence Block - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеLeí el diario mientras desayunaba. El agente de Corona seguía estando grave, pero los médicos pensaban que iba a salir con vida. Decían que sufriría alguna parálisis que podría convertirse en permanente pero aún era pronto para pronunciarse.
En Grand Central Station alguien había robado a una vagabunda dos de los tres sacos en los que llevaba todas sus pertenencias. En el barrio de Gravesend, en Brooklyn, un padre y un hijo que habían sido arrestados más de una vez por implicación en temas pornográficos —y por lo que el periodista calificaba como vínculos con el crimen organizado—, habían huido en un coche que abandonaron luego para refugiarse en la primera casa que encontraron. Los perseguidores abrieron fuego contra ellos con pistolas y fusiles. Habían herido al padre y matado al hijo de un disparo. La joven que se acababa de mudar a la casa, casada y madre de un hijo, estaba colgando algo en el vestíbulo, cuando las balas atravesaron la puerta y le volaron media cabeza.
Seis de cada siete días de la semana hay reuniones matinales en la Asociación de Jóvenes Cristianos de la calle Sesenta y tres.
—Os voy a contar cómo vine a parar aquí —explicaba el conferenciante—. Vine una mañana, me desperté y me dije: «Dios, hoy es un hermoso día y nunca me he sentido mejor en mi vida. Mi salud es envidiable, mi matrimonio funciona estupendamente, mi carrera es brillante y no tengo queja de mi estado mental. Creo que es hora de unirme a Alcohólicos Anónimos».
La sala estalló en risas. Cuando terminó de hablar, no hicieron la ronda habitual, sino que uno levantaba la mano y el conferenciante le daba la palabra. Un hombre joven declaró tímidamente que acababa de llegar a los noventa días. Fue muy aplaudido. Pensé en levantar la mano e imaginar qué podría decir. Lo único que me vino a la mente fue la joven de Gravesend y también la madre de Lou Rudenko, asesinada por un televisor explosivo. ¿Pero qué tenían que ver aquellas muertes conmigo? Seguía tratando de pensar en algo cuando la reunión llegó a su fin y todos nos levantamos para recitar el Padre Nuestro. Mejor así. De todas maneras, no habría levantado la mano.
Tras la reunión caminé un rato por Central Park. El sol lucía al fin y era el primer día bueno de toda la semana. Di un largo paseo y observé a los niños, deportistas, ciclistas, patinadores, y traté de reconciliar toda aquella sana e inocente energía con el lado oscuro de la ciudad que se reflejaba cada mañana en los periódicos.
Dos mundos que se superponían. Algunos de aquellos niños joviales cometerían algún atraco, dispararían y pegarían navajazos; y alguien se rompería la cabeza tratando de darle sentido a todo aquello.
Cuando salía del parque, en Columbus Circle fui acosado por un vagabundo con una chaqueta de béisbol y un leucoma, que me pidió una contribución de diez centavos para una botella de vino. A pocos metros, a la izquierda, dos colegas suyos compartían una botella de Night Train y observaban nuestra transacción con interés. Iba a mandarlo al carajo, pero luego me sorprendí a mí mismo regalándole un pavo. Quizá solo intentaba no avergonzarlo delante de sus amigos. Se puso a darme las gracias con más efusión de lo que yo podía soportar, y entonces debió de ver algo en mi rostro que lo detuvo. Retrocedió. Crucé la calle y me dirigí hacia el hotel.
No tenía ninguna carta, solamente un aviso de Kim diciéndome que la llamara. El conserje se supone que debe anotar la hora de la llamada en la nota, pero este sitio no es el Waldorf. Le pregunté si recordaba la hora. Me respondió que no.
—Esperaba impaciente tu llamada —exclamó cuando la telefoneé—. ¿Por qué no te pasas a recoger el dinero que te debo?
—¿Sabes algo de Chance?
—Vino a verme hace poco más de una hora. Todo fue a las mil maravillas. ¿Puedes venir?
Le dije que me diera una hora. Subí, me duché, me afeité y me vestí; entonces decidí que no me gustaba lo que me había puesto y me cambié. Me estaba anudando la corbata cuando comprendí lo que estaba haciendo: me estaba arreglando para una cita.
No pude por menos que reírme.
Tomé el sombrero y el abrigo, y salí. Kim vivía en Murray Hill, en la calle Treinta y ocho, entre la Tercera Avenida y Lexington. Fui andando hasta la Quinta, subí a un autobús y luego hice el resto del camino a pie. Su edificio era de antes de la guerra, catorce pisos, fachada de ladrillo y en el vestíbulo de entrada había palmeras en tiestos. Le dije el nombre al portero. Llamó al piso de Kim por teléfono interior para asegurarse de que iba a ser bien recibido antes de indicarme la puerta del ascensor. Había algo deliberadamente neutral en su comportamiento, y parecía que intentaba contener una sonrisa socarrona. Esto me llevó a pensar que conocía la profesión de Kim y que me tomaba por un cliente.
Me bajé en la duodécima planta. La puerta de Kim se abrió antes de que yo llegara. Se detuvo un momento en el umbral de la puerta, y al ver sus trenzas rubias, los ojos azules y los pómulos prominentes me imaginé por un instante el mascarón de una nave vikinga.
—Oh, Matt —dijo tendiéndome los brazos. Era casi de mi altura y, cuando me atrajo hacia ella sentí sus pechos y sus firmes muslos y reconocí el olor sazonado de su perfume—. Matt —prosiguió, arrastrándome hacia dentro y cerrando la puerta—. Estoy tan agradecida que Elaine me haya sugerido que me pusiera en contacto contigo. ¿Sabes lo que eres? Eres mi héroe.
—Lo único que hice fue hablar con ese hombre.
—No sé lo que has hecho, pero ha funcionado. Eso es lo único que me importa. Siéntate, relájate un momento. ¿Puedo traerte algo de beber?
—No, gracias.
—¿Café?
—Bueno... si no es molestia.
—Acomódate, es un momento. Es café soluble, espero que no te importe. Soy demasiado perezosa para hacer café de verdad.
Le dije que era perfecto. Me senté en el sofá y esperé a que lo preparara. La habitación era muy acogedora, poco amueblada pero con muy buen gusto. En el estéreo sonaba discretamente jazz, un solo de piano. Un gato negro me observó desde una esquina, luego desapareció de mi vista.
Sobre la mesa había unas revistas: People, TV Guide, Cosmopolitan, Natural History. Sobre el estéreo, en la pared, se veía un póster enmarcado: una exposición de Hopper un par de años antes en el museo Whitney. Dos máscaras africanas decoraban la pared. Un tapiz escandinavo, con un motivo abstracto que se perdía en un remolino de verde y azul, cubría la parte central del piso de madera de roble.
Cuando volvió con el café, elogié el encanto del salón. Ella contestó diciendo que desearía quedarse con el piso.
—Pero por una parte —prosiguió—, es mejor así. ¿Sabes a lo que me refiero? Si sigo viviendo aquí habría gente que seguiría viniendo. ¿Entiendes? Hombres.
—Sí, claro.
—Además está el hecho de que nada me pertenece. Lo único que es mío en esta habitación es el póster. Fui a la exposición y quise llevarme un recuerdo. El estilo con que ese hombre pinta la soledad... Las personas juntas sin estarlo de verdad, cada uno mirando en otra dirección. Me llegó, de verdad.
—¿Dónde vas a vivir?
—En algún sitio bonito —respondió con seguridad.
Se acomodó en el sofá a mi lado, tras sentarse sobre una de sus largas piernas doblada. Colocó la taza en equilibrio sobre la rodilla de la otra. Llevaba los mismos vaqueros de color vino tinto que el día del bar Armstrong con un jersey amarillo. O limón. Parecía no llevar nada debajo del jersey. Había arrojado las zapatillas antes de sentarse. Las uñas de los pies eran del mismo color oporto que las de las manos.
Observé el azul de sus ojos y el verde de un anillo cuadrado y luego me llamó la atención la alfombra. Parecía que alguien había cogido cada uno de esos dos colores y los había mezclado con una batidora.
Sopló el café, bebió un sorbo, se inclinó hacia delante y dejó la taza en la mesa. Los cigarrillos estaban sobre la mesa y encendió uno.
—No sé lo que le habrás dicho a Chance, pero realmente le ha impresionado —dijo.
—No veo por qué.
—Me llamó esta mañana y dijo que pasaría por aquí, y cuando llegó yo había puesto la cadena de seguridad a la puerta. De alguna manera sabía que no tenía nada que temer. Ya sabes, ese presentimiento que tenemos a veces sin motivo aparente.
En efecto, lo sabía. El estrangulador de Boston no se vio nunca obligado a derribar ninguna puerta. Todas sus víctimas abrían la puerta y le dejaban pasar.
Kim frunció los labios y expulsó una columna de humo.
—Ha sido muy amable. Me ha dicho que nunca se había dado cuenta de que no era feliz y que no tenía intención de retenerme contra mi voluntad. Pareció dolerle que yo pudiera sentir semejante cosa por él. Si quieres que te diga la verdad, casi me sentí culpable. Y me hizo sentir que estaba cometiendo un grave error, que estaba dejando algo que más tarde iba a lamentar. Me dijo: «Ya sabes que nunca vuelvo a coger a la misma dos veces», y yo pensé que estaba loca por hacer lo que estaba haciendo. ¿Te lo puedes creer?
—Sí, supongo que sí.
—Verdaderamente es el rey de la palabrería. Casi llega a convencerme de que renunciaba a un empleo magnífico, con pagas extras, jubilación. ¡Tampoco hay que exagerar!
—¿Cuándo tienes que dejar el piso?
—Antes de que acabe el mes. Lo más probable es que me vaya incluso antes —dijo—. Hacer las maletas no es problema. Ninguno de los muebles es mío. Solo la ropa, los discos y el póster de Hopper, pero ¿sabes? Creo que se puede quedar donde está. No necesito recuerdos.
Bebí unos sorbos de café —era suave para mi gusto—. La canción terminó y a continuación le siguió una composición para piano, batería y bajo. Kim continuó hablando sobre la impresión que yo le había producido Chance.
—Me preguntó cómo había dado contigo. Mi respuesta fue vaga. Dije que a través de la amiga de una amiga. Me dijo que no tenía por qué haber contratado tus servicios, que lo único que tendría que haber hecho era hablar con él.
—Lo cual quizá era verdad.
—Tal vez, pero no lo creo. Pienso que si hubiera comenzado a hablar, suponiendo que tuviera el suficiente coraje para hacerlo, poco a poco habría cambiado de tema y la historia habría sido descartada. La habríamos dejado de lado, ya que, sin decírmelo abiertamente se las habría arreglado para darme la impresión de que de ninguna manera lo podía abandonar, que no me lo permitiría. Sin duda me habría dicho: «Escúchame, zorra, o estás en tu sitio o te quedas sin tu bonita cara». Bueno, no diría eso, pero sí lo daría a entender.
—¿Te dio a entender eso hoy?
—No, en absoluto. —Su mano agarró mi brazo—. Ah, antes de que se me olvide...
Mi brazo soportaba buena parte de su peso cuando se levantó. En pocos pasos atravesó la habitación y se puso a rebuscar en su bolso de mano. En un instante ya estaba de vuelta, se sentó de nuevo en el sofá y me tendió cinco billetes de cien dólares. Sin duda eran los mismos que yo había rechazado tres días antes.
—Creo que te mereces una gratificación —dijo.
—Ya me has pagado suficiente.
—Pero has hecho un trabajo magnífico.
Ella pasó un brazo detrás del sofá y se inclinó hacia mí. Miré las trenzas rubias que caían sobre sus hombros y pensé en una mujer que conocía que tenía un loft en Tribeca. Era escultora y una de sus obras representaba la cabeza de Medusa, con serpientes en vez de cabellos. Kim tenía la misma frente ancha, lo mismos pómulos marcados que la escultura de Jan Keane.
La expresión, sin embargo, no era la misma. La Medusa de Jan tenía un aire decaído. El rostro de Kim era más difícil de descifrar.
—¿Son lentillas? —pregunté.
—¿Qué? Ah, ¿mis ojos? Es el color natural. Un poco extraño, ¿verdad?
—Poco común.
Ahora podía descifrar su rostro. Transmitía anticipación.
—Hermosos ojos —susurré.
Su gran boca esbozó una sonrisa. Hice un movimiento hacia ella y, al mismo tiempo, ella vino a mis brazos. Era fresca y ardiente. Le besé la boca, el cuello, los párpados cerrados.
La habitación era amplia y luminosa. El suelo estaba cubierto por una gruesa alfombra. La gran cama no estaba hecha y el minino negro dormía sobre una silla de tocador recubierta de cretona. Kim echó las cortinas, me lanzó una mirada tímida y comenzó a desvestirse.
Nuestro encuentro fue algo extraño. Tenía un cuerpo estupendo, de los que hacen soñar, y se entregaba por entero. Me sorprendió la intensidad de mi propio deseo, era casi enteramente físico. Mi mente quedaba curiosamente aparte de su cuerpo y del mío. Era como si nos estuviera observando de lejos.
La conclusión aportó descanso y liberación, pero nada más. Me retiré y tuve la impresión de encontrarme en medio de un inmenso desierto de arena y de maleza seca. Hubo un momento de tristeza infinita. Sentí palpitar el dolor en el fondo de la garganta y las lágrimas acudieron a mis ojos.
Después ese abatimiento pasó. No sé lo que lo trajo ni lo que se lo llevó.
—Bien —dijo ella sonriendo. Giró sobre sí misma para darme la cara y posó una mano sobre mi brazo—. Ha estado bien, Matt.
Me vestí, rechacé otra taza de café. En la puerta me cogió la mano, me dio de nuevo las gracias y prometió darme la dirección y el número de teléfono de su nuevo emplazamiento. Yo le dije que no dudara en llamarme fuese cual fuese la razón. No nos besamos.
En el ascensor me acordé de algo que había dicho: «Creo que te mereces una gratificación». Bueno, era una forma de llamarlo como cualquier otra.
Regresé a mi hotel a pie. Me detuve varias veces, una de ellas para tomar un café y un sándwich, otra en una iglesia donde tuve la intención de dejar cincuenta dólares en el cepillo hasta que me di cuenta de que no podía. Kim me había pagado en billetes de cien y no tenía billetes más pequeños.
No sé por qué ni cómo cogí esa costumbre de dar limosna. Es una de las cosas que comencé a hacer tras dejar a Anita y a los críos y mudarme a Manhattan. Ignoro lo que las iglesias hacen con ese dinero, pero estoy seguro de que no tienen más necesidad que yo. Hace tiempo que trato de romper esa costumbre, pero cada vez que me llega dinero me entra una sensación de nerviosismo que no puedo calmar hasta que no meto un diez por ciento de la suma en el cepillo de cualquier iglesia. Debe de ser una especie de superstición, por eso pienso que una vez que ha empezado debo continuar con ello o si no algo terrible caerá sobre mí.
Dios sabe que es absurdo. Mis donativos en las iglesias no van a evitar catástrofes.
Este donativo concretamente iba a tener que esperar. De todas maneras, me senté unos minutos disfrutando de la paz de la iglesia desierta. Dejé vagar mi espíritu un momento. Al poco un anciano se sentó al otro lado del pasillo. Cerró los ojos y pareció abandonarse a una profunda meditación.
Me pregunté si estaría rezando. Y también qué sensación produciría rezar y qué le aporta a la gente. Cuando me encuentro en una iglesia me entran ganas de rezar, pero no sé cómo.
Si hubiera visto velas, habría encendido una, pero la iglesia era episcopaliana y no tenían.
Esa noche asistí a la reunión en Saint Paul, pero fui incapaz de concentrarme en lo que decían. Pensaba en otras cosas. Durante el coloquio, el muchacho de la reunión del mediodía anunció que había llegado a los noventa días, y una vez más recibió una ovación.
—¿Sabes lo que viene detrás de los noventa días? —le preguntó el conferenciante—. Tu día noventa y uno.
—Me llamo Matt —dije al llegar mi turno—. Paso.
Me acosté temprano. No tardé mucho en dormirme, pero las pesadillas me despertaron varias veces. Mi pensamiento consciente se escapaba cada vez que trataba de recuperarlo.
Por fin me levanté, salí a desayunar, compré el diario y subí a mi habitación a leerlo. El domingo a mediodía había una reunión no muy lejos del hotel. Nunca había asistido a ella, pero figuraba en la lista de las reuniones. Cuando me decidí a ir ya debía de haber acabado. Me quedé en mi habitación leyendo el periódico.
Beber hacía que el tiempo pasara volando. Solía sentarme en la barra del Armstrong durante horas, bebiendo café con bourbon; bebía despacio, sorbo a sorbo, mientras pasaban las horas. Tratas de hacer lo mismo sin alcohol y no funciona. Es imposible.
Sobre las tres pensé en Kim. Fui hasta el teléfono para llamarla pero me detuve. Nos acostamos juntos porque para ella era un regalo natural y que yo no supe rechazar, pero eso no nos convertía en amantes. No nos comprometía a nada, y fuera lo que fuese lo que tuvimos se había acabado.
Recordé su cabello y la Medusa de Jan Keane, lo que hizo que me entraran deseos de llamar a Jan. Pero ¿de qué podríamos hablar?
Podía decirle que iba por el séptimo día y medio sin alcohol. No tenía contacto con ella desde que comenzó a asistir a las reuniones. Le habían aconsejado evitar a la gente, los lugares y todo lo que hubiera asociado a la bebida, y yo entraba en esa categoría. Podría decirle que no estaba bebiendo ese día. ¿Y qué? Eso no significaba que ella quisiera verme. Y por la misma razón tampoco significaba que yo quisiera verla a ella.
Habíamos pasado algunas noches estupendas bebiendo juntos. Quizá podríamos pasar momentos tan agradables sin la bebida. Pero lo más seguro es que fuera como estar sentado en el Armstrong durante cinco horas sin bourbon en el café.
Llegué a buscar su número pero no me atreví a llamarla.
El conferenciante de Saint Paul nos explicó cómo había llegado a tocar verdaderamente fondo. Había sido heroinómano durante muchos años. Se había desenganchado y se pasó a la bebida para convertirse en uno de los vagabundos desaliñados del Bowery. Daba la impresión de que había visto el infierno y de que no lo había olvidado.
En el descanso, Jim me acorraló contra la cafetera. Me preguntó qué tal estaba. Le respondí que no estaba mal. Luego me preguntó cuánto hacía que no bebía.
—Hoy es mi séptimo día —dije.
—Eso es estupendo, Matt. Estupendo —contestó.
En el coloquio me dije que quizá me decidiera a hablar cuando fuera mi turno. No sabía si decir que era un alcohólico porque no estaba seguro de serlo; de todas maneras siempre podía decir que iba por mi séptimo día, o que estaba contento de estar allí, o cualquier otra cosa. Sin embargo, cuando llegó mi turno dije lo de siempre.
Una vez acabada la reunión, Jim se me acercó cuando estaba recogiendo mi silla plegable.
—¿Sabes que un grupito solemos ir al Cobb’s Corner a tomar un café al salir de aquí? Para charlar un poco. ¿Por qué no nos acompañas?
—Bueno, me gustaría ir —dije—. Pero esta noche no puedo.
—Vale, ¿más adelante?
—Por supuesto, Jim —contesté.
Podía haber ido. No tenía nada que hacer. Sin embargo, fui al Armstrong y me comí una hamburguesa, un pastel de queso y tomé una taza de café. Pude haber pedido lo mismo en el Cobb’s Corner.
En fin, siempre me ha gustado el Armstrong los domingos por la noche. No hay mucha clientela; solo los habituales. Después de comer, llevé mi taza a la barra y charlé un rato con Manny, un técnico de la CBS, y un músico llamado Gordon. Ni siquiera tuve deseos de beber.
Fui a acostarme. Me levanté con un sentimiento de inseguridad que achaqué a un sueño que no recordaba. Tras ducharme y afeitarme, aquella extraña sensación seguía allí. Me vestí, bajé, dejé una bolsa con ropa sucia en la lavandería y un traje y un pantalón en la tintorería. Tomé el desayuno y leí el Daily News. Uno de los periodistas había entrevistado al marido de la mujer que había muerto por los disparos en Gravesend. Se acababan de mudar a aquella casa. Era la casa de sus sueños, la oportunidad de vivir finalmente una vida agradable en un barrio agradable. Y aquel par de delincuentes, tratando de huir, escogió precisamente su casa. «Como si la mano de Dios hubiera señalado a Clair Ryzcek», había escrito el periodista.
En las noticias breves me enteré de que dos vagabundos del Bowery se habían peleado por una camisa que uno de ellos había encontrado en una estación de metro. Uno había apuñalado al otro con una navaja de veinte centímetros. La víctima tenía cincuenta y dos años y su asesino treinta y tres. Me preguntaba si el incidente habría sido reseñado por la prensa si no hubiera tenido lugar bajo tierra. Cuando se matan entre sí en los asilos del Bowery no es noticia.
Continué hojeando el diario como si esperase encontrar algo en particular. Aquel sentimiento vago de malestar no me abandonaba. Tenía la impresión de estar con una ligera resaca y tuve que recordarme que no había bebido nada la noche anterior. Era mi octavo día.
Fui al banco, deposité parte de los quinientos dólares en mi cuenta y cambié el resto en billetes de diez y veinte. Entré en la iglesia de Saint Paul para desembarazarme de cincuenta pavos, pero había misa. De manera que me dirigí a la Asociación de Jóvenes Cristianos de la calle Sesenta y tres, donde escuché el testimonio más aburrido que había oído hasta la fecha. Me pareció que el conferenciante mencionó cada trago desde los once años hasta la actualidad. Su voz monótona se convirtió en un suplicio de cuarenta minutos.
Cuando terminó, me fui a sentar al parque y me comí un perrito caliente que compré a un vendedor ambulante. Volví a mi hotel a las tres, me eché un poco y salí de nuevo a las cuatro y media. Compré el Post y fui a leerlo al Armstrong. Debí de haber visto el amplio titular cuando lo compré, pero no le presté atención. Me senté una mesa, pedí un café, miré la primera página y ahí estaba.
«Chica de alterne asesinada».
Sabía que lo iba a leer. Pero también sabía que no tenía verdadera necesidad de leerlo. Me quedé un momento sentado con los ojos cerrados y el periódico entre mis manos crispadas, tratando de alterar el curso de la historia con la fuerza de mi voluntad. Un color, el azul de sus ojos, irradiaba detrás de mis párpados cerrados. Respiraba con dificultad y podía notar, de nuevo, aquella sensación en el fondo de mi garganta.
Pasé la maldita página y ahí estaba, en la tercera, en el lugar donde sabía que encontraría la crónica. Ella estaba muerta. El muy hijo de puta la había matado.