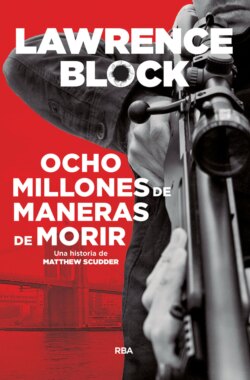Читать книгу Ocho millones de maneras de morir - Lawrence Block - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеNo fue difícil distinguirlo. Llevaba un traje de franela gris perla con un chaleco rojo brillante sobre una corbata de punto negra y una camisa blanca y nueva. Llevaba gafas de sol de montura metálica y cristales oscuros. Danny Boy escurría el bulto cuando el sol salía —ni sus ojos ni su piel lo soportaban— e incluso llevaba gafas de sol durante la noche, al menos que se encontrara en un sitio con una luz muy tenue como el Poogan’s o el Top Knot. Años atrás me había dicho que deseaba que el mundo tuviera un regulador y que solo necesitase girarlo para bajar un punto o dos la intensidad de la luz. En aquel momento pensé que semejante comentario se podía deber a los efectos del whisky: lo convierte todo en tinieblas, baja el volumen del sonido y redondea las esquinas.
Elogié el traje de Danny Boy.
—¿Te gusta el chaleco? —dijo—. Hace mucho tiempo que no me lo pongo. Quería estar visible.
Yo ya había sacado las entradas. El sitio más cercano al cuadrilátero costaba quince dólares. Compré dos de cuatro dólares y medio que nos hubieran puesto más cerca de Dios que del ring. Franqueamos la entrada y mostré las entradas boca abajo a un acomodador, al mismo tiempo que le deslizaba un billete doblado en la mano. Nos colocó en un par de asientos en la tercera fila.
—Puede que me vea obligado a cambiarles, caballeros —dijo excusándose—, pero lo más probable es que no y, en cualquier caso, les aseguro que se sentarán al lado del ring.
—Siempre existe una manera, ¿no? —me dijo Danny Boy cuando el hombre se alejó—. ¿Cuánto le has dado?
—Cinco pavos.
—Así que las localidades te han costado catorce dólares en lugar de treinta. ¿Cuánto crees que hará en una tarde?
—En una tarde como hoy no mucho. Cuando juegan los Knicks o los Rangers debe multiplicar su salario por cinco o por seis con las propinas. También es verdad que debe de untar a alguien más —respondí.
—Todo el mundo se aprovecha —dijo.
—Eso parece.
—Todo el mundo sin excepción. Incluso yo.
Era un aviso. Le pasé un billete de diez y dos de veinte. Se los metió en el bolsillo y echó el primer vistazo en serio al auditorio.
—Por el momento no lo veo —señaló—. Supongo que solo vendrá al combate de Bascomb. Voy a dar una vueltecita. No te preocupes.
—Claro.
Abandonó su sitio y se perdió por la sala. Yo también miré a mi alrededor no solo para localizar a Chance, sino para echar una ojeada al público. Muchos de los presentes podrían haber estado en los bares de Harlem la noche previa: chulos, camellos, jugadores, y otros individuos poco recomendables que operaban al norte de Manhattan. Casi todos ellos iban con mujeres. Había también algunos mafiosos blancos; llevaban ropa más deportiva, joyas de oro e iban solos. Las localidades más baratas estaban ocupadas por un público heterogéneo, el habitual en los eventos deportivos: negros, blancos, hispanos; solos, en pareja, en grupos, comían perritos calientes y bebían cerveza en vasos de papel; hablaban, bromeaban y, de vez en cuando, echaban un vistazo a lo que ocurría en el cuadrilátero. Aquí y allá vi algún rostro sacado del hipódromo, de facciones angulosas, rostros prematuramente envejecidos que solo los apostadores profesionales pueden llegar a tener. Sin embargo, no había muchos. Hoy por hoy, ¿quién apuesta todavía en los combates de boxeo?
Me volví hacía el cuadrilátero. Dos muchachos hispanos, de piel blanca uno y oscura el otro, se esmeraban en no hacerse daño. Debían de ser pesos ligeros, y el blanco parecía tener temperamento y una buena pegada. El combate empezaba a interesarme. En el último asalto el de piel más oscura empezó a abrirse camino hacia el mentón del contrincante. Estaba machacándole el cuerpo cuando sonó la campana. Ganó por puntos, y un grupo de espectadores, en una esquina, protestaron por el resultado. Los amigos y familiares del vencido, supuse.
Danny Boy estaba de vuelta cuando terminó el combate. Unos minutos después, Kid Bascomb saltó las cuerdas y comenzó a boxear con el vacío. Poco después lo hizo el contrario. Bascomb era muy oscuro, estaba musculado y tenía espaldas anchas y mentón prominente. La brillantez de su piel daba a entender que le habían aplicado aceite. Su oponente era un italiano del sur de Brooklyn llamado Vito Canelli, con exceso de grasa en la cintura y tan blanco como el pan; aunque yo ya lo había visto boxear y sabía que no había que fiarse de las apariencias.
—Ahí lo tienes. En el pasillo central —dijo Danny Boy.
Me giré y vi al acomodador que había aceptado mis cinco pavos acompañar a un hombre y a una mujer. Ella tenía el cabello cobrizo que le caía por la espalda, la piel parecía de porcelana fina y debía de medir un metro sesenta y cinco. Su acompañante andaría por el uno ochenta y cinco y unos noventa kilos de peso. Hombros anchos, cintura estrecha. El cabello más corto que largo y la piel de un moreno atractivo. Llevaba chaqueta ligera de piel de camello y pantalones marrones de franela. Parecía deportista profesional o un próspero abogado, o incluso un próspero hombre de negocios negro.
—¿Estás seguro? —pregunté.
—No es el típico chulo, ¿verdad? —respondió Danny Boy riendo—. Sí, estoy seguro. Es Chance. Espero que tu amiguito no nos haya puesto en sus sitios.
No fue así. Chance y su acompañante estaban en la primera fila, cerca del centro del ring. Se sentaron y él obsequió al acomodador con una propina, respondió a los saludos de algunos espectadores y se acercó a la esquina de Kid Bascomb; cruzó algunas palabras con el boxeador y sus preparadores. Estuvieron un momento juntos, luego Chance volvió a su asiento.
—Creo que te voy a dejar —anunció Danny Boy—. No me apetece mucho ver a esos locos destrozarse el uno al otro. No me necesitas para presentarte, ¿verdad? —Yo negué con la cabeza—. De manera que voy a desaparecer antes de que comiencen las hostilidades. En el ring, me refiero. Espero que no sepa que he sido yo quien le ha señalado, ¿de acuerdo, Matt?
—No lo sabrá por mí.
—No esperaba menos. Si te puedo seguir siendo útil...
Se incorporó y se perdió en el pasillo. Debía de tener ganas de beber, sin embargo los bares del Madison Square Garden no disponían de botellas de Stolichnaya en la nevera.
El presentador introdujo a los dos adversarios gritando sus pesos, edades y procedencias. Bascomb tenía veintidós victorias ninguna derrota. Canelli no parecía que fuera a modificar su carrera aquella noche.
Había dos sitios libres al lado de Chance. Pensé en apoderarme de uno de ellos pero me quedé donde estaba. Sonó el pitido de calentamiento, poco después lo hizo la campana señalando el primer asalto. Fue un asalto lento, en el cual los contrincantes se estudiaban y preferían no atacarse. Bascomb lanzó unos golpes de perfecta factura pero Canelli se las apañó para mantenerse fuera de su alcance. Ninguno materializó nada concreto.
Al final del asalto, los dos asientos junto a Chance seguían vacíos. Me levanté y fui a sentarme a su lado. Miraba el ring con mucho interés. Debió de percibir mi presencia, pero no mostró ninguna señal al respecto.
—¿Chance? —dije—. Mi nombre es Scudder.
Volvió la cabeza hacia mí. Sus ojos marrones estaban rematados por una aureola dorada. Pensé en el azul irreal de los ojos de mi clienta. Sabía que había pasado por casa de ella, la tarde o la noche anterior, para recoger el dinero sin aviso previo. Ella me lo había hecho saber cuando me llamó a mi hotel al mediodía.
«Tuve miedo —me había dicho—. Pensé que me haría alguna pregunta sobre ti. Pero no, todo fue bien».
—Matthew Scudder —respondió—. Me ha dejado un par de mensajes.
—Y usted no los ha contestado.
—No le conozco. No llamo a la gente que no conozco. Y usted ha estado buscándome por ahí. —Su voz era profunda y sonora. Parecía trabajada en un curso de dicción—. Quiero ver esta pelea.
—Todo lo que quiero son algunos minutos de conversación.
—No durante la pelea, ni entre los asaltos —dijo y frunció el entrecejo un instante—. Quiero concentrarme. He comprado el sitio en el que está sentado, ¿lo ve? No quiero que me molesten.
La campana anunció la continuación del combate. Chance centró la mirada en el cuadrilátero. Kid Bascomb estaba ya de pie y sus preparadores escondían el taburete del ring.
—Vuelva a su sitio, hablaremos después de la pelea.
—¿Es una pelea a diez asaltos?
—No durará tanto —sentenció.
Y no se equivocó. En el tercer o cuarto asalto, Kid Bascomb empezó a castigar a Canelli con ganchos seguidos al mentón. Canelli se defendía bien, pero Kid era joven, rápido y fuerte. Su juego de piernas me recordaba a Sugar Ray. Robinson, no Leonard. En el quinto asalto hizo que Canelli diera un traspié con un golpe corto y seco al corazón. Si yo hubiera estado en aquel momento en la piel del italiano, habría comprendido que no valía la pena esperar.
Al terminar el asalto, Canelli parecía estar totalmente recuperado, pero había visto su expresión cuando encajó el directo y no me sorprendió que en el siguiente asalto Kid Bascomb lo enviara a la lona con un gancho de izquierda. Se incorporó a los tres segundos, pero esperó a que el árbitro contara hasta ocho. Luego Kid se le echó encima, lanzándole contra todo menos contra los postes del cuadrilátero. Canelli cayó otra vez y de nuevo se incorporó, pero el árbitro se interpuso entre los dos, miró a Canelli a los ojos y detuvo el combate.
Hubo algunos abucheos por parte del público más violento, a quienes nunca les gustaba que detuvieran ningún combate; uno de los preparadores de Canelli insistía en que su hombre podía continuar, pero el mismo Canelli parecía contento de que el espectáculo hubiera terminado. Kid Bascomb hizo algunos pasos de baile, saludó, luego saltó las cuerdas y se fue.
En el camino se detuvo para hablar con Chance. La muchacha del cabello cobrizo se echó hacia delante y posó su mano en el brazo negro y resplandeciente del boxeador. Chance y Kid hablaron un rato más, y luego Kid se dirigió a los vestuarios.
Abandoné mi sitio y me acerqué a Chance y a la chica. Ya estaban de pie cuando los alcancé.
—No nos quedamos para la pelea principal —dijo él—, si tenía usted intención de verla.
La pelea de la que hablaba oponía a dos pesos medios: un panameño y un joven negro del sur de Filadelfia con fama de duro. Probablemente iba a ser un buen espectáculo, pero yo no había ido a eso. Le dije que estaba dispuesto a salir.
—Entonces ¿por qué no viene con nosotros? —sugirió—. Tengo el coche aquí al lado.
Enfiló el pasillo con la muchacha siempre a su lado. Algunos lo saludaron y le comentaron que Kid había hecho una buena pelea. Las respuestas de Chance fueron breves. Seguí a la pareja. Al llegar a la calle noté hasta qué punto la sala estaba cargada y llena de humo.
—Sonya, este es Matthew Scudder —dijo Chance—. Señor Scudder, Sonya Hendryx.
—Encantada de conocerle —dijo ella.
No la creí. Sus ojos me decían que se reservaba la opinión hasta que Chance le indicara de una forma o de otra lo que tenía que pensar de mí. Me pregunté si la chica sería la Sunny de la que Kim me había hablado; aquella a la que le gustaban los deportes y a la que Chance llevaba a los partidos. Si me hubiera encontrado con ella en otras circunstancias no la hubiera tomado por una prostituta. No lo parecía en absoluto ni tampoco parecía fuera de lugar que se colgara del brazo de su chulo.
Recorrimos una manzana al sur y media manzana más al este hasta el aparcamiento donde Chance recuperó su vehículo y obsequió al guardia con una propina digna de ser recibida con entusiasmo. El coche me sorprendió, al igual que antes lo hicieron la ropa y las maneras. Me esperaba un coche llamativo, colores chillones por dentro y por fuera, y lo que vi fue un Seville, el pequeño Cadillac metalizado con tapicería negra de cuero. La chica subió en la parte posterior. Chance se sentó al volante y yo a su lado.
La conducción era tranquila, silenciosa. El interior del vehículo desprendía aroma a cuero y a madera barnizada.
—Hay una fiesta para celebrar la victoria de Kid Bascomb. Voy a dejar a Sonya allí y me uniré a ella cuando hayamos concluido nuestros negocios. ¿Qué le ha parecido el combate? —preguntó.
—Es difícil emitir un juicio.
—¿Puedo saber por qué?
—Diría que la pelea estaba amañada, sin embargo el K. O. me pareció auténtico.
Me miró fijamente y por primera vez vi interés en sus ojos ribeteados de dorado.
—¿Qué le lleva a pensar eso?
—En el cuarto asalto, Kid bajó la guardia en dos ocasiones pero Canelli no se aprovechó de ello. No es normal que un profesional como él deje pasar ese tipo de oportunidades. Por el contrario, en el sexto, intentó romperla y no pudo. Al menos esa fue la impresión que tuve desde el sitio donde estaba.
—¿Ha peleado alguna vez, Scudder?
—Dos combates en un club parroquial cuando tenía doce o trece años: guantes enormes, casco de protección, asaltos de dos minutos. Era demasiado flacucho y torpe para dedicarme a eso. Nunca conseguí tener buena pegada.
—Tiene buen ojo para el deporte.
—Bueno, digamos que he visto muchas peleas.
Se calló un momento. Un taxi nos cortó el pasó. Frenó suavemente para evitar la colisión. No lanzó ningún insulto ni hizo sonar el claxon.
—Canelli debía tirarse en el octavo. Se suponía que debía dar batalla hasta entonces, aunque sin maltratar a Kid, si no el K. O. no habría parecido real. Por eso se contuvo en el cuarto asalto —explicó.
—Pero Kid no sabía que el combate estaba amañado.
—Por supuesto que no. Casi todas las peleas han sido legales esta noche; solamente un boxeador como Canelli podía ser peligroso para Kid. Y ¿para qué arriesgarse a un fracaso a estas alturas de su carrera? Kid habrá ganado experiencia y confianza al pelear y derrotar a Canelli.
Circulábamos en ese momento por Central Park West en dirección al norte.
—El K. O. ha sido auténtico. Canelli debía besar la lona en el octavo asalto, sin embargo esperábamos que Kid nos enviase a casa antes, y ya ve que lo ha hecho. ¿Qué piensa de él?
—Promete.
—Eso creo yo.
—A veces parece telegrafiar los golpes de derecha. En el cuarto asalto...
—Sí. Ha mejorado mucho en ese aspecto. No es esa su parte débil creo yo.
—Lo habría sido esta noche si Canelli hubiera buscado la victoria.
—Sí. Es una suerte que no la buscara.
Hablamos de boxeo hasta la calle Ciento cuatro, donde Chance hizo un giro tan perfecto como prohibido de ciento ochenta grados y aparcó el coche junto a una boca de incendios. Apagó el contacto sin quitar las llaves.
—Bajo enseguida —dijo—. Voy a acompañar a Sonya.
Ella no había articulado palabra desde que me dijo que era un placer conocerme. Chance bajó, dio la vuelta alrededor del coche y abrió la puerta a la chica. Se dirigieron juntos tranquilamente a uno de los dos enormes bloques de pisos que ocupaban la manzana. Anoté la dirección en mi agenda. En menos de cinco minutos estaba de nuevo al volante y en un momento nos dirigíamos al centro.
Durante un buen rato ninguno de los dos nos hablamos.
—Bueno, quería hablar conmigo, ¿no? No tiene nada que ver con Kid Bascomb, ¿verdad?
—No.
—Me lo imaginaba. Entonces ¿con qué tiene que ver?
—Con Kim Dakkinen.
Sus ojos estaban fijos en la calzada y no percibí ningún cambio en su expresión.
—¿Qué pasa con ella?
—Quiere dejarlo.
—¿Dejarlo? ¿Dejar qué?
—La vida que lleva. Quiere poner fin a la relación que mantiene con usted. Espera que esté de acuerdo en... en dejarla ir.
Nos detuvimos ante un semáforo en rojo. Cuando se puso verde circulamos un par de manzanas en silencio.
—¿Qué es ella para usted? —preguntó Chance.
—Una amiga.
—¿Qué quiere decir? ¿Se acuesta con ella? ¿Se van a casar? Amiga es una palabra muy amplia que abarca muchos significados.
—En este caso es una palabra muy simple. Es una amiga que me pidió que le hiciera un favor.
—¿Hablando conmigo?
—Así es.
—¿No podía hablarme ella misma? La veo a menudo, ¿sabe? No tenía usted por qué andar dando vueltas por la ciudad preguntando por mí. Anoche estuve con ella.
—Lo sé.
—¿Sí? ¿Y por qué no me dijo nada?
—Tiene miedo.
—¿Miedo de mí?
—Miedo de que no deje que se largue.
—¿Y de que le dé una paliza, que la desfigure, que le queme las tetas con una colilla?
—Algo así.
No dijo nada. El coche circulaba con una suavidad hipnótica.
—Se puede ir.
—¿Así de fácil?
—¿Qué quiere? Yo no hago trata de blancas —dijo con un tono irónico—. Mis mujeres están conmigo por voluntad propia. No están sometidas a presión alguna. ¿Ha leído a Nietzsche? «Las mujeres son como los perros, cuanto más les pegas más te aman». Pero yo no las maltrato, Scudder. Nunca he tenido necesidad de ello. ¿Cómo conoció a Kim?
—Tenemos un conocido en común.
Me miró fijamente.
—Usted ha sido policía. Detective, creo. Dejó el cuerpo hace algunos años. Mató a un niño y lo dejó por remordimiento.
Se acercaba lo suficiente a la verdad como para no replicar. Una bala perdida disparada por mí había acabado con la vida de una muchachita llamada Estrellita Rivera, pero no sé si fue por eso por lo que tuve los remordimientos que me llevaron a abandonar el cuerpo. De hecho, aquel incidente cambió mi visión del mundo y dejé de ser policía. Dejé también de querer ser marido, padre y vivir en Long Island, y de hecho acabé sin empleo, sin hogar, viviendo en la calle Cincuenta y siete y pasando largas horas en el bar Armstrong. No hay duda de que aquella bala perdida lo había originado todo. De todos modos, pienso que estaba predestinado a ir en esa dirección y que habría llegado donde estaba tarde o temprano.
—Ahora es una especie de detective gilipollas —prosiguió—. ¿Ella le ha contratado?
—Más o menos.
—¿Qué quiere decir? —No esperó una aclaración—. No tengo nada contra usted, pero ha malgastado su dinero. O mejor dicho, mi dinero, depende de qué lado se mire. Si quiere acabar con nuestro trato lo único que tiene que hacer es decírmelo. ¿Qué planea hacer? Espero que no tenga la intención de volver a casa.
No respondí.
—Imagino que se quedará en Nueva York. Pero ¿seguirá en la prostitución? Temo que sea el único oficio que conozca. ¿Qué va a hacer sino? ¿Dónde va a vivir? Yo le puse el piso, ¿sabe? Pago su alquiler y la ropa. En fin, supongo que nadie le preguntó a Ibsen dónde iba a encontrar Nora un piso. Si no estoy equivocado, creo que es aquí donde vive usted.
Miré por el cristal. Estábamos delante de mi hotel. No había prestado atención.
—Supongo que se pondrá en contacto con Kim —continuó—. Si quiere le puede contar que me intimidó y que salí disparado y me perdí en la noche.
—¿Por qué habría de hacerlo?
—Para que ella tenga la impresión de que ha empleado bien su dinero.
—Ha empleado bien su dinero —dije—. Que se dé cuenta o no, me trae sin cuidado. Y le contaré todo lo que usted me ha dicho.
—¿De verdad? De paso dígale que pasaré a verla —prosiguió él—. Simplemente para asegurarme que todo es idea de ella.
—Se lo mencionaré.
—Y dígale que no tiene razón alguna para tenerme miedo. —Lanzó un suspiro—. Creen que son irreemplazables. Si ella tuviera idea de lo fácil que es encontrar una sustituta se lo pensaría dos veces sin duda. Vienen en los autocares, Scudder. A todas horas. Llegan oleadas a la terminal de autobuses dispuestas a vender su carne. A todas horas hay alguna que decide que hay una mejor forma de ganarse la vida que sirviendo en un restaurante o ante una caja registradora. Podría abrir una agencia, Scudder, y la cola de candidatas daría la vuelta a la manzana.
Abrí la puerta.
—He pasado un buen rato. Sobre todo antes. Tiene buen ojo para el boxeo. Ah... y dígale a esa rubia estúpida que nadie va a matarla —dijo.
—Lo haré.
—Y si tiene que hablar conmigo, solo tiene que llamar al servicio de mensajes. Le devolveré las llamadas ahora que le conozco —me aseguró.
Bajé y cerré la puerta. Él dejó pasar varios coches, hizo un giro en la Octava Avenida y se dirigió al norte de Manhattan. Se saltó un semáforo en rojo cuando giró a la izquierda, pero no pareció preocuparle lo más mínimo. No recuerdo la última vez que vi a un policía poner una multa por una infracción estando en marcha. Hay días que ves hasta cinco vehículos que se saltan el disco en rojo. Incluso los autobuses lo hacen últimamente.
Una vez que Chance se alejó, saqué mi agenda e hice una anotación. En la acera de enfrente, junto al Polly’s Cage, un hombre y una mujer discutían.
—Te crees muy hombre, ¿verdad? —gritaba ella.
Él la abofeteó. Ella lo insultó y le devolvió la bofetada.
Quizá la golpeara hasta no poder más. Quizá se tratase de un juego que representaban cada cinco o seis noches. Tratas de acabar con la disputa y se vuelven ambos contra ti. Cuando empecé en el cuerpo, mi primer compañero hacía cualquier cosa por evitar entrometerse en una discusión conyugal. En cierta ocasión, tratando de reducir a un marido borracho que le había roto cuatro dientes a su mujer, esta saltó detrás de él y le rompió una botella en la cabeza a su salvador. El resultado fueron quince puntos de sutura y conmoción cerebral. Cuando me contó la historia se recorría la cicatriz con el dedo. Ya no se veía, estaba cubierta por el pelo, pero el dedo recordaba perfectamente el lugar.
—Deja que se maten —decía—. Incluso si es ella la que llama a la policía, eso no le va a impedir volverse contra ti. Que se destrocen entre ellos.
En la acera de enfrente, la mujer dijo algo que no entendí y el hombre le lanzó un directo al estómago. Ella articuló lo que pareció un gemido de dolor. Metí mi agenda en el bolso y entré en el hotel.
Llamé a Kim desde el vestíbulo. Respondió su contestador. Comencé a dejar un mensaje cuando ella cogió el teléfono y me interrumpió.
—Dejo el contestador puesto algunas veces cuando estoy en casa —explicó—, así puedo saber quién es antes de contestar. No he sabido de Chance desde la última vez que hablé contigo.
—Acabo de dejarle hace unos minutos.
—¿Lo has visto?
—Hemos dado unas vueltas en su coche.
—¿Y qué piensas?
—Que conduce bien.
—Me refiero a...
—Sé a lo que te refieres. No pareció enfadarse al oír que querías dejarlo. Según él, no tienes ninguna necesidad de que yo te represente. Todo lo que tienes que hacer es decírselo.
—Sí, claro, es normal que diga eso.
—¿Crees que no es verdad?
—Tal vez.
—Dice que quiere oírtelo decir, y creí entender que tenía que aclarar algunos detalles a propósito del piso que vas a dejar. No sé si tienes miedo de verte a solas con él.
—Yo tampoco lo sé.
—Puedes no abrirle y hablarle desde la puerta.
—Tiene las llaves.
—¿No tienes cadena de seguridad?
—Sí.
—¿Puedes utilizarla?
—Sí, claro.
—¿Quieres que me acerque?
—No, no tienes por qué hacerlo. Bueno, imagino que querrás el resto del dinero, ¿no?
—No hasta que hayas hablado con él y todo se haya arreglado. Iré si prefieres no estar sola cuando él aparezca.
—¿Va a pasarse por aquí esta noche?
—No sé cuándo va a pasar. Quizá lo haga todo por teléfono.
—Quizá no venga hasta mañana.
—Bueno, si quieres puedo dormir en el sofá.
—¿Lo crees necesario?
—Lo es si tú lo crees, Kim. Si no estás tranquila...
—¿Crees que hay algo por lo que tener miedo?
Lo pensé tras repasar el encuentro con Chance y recordar mis propias reacciones.
—No —respondí—. No lo creo. Pero yo no le conozco.
—Tampoco yo.
—Si estás nerviosa...
—No, es estúpido. De todas formas ya es bastante tarde. Estoy viendo una película en la televisión por cable y, cuando acabe, me iré a dormir. Cerraré bien. Creo que es lo mejor que puedo hacer.
—Tienes mi número.
—Sí.
—Llámame si pasa algo, o si simplemente tienes ganas de llamarme, ¿vale?
—Vale.
—Si esto te tranquiliza, yo creo que te has gastado el dinero inútilmente; de todas formas, no tiene importancia, porque es dinero que al final lo habrías dado.
—Tienes razón.
—En cualquier caso, creo que no tendrás problemas. Él no te hará ningún daño.
—Tienes razón. Lo llamaré mañana. Y muchas gracias, Matt.
—Que duermas bien.
Subí a mi habitación y traté de seguir mi propio consejo, pero era un manojo de nervios. Renuncié, me vestí y me fui al Armstrong. Hubiera tomado cualquier cosa para comer, pero la cocina estaba cerrada. Trina me dijo que podía conseguirme un pedazo de tarta si quería. No me apetecía.
Lo que quería eran quince centilitros de bourbon solo y otros quince en el café, y no se me ocurría ninguna maldita razón para no tomármelos, no me iba a emborrachar. No me iban a hacer volver al hospital. Aquello fue el resultado de veinticuatro horas de bebida ininterrumpida, y había aprendido la lección. No podía beber de aquella manera nunca más, no sin peligro, y tampoco era esa mi intención. Pero había una sustancial diferencia entre un vasito antes de dormir y ponerme hasta el culo, ¿o no?
Te dicen que no bebas en noventa días. Se supone que debes asistir a noventa reuniones en ese plazo y alejarte del primer trago todos los días; y, después de los noventa días, ya puedes decidir lo próximo que quieres hacer.
Había tomado el último trago el domingo por la noche. Había asistido a cuatro reuniones desde entonces, y si me iba a la cama sin beber sería el quinto día.
¿Y qué?
Tomé una taza de café, en el camino de vuelta al hotel me detuve en el restaurante griego y compré un bocadillo de queso y un cuarto de litro de leche. Me comí el bocadillo y me bebí parte de la leche en mi habitación.
Apagué la luz y me acosté. Bueno, ya iban cinco días. ¿Y qué?