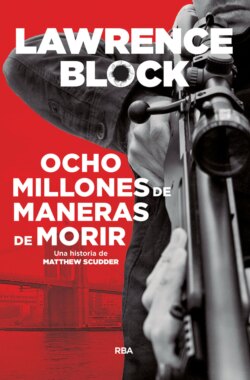Читать книгу Ocho millones de maneras de morir - Lawrence Block - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеLa vi entrar. Habría sido difícil no verla. Tenía el cabello rubio, casi blanco, del color nacarado de los niños pequeños. Lo llevaba peinado en trenzas alrededor de la cabeza y sujeto con clips. Su frente era alta y despejada, los pómulos marcados, y la boca quizá un poco grande. Con las botas camperas debía de medir más de uno ochenta, gracias sobre todo a sus piernas inacabables. Llevaba vaqueros color burdeos y cazadora de piel de color champán. Había llovido a intervalos todo el día y no llevaba paraguas ni nada que le cubriera la cabeza. Las gotas de lluvia brillaban como diamantes en su cabello trenzado.
Se detuvo un momento en la entrada para orientarse. Eran alrededor de las tres y media de un miércoles por la tarde, es decir, la hora más tranquila en el bar Armstrong. La clientela de la hora de la comida había desaparecido hacía rato y aún era pronto para los que venían después de la jornada laboral. En quince minutos vendrían un par de profesores para echar un trago; a continuación llegarían las enfermeras del hospital Roosevelt que terminaban su turno a las cuatro. En ese momento no había más que tres o cuatro personas en la barra y una pareja que estaba terminando una jarra de vino en una de las mesas delanteras. Y yo, por supuesto, en mi mesa de costumbre, al fondo.
Me vio enseguida. Yo capté el azul de sus ojos desde el otro extremo de la sala. Ella se paró en la barra para asegurarse de que era yo, antes de sortear las mesas de camino hacia mí.
—¿Señor Scudder? —preguntó—. Soy Kim Dakkinen, una amiga de Elaine Mardell.
—Sí, ya me ha telefoneado —contesté—. Siéntese.
—Gracias —dijo.
Se sentó frente a mí. Dejó el bolso sobre la mesa y sacó de él un paquete de cigarrillos y un encendedor, luego me preguntó si me molestaba que fumase. Le dije que no me importaba en absoluto.
Su voz me sorprendió. Era melodiosa y su acento delataba que era del Medio Oeste. Tras las botas, las pieles, los rasgos severos y el nombre exótico, esperaba encontrarme algo salido de la fantasía de un sadomasoquista: una voz áspera, dura, europea. También era más joven de lo que me había parecido a primera vista. Veinticinco años a lo sumo.
Encendió el cigarrillo y dejó el encendedor sobre el paquete de tabaco. Evelyn, la camarera, había cambiado al turno de día dos semanas atrás, después de haber conseguido un pequeño papel en un espectáculo del Off-Broadway. Siempre parecía que iba a bostezar de un momento a otro. Se acercó a nuestra mesa mientras Kim Dakkinen jugueteaba con el encendedor. Pidió una copa de vino blanco. Evelyn me preguntó si quería más café y, al responder que sí, Kim dijo:
—¡Oh! ¿Usted toma café? Entonces creo que tomaré café en vez de vino. ¿Es posible?
Cuando llegaron los cafés, Kim añadió leche y azúcar, lo removió, tomó un sorbo y me confesó que solo lo tomaba de vez en cuando, sobre todo al empezar la jornada. Pero que era incapaz de beber café solo como yo. No podía. Tenía que echarle azúcar y leche, como si fuera un postre, y que sin duda era afortunada, ya que no tenía problemas de peso, podía comer todo lo que quisiera sin engordar un gramo, ¿no era eso una suerte?
Asentí mostrándole mi acuerdo.
¿Hacía mucho tiempo que conocía a Elaine? Desde hace años, respondí. Bien, ella no la conocía desde hace tanto; en realidad, no llevaba mucho en Nueva York, así que no la conocía tan bien; de todas formas pensaba que Elaine era sumamente simpática. ¿No estaba de acuerdo? Volví a asentir. Y además era inteligente, sensible, y tenía algo, ¿verdad? Mostré mi acuerdo en que algo tenía.
La dejé que se tomara su tiempo. Sabía montones de chismes. Mientras hablaba no dejaba de sonreír y de aguantarme la mirada, seguro que habría ganado el título de Miss Simpatía en cualquier concurso de belleza, si no el primer premio directamente, y aunque tardó lo suyo en entrar en materia, no me importó en absoluto. No tenía nada mejor que hacer y me encontraba a gusto allí.
—¿Fue policía? —me preguntó.
—Hace unos cuantos años.
—Y ahora es detective privado.
—No exactamente —repliqué.
Abrió más los ojos. Eran de un azul muy vivo, de un matiz tan extraño que me pregunté si no llevaría lentillas. En algunos casos las lentillas hacen cosas curiosas con el color de los ojos, alteran los tonos o los intensifican.
—No tengo licencia —expliqué—. Cuando opté por no llevar placa supuse que tampoco querría tener licencia, ni rellenar impresos, ni tener nada que ver con los recaudadores de impuestos. Mis actividades son a nivel extraoficial.
—Pero se dedica a eso, ¿no? ¿Es así como se gana la vida?
—Así es.
—¿Cómo llamaría usted a lo que hace?
Podríamos llamarlo traer el pan a casa, aunque no tengo que hacer muchos esfuerzos. Los trabajos me vienen, no me tomo la molestia de buscarlos. Rechazo más encargos de los que llevo entre manos. Acepto los que no sé cómo rechazar. En aquel momento estaba tratando de saber lo que esa mujer quería de mí y qué excusa pondría para decirle que no.
—No sé cómo llamarlo —le dije—. Se podría decir que hago favores a los amigos.
Su rostro se iluminó. Había estado sonriendo en todo momento desde que franqueó la puerta, pero esa era la primera vez que sonrió con los ojos.
—Oh, eso es perfecto, ya que necesito de verdad un favor. Y también me hace falta un amigo.
—¿Cuál es el problema?
Encendió otro cigarrillo para concederse un tiempo de reflexión, luego bajó la mirada y contempló sus manos a la vez que dejaba el mechero sobre el paquete de tabaco. Llevaba las uñas cuidadas, no muy largas, pintadas de color oporto. En el anular de la mano izquierda lucía un anillo de oro con una piedra rectangular verde.
—Ya sabe a qué me dedico. A lo mismo que Elaine.
—Ya había llegado a esa conclusión.
—Soy prostituta.
Asentí con la cabeza. Se enderezó en la silla, echó los hombros hacia atrás, se ajustó la chaqueta de piel y se desabrochó el cierre del cuello. Sentí una ligera brisa de perfume. Lo conocía, pero no pude recordar de qué. Cogí la taza y me terminé el café.
—Quiero dejarlo —dijo.
—¿La prostitución?
Ella asintió con la cabeza.
—Llevo cuatro años en esto. Llegué hace cuatro años, en julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Cuatro años y cuatro meses. Tengo veintitrés. Aún soy joven, ¿no le parece?
—Sí.
—No me siento joven. —Volvió a ajustarse la chaqueta y se subió la cremallera. Su anillo brilló—. Cuando bajé aquí del autobús, hace cuatro años, llevaba una maleta en la mano y una cazadora vaquera en el brazo. Ahora tengo esto. Es visón.
—Ha mejorado mucho.
—Lo cambiaría sin dudarlo por aquella vieja cazadora. Si pudiera volver atrás... Pero no, no es verdad. Porque si eso fuera posible haría lo mismo, ¿no cree? Ah, tener otra vez diecinueve y saber lo que sé ahora, aunque solo podría saberlo si hubiera empezado a prostituirme a los quince, y entonces ya estaría muerta. Hablo por hablar. Lo siento.
—No importa.
—Quiero dejarlo.
—¿Para hacer qué? ¿Volver a Minnesota?
—Wisconsin. No, no volvería. Allí no tengo nada. Que quiera dejarlo no significa que tenga que volver.
—Vale.
—Puedo complicarme mucho la vida de esa forma. Reduzco todo a dos posibilidades: si A no me va bien, siempre me queda B. Pero eso es falso. Falta el resto del abecedario.
Siempre podría enseñar filosofía.
—¿Y dónde encajo yo en todo eso, Kim?
—¡Ah, sí!
Esperé su contestación.
—Tengo un chulo.
—Y quiere dejarle.
—No le he dicho nada. Creo que se lo imagina, pero no le he dicho nada y él no me ha dicho nada y...
Por un instante, toda la parte superior de su cuerpo se estremeció y unas gotitas de sudor brillaron sobre sus labios.
—Tiene miedo de él.
—¿Cómo lo ha adivinado?
—¿La ha amenazado?
—En realidad no —contestó.
—¿Qué quiere decir?
—Nunca me ha amenazado, pero sí me siento amenazada.
—¿Hay más chicas que hayan intentado largarse?
—No lo sé. No sé mucho sobre sus otras chicas. No es como los otros chulos. Al menos como los que yo conozco.
Todos eran diferentes. Bastaba con preguntar a sus chicas.
—¿En qué es distinto? —pregunté.
—Es más refinado, más reservado —explicó.
Seguro.
—¿Cómo se llama?
—Chance.
—¿Nombre o apellido?
—Todo el mundo le llama así. No sé si es su nombre o su apellido. Quizá ni lo uno ni lo otro, tal vez sea su apodo. La gente de la vida se cambia el nombre según la ocasión.
—¿Es Kim su verdadero nombre?
—Sí —asintió—, aunque usaba otro cuando hacía la calle. Tenía otro chulo antes de Chance. Duffy. Se hacía llamar Duffy Green y también Eugene Duffy, y a veces tenía otro nombre, que ahora no recuerdo. —Sonrió tratando de recordarlo—. Yo estaba muy verde cuando me puso en circulación. No me fichó al bajar del autobús, pero casi.
—¿Era negro?
—¿Duffy? Desde luego. Como Chance. Duffy me colocó en la calle. En Lexington Avenue, y cuando allí hacía demasiado calor, cruzábamos el río y nos mudábamos a Long Island.
Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió de nuevo dijo:
—Me ha venido a la mente un recuerdo de lo que era hacer la calle. Mi nombre de guerra era Bambi. En Long Island lo hacíamos en el coche del cliente. Venían de toda la isla. En Lexington Avenue había un hotel que podíamos utilizar. Apenas me creo que pudiera hacer aquello, que pudiera vivir de aquella manera. ¡Dios, estaba tan verde! Yo no era inocente. Sabía lo que iba a hacer en Nueva York cuando vine, pero realmente estaba muy verde.
—¿Cuánto tiempo estuvo haciendo la calle?
—Cinco o seis meses, creo. No era muy buena. Era guapa y podía dar la talla, ya sabe. Sin embargo no tenía la habilidad que requiere la calle. Y un par de veces tuve ataques de ansiedad y me quedé bloqueada. Duffy me pasó material pero el único resultado fue que enfermé.
—¿Material?
—Ya sabe, drogas.
—Ya.
—Luego me colocó en una casa, y estuve mejor, pero a él no le gustaba porque tenía menos control sobre mí. Era un piso grande cerca de Columbus Circle, e iba a trabajar como quien va a la oficina. Estuve en esa casa, no sé, quizá otros seis meses. Luego me fui con Chance.
—¿A qué se debió el cambio?
—Un día estaba con Duffy en un bar. No era un bar de alterne, sino un club de jazz. Chance entró y se sentó a nuestra mesa. Estuvimos charlando los tres durante un buen rato y luego se fueron ellos dos solos a hablar. Pasados unos instantes, Duffy volvió y me dijo que tenía que irme con Chance. Yo creí que quería que me lo hiciera con él, un truco, ya sabe, y me cabreé porque se suponía que íbamos a pasar la tarde juntos y no tenía por qué trabajar. No pensé que Chance fuese un chulo. Entonces me explicó que iba a ser la chica de Chance a partir de aquel momento. Me sentí como un coche recién vendido.
—¿Y fue así? ¿Duffy la vendió a Chance?
—No sé lo que hizo —dijo—. Pero me fui con Chance y todo fue bien. Era mejor que con Duffy. Me sacó de aquella casa, me colocó en servicio de citas por teléfono y de eso hace ya tres años.
—Y ahora me necesita para que la saque de ese marrón.
—¿Puede?
—No lo sé. Quizá lo pueda hacer sola. ¿No le ha dicho absolutamente nada, ni una palabra? ¿Ni siquiera se lo ha insinuado?
—Tengo miedo.
—¿De qué?
—De que me mate o me desfigure o algo parecido. O de que me persuada y me lo quite de la cabeza —explicó.
Se inclinó hacia delante y me puso las uñas rojizas en la muñeca. Era un gesto estudiado, pero sin ningún efecto. Respiré su perfume especiado y sentí su impacto sexual. No me excitó, pero aún sin desearla, noté su poder de atracción.
—¿Puedes ayudarme, Matt? —E inmediatamente—: ¿Puedo llamarte Matt?
—Sí. Claro que sí —contesté sin poder contener la risa.
—Gano dinero, pero no lo guardo. Además, no saco mucho más que cuando hacía la calle. Sin embargo tengo algo.
—¿Sí?
—Mil dólares.
No dije nada. Abrió el bolso, sacó un sobre blanco, lo abrió y extrajo unos billetes, que dejó sobre la mesa, entre los dos.
—¿Podrías hablar con él?
Tomé los billetes y los sostuve en la mano. Se me ofrecía hacer de intermediario entre una puta y un chulo negro. No era un papel muy tentador.
Pensé en devolverle el dinero, pero hacía solo nueve o diez días que había salido del hospital Roosevelt y aún les debía la factura. Y a primeros de mes tenía que pagar el alquiler y hacía mucho que no enviaba nada a Anita y a los niños. Llevaba dinero encima y tenía algo en el banco, pero no era una suma demasiado elevada, y el dinero de Kim Dakkinen era tan bueno como el de cualquier otra persona; era fácil de ganar y, al fin y al cabo, qué importaba cómo lo había obtenido ella.
Conté los billetes. Eran de cien usados y había diez. Dejé cinco delante de mí en la mesa y le devolví los otros cinco. Abrió los ojos un poco y me convencí de que llevaba lentillas, nadie podía tener aquel color de ojos.
—Cinco por adelantado. Los otros cinco después, si consigo sacarte del marrón.
—Trato hecho —replicó y esbozó de pronto una amplia sonrisa—. Pero puedes llevarte los mil por adelantado.
—Trabajaré mejor con un incentivo. ¿Quieres otro café?
—Si tú también tomas. Y me apetece algo dulce. ¿Sirven postres?
—El pastel de nueces es riquísimo. Y también la tarta de queso.
—Me encanta el pastel de nueces. Los dulces me chiflan pero no engordo ni un gramo. Es una suerte, ¿no?