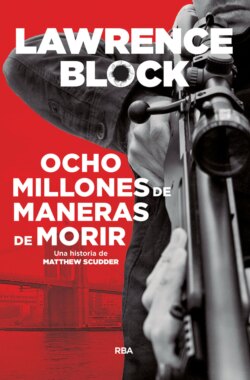Читать книгу Ocho millones de maneras de morir - Lawrence Block - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеHabía un problema. Para hablar con Chance primero debía encontrarlo y ella no sabía cómo hacerlo.
—No sé dónde vive —dijo Kim—. Nadie lo sabe.
—¿Nadie?
—Ninguna de sus chicas. Cuando nos juntamos dos de nosotras y él no está, intentamos adivinar dónde vive, ese es nuestro principal tema de conversación. Me acuerdo de que una noche quedamos Sunny y yo solo para cotillear: nos imaginamos todo tipo de cosas, como que vivía con su madre paralítica en uno de esos pisos de Harlem, o que tenía una mansión en Sugar Hill, o que tenía una granja en las afueras adonde iba a dormir todos los días. O que llevaba dos maletas en el coche con sus cosas y dormía un par de horas en el piso de cualquiera de nosotras. —Pensó un momento—. Solo que nunca duerme cuando está conmigo. Después de hacerlo, se echa un momento, luego se levanta, se viste y se va. Un día me dijo que nunca puede dormir cuando hay otra persona en la habitación.
—Pero supongo que tenéis que contactar con él de alguna manera, ¿no?
—Hay un número de teléfono, pero es un servicio de mensajes. Se puede llamar las veinticuatro horas del día y siempre hay una operadora de servicio. Él llama regularmente. Cuando salimos, por ejemplo, llama cada media hora.
Me pasó el número, que anoté en mi agenda. Le pregunté dónde guardaba el coche. No lo sabía. ¿Se acordaba de la matrícula?
—Nunca me fijo en ese tipo de cosas —dijo negando con la cabeza—. Tiene un Cadillac.
—Vaya sorpresa. ¿Por dónde se mueve?
—No lo sé. Si quiero verlo le dejo un aviso. No voy por ahí buscándolo. ¿Quieres saber si frecuenta algún bar? Va a muchos sitios pero nunca con regularidad.
—¿Qué cosas suele hacer?
—¿A qué te refieres?
—Si va al béisbol, si apuesta. ¿Qué aficiones tiene?
—Le gusta hacer muchas cosas —dijo tras considerar la pregunta.
—¿Como qué? —insistí.
—Depende de con quién está. Por ejemplo, a mí me gusta ir a clubs de jazz, así que si está conmigo vamos a sitios así. Y es a mí a quien llama si quiere disfrutar de un espectáculo de ese tipo. Hay otra chica, nunca la he visto, pero sé que van a conciertos. Música clásica, Carnegie Hall y esas cosas. A otra, a Sunny, le encantan los deportes y la lleva a los partidos.
—¿Cuántas chicas tiene?
—No tengo ni idea. Tiene a Sunny, y a Nan, y esa a la que le gusta la música clásica. Debe de haber otro par. Quizá más. Chance es muy reservado, ¿sabes? No suele hablar de sus asuntos.
—¿Chance es el único nombre que conoces?
—Sí.
—Llevas con él ¿cuánto?, ¿tres años? Y lo único que sabes es la mitad de un nombre, sin dirección y el número ese de un servicio de mensajes.
Bajó la vista, mirándose las manos.
—¿Cómo recoge el dinero?
—¿En mi caso? De vez en cuando lo pasa a buscar.
—¿Te avisa antes?
—No siempre, a veces. O me llama y me pide que se lo lleve a un café o a un bar, o quedamos en alguna esquina y me recoge con el coche.
—¿Le das todo lo que ganas?
Asintió con la cabeza.
—Él me puso el piso, paga el alquiler, el teléfono, las facturas. Me lleva a las tiendas de moda y paga la ropa. Le gusta escogerla a él. Le doy todo lo que gano y él me devuelve un poco, ya sabes, dinero suelto.
—¿No te quedas con nada?
—Por supuesto que sí. ¿De dónde habría sacado sino los mil dólares? Sin embargo, por extraño que pueda parecer, no me quedo con mucho.
Cuando Kim se marchó el lugar se estaba llenando de oficinistas. En un momento dado consideró que no quería más café y se pasó al vino blanco. Se dejó la mitad. Yo me conformé con mi café solo. Tenía su teléfono y dirección en mi agenda junto al número del servicio de mensajes de Chance. Aquello era todo lo que tenía.
Por otro lado, ¿qué más necesitaba? Tarde o temprano acabaría por echarle el guante, y entonces tendríamos una pequeña charla. Y si hacía falta, le daría un susto mayor del que él pudiera darle a Kim. Y si no, bueno, en cualquier caso tenía quinientos dólares más que cuando me levanté esa mañana.
Cuando se marchó terminé mi café y saqué uno de los billetes de cien para pagar la cuenta. El Armstrong se encuentra en la Novena Avenida, entre las calles Cincuenta y siete y Cincuenta y ocho, y mi hotel queda junto a la esquina de la cincuenta y siete. Me encaminé hacia allí. En recepción pregunté si tenía algún mensaje o correo y llamé a Chance desde el teléfono del vestíbulo. Al tercer timbrazo respondió una mujer, que repitió las cuatro últimas cifras del número, y me preguntó si podía ayudarme en algo.
—Desearía hablar con el señor Chance —dije.
—Espero hablar con él de un momento a otro —respondió. Por la voz parecía de mediana edad: era ronca, de fumadora empedernida—. ¿Quiere dejar algún mensaje?
Le di mi nombre y el número de teléfono del hotel. Me preguntó la razón de la llamada. Le dije que se trataba de un asunto personal.
Cuando colgué sentí unos temblores, que achaqué a la cantidad de cafés que había tomado a lo largo del día. Me apetecía un trago. Podía hacer una parada rápida en el Polly’s Cage, al otro lado de la calle, o acercarme a la tienda de licores dos puertas más allá del Polly’s y coger una botella de bourbon. Ya me estaba imaginando la bebida, una botella pequeña de Jim Beam o de J. W. Dant, o incluso de sensato whisky ambarino.
Pensé: vamos, fuera está lloviendo y tú no te quieres empapar. Salí de la cabina, di la vuelta hacia el ascensor en vez de dirigirme hacia la entrada y subí a mi habitación. Eché la llave, coloqué la silla junto a la ventana y me senté a contemplar la lluvia. La necesidad de beber desapareció al cabo de unos minutos. Luego volvió y de nuevo se fue otra vez. Durante una hora estuvo yendo y viniendo, parpadeando como si se tratara de una luz de neón. Me quedé donde estaba, observando la lluvia.
Serían las siete cuando telefoneé desde la habitación a Elaine Mardell. Me respondió su contestador automático.
—Hola —dije tras la señal—, soy Matt. He visto a tu amiga y quiero agradecerte que me hayas recomendado. Espero que algún día te pueda devolver el favor.
Colgué y esperé otra media hora. Chance no se acordó de mí.
No tenía mucha hambre pero me obligué a bajar para comer algo. Me acerqué hasta la hamburguesería de al lado y pedí una hamburguesa con patatas. Un par de mesas más allá un tío bebía una cerveza con su sándwich, y decidí pedir una cuando la camarera me trajera la hamburguesa, pero para entonces ya había cambiado de idea. Me comí casi toda la hamburguesa, la mitad de las patatas y bebí un par de tazas de café. Luego pedí de postre una tarta de cerezas, que devoré al instante.
Eran casi las ocho y media cuando salí del restaurante. Me detuve en el hotel —ningún mensaje— y seguí caminando hasta la Novena Avenida. Tiempo atrás había una taberna griega en la esquina, Antares and Spiro’s, que ha pasado a ser hoy un mercado de verdura y fruta. Me dirigí al centro, pasé por delante del Armstrong, atravesé la calle Cincuenta y ocho y, cuando cambió el semáforo, crucé la avenida, dejé atrás el hospital y me dirigí hacia la iglesia de Saint Paul. Caminé bordeándola hasta dar con unas escaleras estrechas que daban a un sótano. Un letrero colgaba de la puerta, aunque hacía falta buscarlo para darse cuenta de su presencia.
Dos letras: A. A.
Acababan de empezar cuando entré. Me encontré con tres mesas dispuestas en forma de U, con gente sentada alrededor de ellas, y tal vez una docena de sillas alineadas al fondo de la sala. A un lado había refrescos sobre otra mesa. Tomé una taza de plástico que llené de café. A continuación me senté en una de las sillas del fondo. Un par de personas me saludaron con un gesto de cabeza, que les devolví.
El que estaba hablando era un tipo aproximadamente de mi edad. Llevaba un traje de espiguilla, de tweed, sobre una camisa de franela a cuadros. Contó la historia de su vida desde su primer trago hasta que entró en el programa y no volvió a probar una sola gota de alcohol. De eso hacía ya cuatro años. Se había casado y divorciado varias veces, había destrozado algunos coches, perdido unos cuantos empleos y estado en varios hospitales. Luego había dejado la bebida, comenzó a asistir a las reuniones y su vida mejoró.
—Mi vida no mejoró —se corrigió de inmediato—. Fui yo quien mejoré mi vida.
A menudo repetían lo mismo. Hablaban mucho, decían muchas cosas así, y acababa oyendo siempre las mismas frases. A pesar de todo, las historias eran interesantes. Se sentaban ante Dios y ante todo el mundo y te contaban sus malditos asuntos.
Habló media hora. Luego hubo una pausa de diez minutos en la que pasaron el platillo para los gastos. Dejé un dólar. Después me serví otra taza de café y unas pastitas de avena. Un tipo con una vieja cazadora militar me saludó por mi nombre. Recordé que se llamaba Jim y le devolví el saludo. Me preguntó qué tal me iban las cosas y le contesté que todo iba bien.
—Estás aquí y sobrio —dijo—. Eso es lo importante.
—Supongo —contesté.
—Cada día que acabo sin un tomar un trago es un buen día. Y tú sigues sobrio día tras día. Lo más difícil del mundo para un alcohólico es no beber y tú lo estás haciendo.
Salvo que se equivocaba. Hacía unos diez días que había salido del hospital. Estuve sobrio dos o tres días, y luego tomé el primer trago. La mayor parte del tiempo bebía uno, dos o tres vasos y me controlaba, pero el domingo por la noche me había pasado con el bourbon en el Blarney Stone de la Sexta Avenida, donde no esperaba encontrar a nadie conocido. No podía acordarme cómo había salido del bar y cómo llegué a casa, pero el lunes por la mañana temblaba como una hoja, tenía la boca pastosa y me sentía como un zombi.
No le conté nada de aquello.
Transcurridos diez minutos empezaron el coloquio de nuevo. La gente decía su nombre, reconocía su alcoholismo y agradecía al conferenciante su testimonio. Proseguían explicando de qué manera se identificaban con el hablante o recordaban algunas imágenes de sus tiempos de bebedores o exponían alguna dificultad con la que debían enfrentarse en su lucha por llevar una vida libre de alcohol. Una joven, no mucho mayor que Kim Dakkinen, habló de los problemas con su novio y un homosexual treintañero narró una pelea que tuvo con un cliente de la agencia de viajes. La historia era divertida y fue recibida con un torrente de carcajadas.
—No hay nada más sencillo —comentó una mujer— que renunciar al alcohol. Solo basta con no beber, asistir a las reuniones y querer cambiar de una vez la jodida vida que llevas.
—Mi nombre es Matt. Creo que paso —dije cuando me tocó hablar.
La reunión acabó a las diez. Paré en el Armstrong y me senté en la barra. Te dicen que no entres en los bares si quieres dejar la bebida, pero el lugar es cómodo y el café es bueno. Si voy a beber, beberé y da igual el sitio donde esté.
Cuando salí, la primera edición del News ya estaba en la calle. Lo compré y subí a mi habitación. Seguía sin haber ningún mensaje del chulo de Kim Dakkinen. Telefoneé de nuevo al servicio de mensajes, donde me aseguraron que mi mensaje había sido transmitido. Dejé otro diciendo que era importante que se pusiera en contacto conmigo lo antes posible.
Me duché, me puse un albornoz y cogí el periódico. Siempre leo las noticias nacionales e internacionales pero nunca me puedo concentrar en ellas. Los asuntos han de ser a pequeña escala y suceder cerca de casa para que me interesen.
Ese día había varias cosas que me interesaban. En el Bronx, dos muchachos habían arrojado a una joven a las vías del metro que llegaba en ese momento. La mujer había quedado tendida completamente y, aunque seis vagones le pasaron por encima hasta que el tren se detuvo, logró salir sin un rasguño.
En West Street, cerca de los muelles del Hudson, una prostituta había sido asesinada a navajazos.
En Corona, un alto cargo policial seguía en estado grave. Hacía dos días había sido atacado por dos hombres que lo golpearon con barras de hierro y le robaron la pistola. Tenía mujer y cuatro hijos menores de diez años.
El teléfono seguía sin sonar. En realidad no esperaba que lo hiciera. No había ninguna razón por la que Chance tuviera que responder a mis mensajes, excepto la curiosidad, y tal vez recordaba cómo había acabado el gato. Podía haberme hecho pasar por poli —«señor Scudder» era más fácil de olvidar que «inspector Scudder»—, pero prefería no jugar a ese juego si no tenía necesidad de ello. Dejo que la gente se lance a conclusiones fáciles, pero no estoy dispuesto a darles un empujoncito.
Así que tenía que ir en su busca. Lo que tampoco me desagradaba. Al menos estaría haciendo algo. Mientras tanto, los mensajes que le había dejado grabarían mi nombre en su mente.
El escurridizo señor Chance. Uno se imaginaba que tenía un teléfono móvil en su coche de macarra, junto a la barra de hierro, la tapicería de piel y la visera de terciopelo rosa. Todos esos toques de clase.
Leí las páginas deportivas y volví de nuevo a la crónica de la fulana asesinada en el Village. La noticia era muy escueta. No figuraba ni el nombre ni descripción alguna de la víctima. Solo decía que tenía unos veinticinco años.
Llamé al News para preguntar si conocían el nombre de la víctima. Me respondieron que era información confidencial. Sin duda, no habían avisado a la familia. Llamé a la comisaría del distrito sexto, pero Eddie Koehler no estaba de servicio y él era mi único contacto allí. Saqué mi agenda, pero pensé que era muy tarde para llamarla; estaría durmiendo. Además, puesto que la mitad de las mujeres de la ciudad eran prostitutas, no había motivo para pensar que era Kim la que había sido asesinada junto a la autovía del West Side. Me guardé la agenda, la volví a sacar diez minutos después y marqué su número.
—Kim —dije—, soy Matt Scudder. Me preguntaba si has tenido oportunidad de hablar con tu amigo después de nuestra charla.
—No. ¿Por qué?
—Esperaba encontrarle a través de la operadora del servicio de mensajes. Pero no creo que vaya a responder a mis llamadas, así que mañana tendré que salir en su busca. ¿Nunca le comentaste que te ibas a retirar?
—Ni una palabra.
—Vale. Si lo ves antes que yo, actúa como si no estuviera pasando nada. Si te llama o quedáis en algún sitio, llámame de inmediato.
—¿Al número que me has dado?
—Exacto. Si me avisas con tiempo quizá pueda asistir a la cita en tu lugar. Si no, haz como de costumbre, compórtate con normalidad.
Seguí hablando un poco para calmarla, porque la llamada la había abrumado al principio. Al menos ya sabía que no había muerto en West Street. Ahora podría dormir tranquilo.
Desde luego que sí. Apagué la luz y me metí en la cama un buen rato, luego me incorporé y me puse a leer otra vez el periódico. Me asaltó la idea de que un par de copas me calmarían y me ayudarían a conciliar el sueño. No podía hacer nada para desterrar esos pensamientos, pero podía quedarme donde estaba y cuando fueran las cuatro decirme que debía olvidar la idea. Había un bar nocturno en la Undécima Avenida pero me abstuve oportunamente de recordármelo.
De nuevo apagué la luz y me metí otra vez a la cama. Pensé en la prostituta asesinada, el policía moribundo, en la mujer que había salido ilesa de debajo del metro, y me pregunté por qué en esta ciudad se consideraba que era mejor no beber. Aferrado a este pensamiento me dormí.