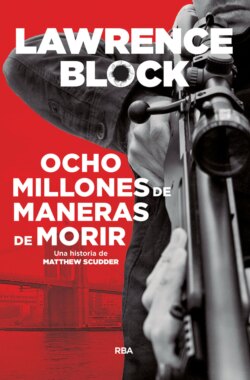Читать книгу Ocho millones de maneras de morir - Lawrence Block - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеMe levanté a las diez y media totalmente descansado después de seis horas de sueño. Me duché, me afeité, desayuné café con un bollo y luego me dirigí a Saint Paul. Esa vez no entré en el sótano, sino en la iglesia, y me senté diez minutos en un banco. Encendí un par de cirios y deposité cincuenta dólares en el cepillo. En la oficina de correos de la calle Sesenta puse un giro de doscientos dólares a mi exmujer en Syosset. Traté de escribir una nota para mandarla con el dinero pero me salió demasiado piadosa. Era poco dinero y lo mandaba con retraso. Ella ya se daría cuenta sin que se lo contase, de manera que lo envolví en un papel en blanco y lo envié sin más.
Era un día gris, frío, con amenaza de lluvia. Soplaba un gélido viento que doblaba las esquinas con una velocidad endiablada. Un hombre trataba de dar caza a su sombrero frente al Coliseum sin dejar de blasfemar. Tuve el acto reflejo de afianzar el mío agarrándolo por el ala.
Casi había llegado al banco cuando decidí que con lo que me quedaba del adelanto de Kim no iba a hacer transacciones oficiales. Así que volví al hotel a pagar la mitad del mes siguiente. Para entonces solo me quedaba uno de los billetes de cien, que cambié en billetes de diez y de veinte.
¿Por qué no habría cogido los mil de adelanto? Recordé lo que había dicho sobre el incentivo. Bueno, tenía uno, de todos modos.
Nada nuevo en el correo: dos circulares y una carta de mi congresista. Nada que tuviera que leer.
Ningún mensaje de Chance. No lo esperaba.
Llamé otra vez al servicio y le dejé otro aviso, solo por fastidiar.
Salí del hotel y pasé toda la tarde fuera. Tomé dos veces el metro, pero anduve casi todo el tiempo. El cielo seguía amenazante, la lluvia aún se contenía, el viento era todavía más violento pero no llegó a llevarse mi sombrero. Recorrí dos distritos, algunos cafés y media docena de bares. Bebí café en las cafeterías, y Coca-Cola en los bares, hablé con varias personas y tomé algunas notas. Llamé a la recepción de mi hotel unas cuantas veces. No esperaba una llamada de Chance, solo quería saber si Kim me había llamado. Nadie lo había hecho. Dos veces traté de contactar con Kim y las dos me respondió el contestador automático. Todo el mundo tiene una de esas máquinas; un día esos aparatos empezarán a marcar números y charlarán entre ellos. No dejé ningún recado.
Al caer la tarde entré en un cine de Times Square. Pasaban dos películas de Clint Eastwood en las que interpretaba a un poli que lo arreglaba todo a balazo limpio. El público parecía compuesto en su totalidad por la clase de individuos que eran víctimas de sus disparos. Todos vitoreaban como locos cada vez que Clint acababa con alguien.
Comí arroz con cerdo frito y verduras en un chino-cubano de la Octava Avenida, hice un nuevo alto en mi hotel y me aseguré de que no tenía ningún mensaje. Paré en el Armstrong a tomar una taza de café. Entablé conversación en la barra y pensé en quedarme un rato más, pero a las ocho y media conseguí decidirme a salir de allí, cruzar la calle y asistir a la reunión.
Hablaba un ama de casa que se emborrachaba mientras su marido estaba en el trabajo y los niños en la escuela. Contó cómo uno de los niños se la encontró medio desmayada en el suelo de la cocina y que ella lo convenció de que era un ejercicio de yoga para aliviar el dolor de espalda. Todos nos reímos.
—Me llamo Matt —dije cuando llegó mi turno—. Esta noche solo vengo a escuchar.
El bar de Kelvin Small se encuentra en Lenox Avenue, a la altura de la calle Ciento veintisiete. Es un lugar alargado y estrecho con una barra que va de punta a punta y una fila de mesas con banquetas frente a la barra. Hay un pequeño escenario al fondo, en donde aquel día dos negros rapados, con gafas de sol oscuras y trajes de Brooks Brothers, interpretaban jazz suave. Uno tocaba un piano vertical y el otro una batería con escobillas. Parecían y sonaban como la mitad del viejo Modern Jazz Quartet.
No me costó escucharlos, porque en cuanto traspasé el umbral, en la sala se hizo el silencio. Yo era el único blanco y todo el mundo dejó de hablar para examinarme de arriba abajo. Había un par de blancas sentadas en las banquetas con unos hombres negros, y dos chicas negras compartían mesa; en total, habría una veintena de hombres en el local, de todas las tonalidades, excepto la mía.
Me abrí paso a lo largo de la sala y entré en el lavabo. Un hombre, casi tan alto como para jugar al baloncesto se peinaba el cabello alisado. El aroma de su loción capilar se mezclaba con el tufillo agrio de la marihuana. Me lavé las manos y las froté bajo un secador de aire caliente. Cuando salí el hombre alto seguía trabajándose el pelo.
Las conversaciones se apagaron de nuevo cuando volví a la sala. Caminé hacia la entrada otra vez, lentamente, balanceando los hombros. No podría asegurarlo respecto a los músicos, pero aparte de ellos, juraría que no había nadie en el bar que no tuviera al menos una condena. Chulos, camellos, jugadores... Auténtica aristocracia.
Un tipo que estaba en la barra, en el quinto taburete desde la entrada, me llamó la atención. Tardé un segundo en identificarlo, ya que cuando le conocí, años atrás, llevaba el pelo liso y ahora lucía un peinado afro. Su traje era verde lima y los zapatos de piel de reptil, probablemente alguna especie protegida.
Indiqué la puerta con la cabeza, pasé delante de él y salí. Me detuve dos portales más allá junto a una farola. Pasaron dos o tres minutos y apareció, con paso ágil y desenvuelto.
—¡Hey, Matthew! —saludó ofreciéndome la mano—. ¿Cómo te va, tío?
No le di la mano. La miró, luego me miró a mí, giró los ojos, sacudió la cabeza exageradamente, dio una palmada, se frotó las manos contra el pantalón y se las puso en sus estrechas caderas.
—Cómo ha pasado el tiempo —dijo—. ¿Se acabó tu marca favorita en el centro? ¿O es que ahora vienes a Harlem a hacer pipí?
—Parece que te va bien, Royal.
Se infló como un pavo. Su nombre era Royal Waldron; conocí a un poli negro imbécil que le puso como apodo El Mierdas.
Royal me respondió:
—Bueno, compro y vendo, ya sabes.
—Sí, ya sé.
—Sé justo con la gente y nunca te quedarás sin hincar el diente. Es un refrán que me enseñó mi mamá. ¿Qué es lo que te ha traído por este barrio, Matthew?
—Estoy buscando a un tío.
—Quizá lo encuentres. ¿Ya no estás en la bofia?
—Ya hace bastantes años.
—¿Y buscas algo? ¿Qué es lo que quieres y cuánto estás dispuesto a gastarte?
—¿Qué es lo que vendes?
—Casi de todo.
—¿El negocio aún marcha con todos esos colombianos?
—Joder —dijo, y con una mano se frotó la delantera del pantalón. Imaginé que llevaba una pistola en la cintura de los pantalones verde lima. Debía de haber tantas armas como individuos en el Kelvin Small’s—. Los colombianos son gente legal —explicó—. Con no engañarles nunca, basta. Tú no has venido por aquí para pillar mercancía, ¿verdad?
—No.
—¿Qué es lo quieres, tío?
—Busco a un macarra.
—Joder, acabas de pasar por delante de veinte, y de seis o siete putas.
—Busco a un chulo llamado Chance.
—Chance.
—¿Lo conoces?
—Puede que lo conozca.
Esperé. Un hombre vestido con un abrigo largo venía caminando por la acera y se detenía delante de cada escaparate. Parecía que estaba mirándolos, pero era imposible. Todas las tiendas habían puesto persianas metálicas que echaban al cerrar. El tipo se detenía delante de cada tienda y examinaba la cerradura de la persiana con mucho interés.
—Una forma como otra de ir de compras —dijo Royal.
Un coche patrulla pasó al ralentí. Los dos agentes uniformados nos miraron. Royal les deseó buenas tardes. Yo no dije nada y tampoco ellos.
—Chance no viene mucho por aquí —comentó Royal cuando el coche se alejó.
—¿Dónde puedo encontrarlo?
—No es fácil. Puede aparecer en cualquier sitio, en el lugar más inesperado. No es cliente habitual de ningún local.
—Eso me han dicho.
—¿Dónde has buscado?
—He estado en un café de la Sexta Avenida con la Cuarenta y cinco, en un piano bar del Village, en un par de bares de las calles Cuarenta Oeste.
Royal escuchó mi enumeración y asintió con aire pensativo.
—No lo vas a encontrar en una hamburguesería —dijo—, sus chicas no trabajan la calle. Eso sí lo sé. De todas formas, podría aparecer en una, ¿entiendes? Lo que quiero decir es que puede asomar la nariz en cualquier lugar sin que sea un sitio que frecuente.
—¿Dónde tengo que buscarlo, Royal?
Me dio dos o tres nombres. Ya había estado en uno de ellos y había olvidado mencionarlo. Tomé buena nota de los otros.
—¿Cómo es? —pregunté.
—Joder, tío, es un chulo —exclamó.
—No te gusta.
—No tiene que caerme bien o mal. Mis amigos, Matthew, son amigos con los que tengo negocios, y Chance y yo no tenemos ningún negocio el uno con el otro. Ninguno de los dos compra lo que el otro vende. Él no compra mi mercancía y a mí no me interesan sus conejitos. —Una irónica sonrisita dejó al descubierto su dentadura—. Cuando tienes todos los caramelos, los conejitos te salen gratis.
Uno de los lugares que Royal había mencionado se encontraba en Harlem, en Saint Nicholas Avenue. Me dirigí a pie hacia allí desde la calle Ciento veinticinco. Era una calle ancha, comercial, bien iluminada, pero comencé a sentir la paranoia, no del todo irracional, de un blanco en un barrio de negros.
Doblé a la derecha hacia Saint Nicholas Avenue y recorrí un par de manzanas antes de llegar al Club Cameroon. Era una pobre imitación del Kelvin Small’s: una máquina de discos reemplazaba a los músicos. El servicio de caballeros estaba sucio y en el retrete alguien inhalaba estrepitosamente. Cocaína, supuse.
No reconocí a ninguno de los hombres de la barra. Me quedé a beber un refresco con gas mientras observaba las caras de quince o veinte negros reflejadas en el espejo de detrás de la barra. Pensé que no era la primera vez aquella tarde en que quizá estuviera viendo a Chance sin saberlo. La descripción que tenía de él coincidía casi por completo con la de un tercio de los hombres allí presentes, y haciendo un esfuerzo de imaginación, podía coincidir con la de los dos tercios restantes. No había podido ver ninguna foto suya. Su nombre no les decía nada a mis contactos policiales y, si aquel era su apellido, no estaba fichado.
Los tipos a mi lado me habían dado la espalda. Vi mi imagen reflejada en el espejo: un hombre pálido, con un traje de color indefinido y abrigo gris. Mi traje estaba sin planchar y mi sombrero no hubiera tenido peor aspecto si el viento se lo hubiera llevado. Me encontraba allí aislado entre dos mastodontes con unas espaldas como armarios, trajes de solapas extralargas y botones forrados con tela. Tiempo atrás los chulos hacían cola en la tienda de Phil Kronfeld, en Broadway, para comprar trajes como esos, pero Kronfeld cerró y ahora no sabía dónde se vestían. Quizá debería enterarme. Era probable que Chance tuviera una cuenta y sería una forma de dar con él.
Salvo que la gente de su mundo no tenía cuentas, lo pagaban todo al contado. Incluso se compraban los coches en efectivo. Desembarcan de un coche de segunda mano comprado en Potamkin, sueltan los billetes de cien y vuelven a casa con un Cadillac.
El sujeto a mi derecha avisó al camarero con un gesto del dedo índice.
—Sírvemelo en el mismo vaso —dijo—. Potencia el sabor.
El barman llenó el vaso con un chorrito de coñac y unos diez centilitros de leche fría. Solían llamar al combinado White Cadillac. Puede que lo sigan llamando así.
Quizá tendría que haber preguntado en una de las tiendas de Potamkin.
O quizá debería haberme quedado en casa. Mi presencia creaba una tensión que poco a poco hacía más denso el ambiente del pequeño local. Tarde o temprano alguien se acercaría a mí y me preguntaría qué coño estaba haciendo allí y me costaría encontrar una respuesta.
Me fui antes de que eso ocurriera. Un taxi estaba esperando a que el semáforo cambiara. La puerta del acompañante estaba hundida y el parachoques estaba abollado. Aquello decía mucho sobre la destreza del conductor. De todas formas me subí.
Royal me había hablado de otro sitio en la calle Noventa y seis Oeste y le dije al taxista que me acercase allí. Eran más de las dos de la madrugada y empezaba a sentirme cansado. Entré de nuevo en otro bar donde otro negro estaba tocando el piano. Este parecía desafinado pero quizá fuera yo quien lo estaba. Había bastantes parejas mixtas, pero las chicas blancas que estaban con los negros parecían más novias que fulanas. Algunos tipos llevaban trajes chillones pero ninguno ostentaba el distintivo macarra de los chulos que había visto dos kilómetros más al norte. Si bien el ambiente olía a vida licenciosa y transacciones en efectivo era más fino y más tranquilo que los antros de Harlem o los de la zona de Times Square.
Metí una moneda en el teléfono y llamé al hotel. Ningún recado. Esa noche el conserje era un mulato adicto al jarabe para la tos que no parecía hacerle mucho efecto. Sin embargo, aún podía hacer el crucigrama del Times con una pluma.
—Jacob —dije—, hazme un favor. Llama a este número y pide que te pongan con Chance.
Le pasé el número. Él lo repitió y me preguntó si era el señor Chance. Le dije que solo Chance.
—¿Y si responde?
—Cuelgas.
Me acerqué a la barra y estuve a punto de pedir una cerveza pero me decidí por una Coca-Cola. Un minuto después el teléfono sonó y un muchacho con pinta de universitario lo cogió. Alzó la voz preguntando si había alguien en el lugar llamado Chance. Nadie respondió. Observé al camarero. Si el nombre le decía algo, no lo demostró. No estaba seguro de si había prestado atención.
Habría podido jugar a aquel jueguecito en cada bar por el que había pasado, y quizá hubiera descubierto algo. Pero me había llevado tres horas pensar en ello.
Era todo un detective. Me había bebido toda la Coca-Cola de Manhattan y aún no había encontrado a ese maldito chulo. Acabaría con todos los dientes cariados antes de dar con ese cabrón.
Un disco terminó y empezó a sonar otro en la máquina, algo de Sinatra. Una idea me vino a la cabeza. Dejé mi Coca-Cola en la barra, salí y tomé un taxi en la avenida Columbus. Me bajé en la esquina con la Setenta y dos y caminé media manzana hacia el oeste hasta llegar al Poogan’s Pub. La clientela no era tan negra y yo no desentonaba tanto; sin embargo, no buscaba a Chance, buscaba a Danny Boy Bell.
No estaba. El camarero me dijo:
—¿Danny Boy? Acaba de irse. Mira en el Top Knot, al otro lado de Columbus. Cuando no está aquí suele estar por allí.
Y en efecto, allí estaba, sentado en un taburete al final de la barra. Hacía muchos años que no lo veía pero no me fue difícil reconocerlo. No había crecido y su piel no era más oscura.
Los padres de Danny Boy eran ambos negros de tez muy oscura. Él había heredado sus rasgos, pero no el color. Era albino, tan falto de pigmentación como un ratón blanco. Era esbelto y muy bajo. Presumía de medir un metro cincuenta y ocho pero siempre me pareció que se ponía unos centímetros de más.
Llevaba un traje a rayas de tres piezas y la primera camisa blanca que había visto en mucho tiempo. La corbata era de rayas rojas y negras extremadamente discretas y sus zapatos negros estaban muy lustrados. Creo que nunca lo había visto sin traje ni corbata, o sin zapatos resplandecientes.
—Matt Scudder —dijo—. ¡Dios mío! Si esperas lo suficiente acabas encontrando a todo el mundo.
—¿Qué tal estás, Danny?
—Más viejo. Han pasado los años. Estás a tiro de piedra, y ¿cuándo fue la última vez que nos vimos? Ha pasado una eternidad.
—No has cambiado mucho.
Me examinó un momento y me dijo:
—Tampoco tú.
Pero a su voz le faltaba convicción. Era una voz sorprendentemente normal saliendo de un personaje muy poco habitual, de tono medio y sin acento de ningún sitio.
—¿Pasabas por aquí o me estabas buscando? —preguntó.
—Estuve primero en el Poogan’s. Allí me dijeron que quizá te encontraría aquí.
—Me siento halagado. Simple visita de cortesía, supongo.
—No exactamente.
—¿Por qué no nos sentamos? Podemos hablar de los viejos tiempos y de los amigos desaparecidos. Y de paso del motivo que te ha traído aquí.
Los bares que frecuentaba Danny Boy guardaban una botella de vodka ruso en el frigorífico. Eso era lo único que le gustaba, frío como el hielo pero sin ningún cubito que hiciese ruiditos ni rebajase el alcohol. Nos instalamos en una mesa del fondo y una velocísima camarera trajo su brebaje habitual y una Coca-Cola para mí. La mirada de Danny Boy iba de mi vaso a mi rostro.
—Estoy reduciendo —dije.
—Eso me parece razonable.
—Supongo.
—Hay que saber moderarse. Déjame decirte algo, Matt —siguió él—. Los antiguos griegos eran muy sabios y sabían moderarse.
Se bebió la mitad de su vaso. Se despachaba al menos ocho de aquellos al día, lo cual suma un litro para un cuerpo de cincuenta kilos; y nunca lo vi borracho. Jamás vi que balbucease o se trabase a la hora de hablar. Siempre era el mismo.
¿Y qué importaba? Eso no tenía nada que ver conmigo.
Di un sorbo a mi Coca-Cola.
Intercambiamos algunas historias. El trabajo de Danny Boy, si es que tenía alguno, era el de informar. Cualquier cosa que le dijeras quedaba archivada en su mente, y al juntar las piezas de la información y hacerlas circular conseguía dólares suficientes para que sus zapatos relucieran y que su vaso estuviera siempre lleno. Organizaba encuentros y deducía un porcentaje para sus gastos. Sus manos siempre estaban limpias porque tenía una participación muy escasa en numerosos proyectos a corto plazo, la mayoría, de hecho, ilícitos. Cuando estaba en el cuerpo, él era una de mis mejores fuentes, un chivato que no se hacía pagar en dinero sino en información.
—¿Te acuerdas de Lou Rudenko? —preguntó—. Le llamaban Louie el Sombrero.
Le dije que sí.
—¿Te enteraste de lo de su madre?
—¿Qué?
—Una encantadora viejecita ucraniana, aún vivía en el barrio antiguo, en la calle Nueve o Diez Este, donde siempre. Llevaba viuda muchos años. Debía de tener setenta, incluso ochenta. ¿Qué edad puede tener Lou? ¿Cincuenta?
—Puede.
—No tiene importancia —dijo Danny—. Pues bien, el caso es que esa encantadora viejecita tenía un amigo, un caballero viudo de la misma edad. La iba a visitar un par de noches a la semana y ella cocinaba para él comida ucraniana y alguna vez iban a ver una película juntos si encontraban alguna en que los actores estuvieran fornicando de principio a fin. Pues una tarde, él viene muy alterado porque ha encontrado un televisor en la calle. Alguien lo había tirado a la basura. Él dice que la gente está loca, que tiran cosas en buen estado a la basura y que es un manitas, y que la televisión de ella está averiada, y que esta es en color, y el doble de grande, y que quizá la consigan reparar.
—¿Y?
—Entonces enchufa el aparato, lo enciende para ver lo que pasa, y lo que pasa es que el aparato explota. Él pierde un brazo y un ojo, y la señora Rudenko, que estaba justo delante de la tele, muere instantáneamente.
—¿Era una bomba?
—Exacto. ¿Lo leíste en los periódicos?
—No, seguro que se me pasó.
—Ocurrió hace cinco o seis meses. Se descubrió que alguien había equipado el televisor con la bomba y que iba dirigida a otro. Quizá se tratara de la mafia, o puede que no, porque todo lo que el viejo pudo decir fue el sitio donde encontró el aparato y eso no sirve de mucho. Lo cierto es que el que recibió el aparato sospechó lo bastante como para tirarlo a la basura, y el resultado es que terminó matando a la señora Rudenko. He visto a Lou y es gracioso, porque no sabía con quién enfadarse. «Es esta maldita ciudad —me dijo—. Esta maldita y puñetera ciudad». Pero ¿tiene algún sentido para ti? Tú puedes vivir en medio de Kansas y un ciclón se te echa encima y se lleva la casa y te la desperdiga por toda Nebraska. Es la mano de Dios, ¿no?
—Eso dicen.
—En Kansas Dios se sirve de ciclones, en Nueva York se sirve de televisores asesinos. Quienquiera que seas, Dios o cualquier otro, usas lo que tienes más a mano. ¿Quieres otra Coca-Cola?
—De momento no.
—¿Qué puedo hacer por ti?
—Busco a un chulo.
—Diógenes buscaba a un hombre honesto. Tú tienes más donde escoger.
—Busco a un chulo en particular.
—Todos son particulares. Incluso algunos son buena gente. ¿Tiene nombre?
—Chance.
—Ah, ya. Conozco a un Chance —dijo Danny Boy.
—¿Sabes dónde lo puedo encontrar?
Danny Boy frunció el entrecejo, levantó su vaso vacío y lo volvió a dejar.
—No frecuenta ningún sitio en concreto —dijo.
—Eso es lo que me dice todo el mundo.
—Es cierto. En mi opinión, creo que todo hombre debería tener un cuartel general. El mío está en el Poogan’s. El tuyo lo tienes en Jimmy Armstrong’s, o al menos eso es lo último que oí.
—Sí, aún sigo ahí.
—¿Ves? Me intereso por ti incluso cuando no te veo. Bien, vamos a ver, Chance. Déjame pensar. ¿Qué día es hoy? ¿Jueves?
—Sí. Bueno, viernes de madrugada.
—No seas tan minucioso. ¿Qué quieres de él, si no te importa decírmelo?
—Hablar un rato.
—No sé dónde está a esta hora, pero quizá sepa dónde va a estar dentro de dieciocho o veinte horas. Déjame hacer una llamada. Si esa niña aparece, pídeme otra copa, ¿quieres? Y otra para ti.
Conseguí llamar la atención de la camarera y le pedí otro vodka para Danny Boy.
—Muy bien. ¿Y otra Coca-Cola para ti? —preguntó.
Había sentido fuertes deseos de beber alcohol de forma intermitente desde que me senté pero de repente ese deseo se hizo irresistible. La idea de la Coca-Cola me daba náuseas. Esta vez pedí un ginger ale. Danny Boy seguía al teléfono cuando la camarera nos trajo las bebidas. Colocó el refresco delante de mí y el vodka en el sitio de Danny Boy. Allí sentado me esforzaba por no mirar el vaso de vodka, pero no podía mirar otra cosa. Esperé a que Danny Boy volviera a la mesa y vaciara su maldito vaso.
Respiré lentamente, sorbiendo mi refresco y sujetando mis manos para que no volaran al vodka. Finalmente volvió a la mesa.
—Tenía yo razón —anunció—. Mañana por la noche estará en el Garden.
—¿Los Knicks ya están de vuelta? —pregunté—. Creía que aún seguían de gira.
—No en el estadio principal. Creo que hay un concierto de rock. Chance irá a la pelea el viernes por la noche en el Felt Forum —contestó.
—¿Va siempre? —pregunté.
—No siempre, pero hay un peso wélter llamado Kid Bascomb; está comenzando y Chance tiene interés en él.
—¿Ha invertido en él?
—Puede. O puede que sea un interés puramente intelectual. ¿Qué te hace sonreír?
—La idea de que un chulo pueda tener un interés intelectual en la carrera de un peso wélter.
—Tú no conoces a Chance.
—No.
—Él no es como los demás.
—Comienzo a creérmelo.
—De cualquier forma el hecho de que Kid Bascomb pelee mañana no asegura que Chance vaya a estar allí. Pero es probable. Si quieres hablarle, te costará el precio de una entrada.
—¿Cómo haré para reconocerlo?
—¿Nunca lo has visto? No, es verdad, acabas de decírmelo. Lo reconocerás cuando lo veas.
—No podré hacerlo entre una multitud enfervorizada. Y menos cuando la mitad de los espectadores son chulos y jugadores —contesté.
—Esa conversación que vas a tener con Chance —preguntó tras reflexionar un momento—, ¿le va a hacer enfadar mucho?
—Espero que no.
—Es que suele tener problemas con la gente que le señala con el dedo.
—No veo por qué.
—Entonces, Matt, te va a costar el precio de dos entradas. Ya puedes estar contento de que sea una velada en el Forum y no un combate en el ring del Garden. Las mejores localidades no te costarán más de diez o doce dólares, quince como máximo. Nuestras entradas saldrán como mucho por treinta.
—¿Vienes conmigo?
—¿Por qué no? Treinta por las entradas y cincuenta por el tiempo que pierdo. ¿Crees que tu bolsillo lo soportará?
—Puede, si es que vale la pena.
—Siento que tenga que pedirte el dinero. Si se tratase de un espectáculo de atletismo no te pediría ni un centavo. Pero, consuélate, te hubiera pedido cien dólares por un partido de hockey.
—Así que, después de todo, estoy de suerte. ¿Te veo allí?
—En la entrada. A las nueve, así tendremos tiempo de sobra, ¿no te parece?
—Perfecto —confirmó.
—Trataré de llevar algo llamativo —dijo—, así no tendrás problemas para encontrarme.