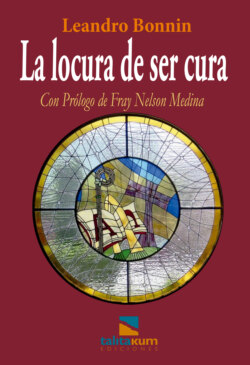Читать книгу La locura de ser cura - Leandro Bonnin - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеReflexiones sobre el celibato
Cada tanto, el tema del celibato sacerdotal se pone de moda, ya sea en ambientes eclesiales o en otros más mundanos, a tal punto que, incluso en los sitios webs de los diarios, en los programas televisivos de chimentos o en los matutinos radiales, se habla de ello.
Para abordar la cuestión, suelen llamar a esos programas a personas de lo más dispares, para opinar: psicólogos, sociólogos, historiadores de las religiones, exsacerdotes, sin que falten algunas vedettes de turno o un presentador de un programa… Pero nunca –o casi nunca– nos preguntan a nosotros, los que hemos optado por el celibato, ni suele oírse la voz de un cura que esté encantado con su vida célibe.
Por este motivo, muchos cristianos, incluso con cierta formación o responsabilidades pastorales, desarrollan ideas equivocadas sobre el celibato sacerdotal. Llegan a verlo únicamente como una norma eclesiástica que se impone desde afuera, una prohibición, una censura a lo más normal para un hombre, para un varón.
¿Qué tiene de malo el amor? ¿Acaso no es el centro de mensaje cristiano? En la mente de muchos aparece asociada la palabra “celibato” a una negación al amor: prohibido amar.
En este contexto no es extraño que, sobre todo los niños y los jóvenes, cuando tienen una oportunidad, con su habitual desparpajo, nos planteen su interés del siguiente modo: “y… ¿qué pasa si te enamorás?” O, incluso: “Padre. ¿Alguna vez te enamoraste?”
Los documentos de la Iglesia han mostrado no pocas veces, con belleza y profundidad, la falacia de oponer el celibato al amor. Yo, con el paso de los años, he ido encontrando mi propia respuesta que, con el tiempo, se ha hecho más y más clara a tal punto que hoy creo poder expresar con más soltura, hasta con cierta elegancia. Respuesta que estoy seguro podrían suscribir la inmensa mayoría de sacerdotes célibes y consagrados en virginidad.
Desde niño siempre soñé con encontrar y tener:
a. Una hermosa y buena esposa a quien amar para toda la vida.
b. Muchos, muchos hijos, a quienes querer y ayudar a ser felices.
En definitiva: soñaba con una familia, fundada en un amor definitivo, perpetuo.
Pero entonces, ¿por qué me “metí de cura”, en esta institución en la que no te dejan casar?
Me “metí de cura”, y elegí ser célibe, por una única razón: por el llamado de Jesús.
Porque el día en que supe que tenía que ser sacerdote, en ese preciso momento, supe también que Jesús quería que le entregara toda mi vida, todo lo que soy, todo mi futuro, todos mis sueños. Y esto, no por un tiempo, sino para siempre.
Yo no soy célibe, entonces, porque la Iglesia no me deja casar.
Ni mucho menos me metí de cura porque no me gustaban las mujeres o porque me dejó una novia, o porque nadie me daba ni la hora.
No. Me “metí de cura” por AMOR. Porque descubrí que un Amor infinito me precedía, y ese Amor conquistó mi pobre corazón humano. Me enamoré del Amor; elegí –decidí– amarlo con totalidad.
Por eso entré en el Seminario –con certezas que se fueron iluminando y solidificando cada vez más–, y, por eso, día tras día volví a elegir lo mismo que el primero de ellos.
En el Seminario, por otro lado, muy lejos estuvieron de presentarnos una realidad ficticia, de ocultarnos las posibles dificultades o hablarnos mal del matrimonio y de la familia. Tampoco nos encerraron en un régimen de vida de tipo monacal, impidiendo todo contacto con el sexo femenino (“no sea que se vaya a enamorar”).
Todo lo contrario, me dijeron bien clarito, una y otra vez: el celibato es un don maravilloso, pero también es exigente. Si estás seguro, adelante. Pero si no estás seguro, estás a tiempo.
Me enseñaron que para ser feliz siendo célibe (porque no se trata de aguantar, sino de ser plenos) debía cuidar mi amor por el Señor. Que si mi amor por Jesucristo se mantenía vivo –como en un matrimonio–, si permanecía enamorado de Él, podía ser enormemente feliz, incluso teniendo que renunciar a grandes bienes por el gran Bien.
Me enseñaron que –y acá viene lo más paradójico y maravilloso de la vida célibe, lo que yo al principio no había imaginado y hoy disfruto–, si vivía mi celibato como expresión de amor, si me abría a la acción de la gracia y del llamado que se perpetúa en el tiempo, se iban a colmar de modo sobreabundante todos mis anhelos:
a. Iba a ser, verdaderamente esposo, como Jesús es Esposo de la Iglesia.
b. Iba a ser, verdaderamente padre, de muchos, muchísimos hijos a quienes querer y ayudar a ser felices.
c.Iba a tener una gran familia, fundada en un amor definitivo.
Y así lo vivo hoy.
Con la certeza de que no me vendieron un buzón, ni me metieron el perro diciéndome vaguedades con falsos misticismos.
Pero todo, todo, es cuestión de Amor. En los días de mi sacerdocio donde el amor por Jesús y mi intimidad con Él han permanecido fuertes, el gozo es sin duda inabarcable. Increíble e inexpresablemente intenso. Una alegría del Cielo.
Solo en los días donde yo no supe ser perseverante en la búsqueda de su rostro, donde me aislé de la gracia, donde anduve sin poner mi norte y mi rumbo en Él, apareció la tristeza, como aparece en un hombre casado cuando va descuidando el amor por su cónyuge.
Por eso las personas célibes, en la medida en que puedan vivir de este modo, no son dignas de lástima. No somos pobrecitos de la vida, ni fracasados existenciales.
No somos más que una persona casada, pero tampoco menos, porque el más o el menos no se miden por el estado de vida ni por la vocación, sino por la fidelidad al amor.
Pero quizá alguno dirá: ¿acaso no hace el celibato, incompleta la vida de una persona? ¿Cómo se puede ser padre, ser pastor, ser maestro, permaneciendo fuera de experiencias tan esenciales de la vida como son el matrimonio y la familia?
El tiempo y la vida pastoral me han demostrado que el celibato, lejos de alejarme de la realidad de las personas o de impedirme conocerla y comprenderla, me permite observarla, abordarla desde un ángulo o con un enfoque enormemente enriquecedor.
Es cierto que esto lleva algunos años de escucha y estudio que exceden los del Seminario, pero finalmente puedo decir que en muchas ocasiones me puedo sentir –como le gustaba decir a Pablo VI, refiriéndose a la Iglesia– un experto en humanidad y, hasta algunas veces puedo llegar a jactarme de mirar la existencia humana con mayor realismo y objetividad que muchos otros. La vivencia del celibato acarrea consigo, en la mayoría de las ocasiones, una apertura del corazón por parte de los fieles más sincera, más espontánea y más fecunda que si uno no lo fuera.
Por el gran don del celibato al que fui llamado, por tanta alegría escondida y misteriosa fluyendo de esta fuente, hoy quiero nuevamente dar gracias al Señor. Y quiero darle gracias a Dios por su fidelidad, en la cual mi fidelidad y la fidelidad de todos los consagrados, es posible.
Dar gracias también a tantos consagrados y sacerdotes que me han mostrado, mucho antes de que yo fuera capaz de darme cuenta, que hay una felicidad infinita en ser totalmente del Señor.
Con María, como María, desde el Corazón Inmaculado de María.