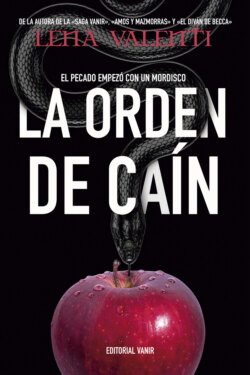Читать книгу La Orden de Caín - Lena Valenti - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2
ОглавлениеKanfanar, Croacia
Quedaban diez minutos para llegar. Erin no podía dejar de mirar el paisaje que el trayecto en tren cincelaba de esa península en forma de corazón. Con razón aquel lugar había inspirado a tantos escritores, como Julio Verne, para crear sus espléndidas obras literarias dotadas de paisajes fantásticos y playas con cantidad de calas insondables que disfrutaban de una comunión mágica con el Mar Adriático. Istria no era propiedad solo de un país. Obviamente, las grandes bellezas eran codiciadas por muchos y por ello a Istria la poseían tres países más. Una parte, la Norte, se compartía con Eslovenia, otra pequeña parcela era de Italia, y por supuesto, todo lo demás estaba atada a Croacia. Rovinj justamente se encontraba en el puerto pesquero, en la Costa Oeste. Pero no irían allí hasta el día siguiente. Eran las diez de la noche y querían cenar tranquilas y descansar en un hotel que estuviera a tiro de piedra de esa estación. Por eso se hospedarían por esa noche en Villa Valentina a cuatrocientos metros de la estación.
Haber hecho ese viaje en tren con sus hermanas desde España había sido, al principio, un tanto complicado, por la logística, claro. Pero les había dado unos días para visitar partes de Europa que no conocían. Por sus trabajos y sus distintas ocupaciones, tomarse esas dos semanas de vacaciones fueron difíciles de cuadrar. Pero la muerte de su madre no merecía ninguna excusa. De todas las fuerzas posibles, esa era la mayor. Así que ahí estaban, en la última parada de su viaje.
El tren se había detenido finalmente. En nada abrirían las compuertas. Erin estaba parapetada la primera, admirando el exterior de la andana de Kanfanar con ojos analíticos. La verdad era que, después del espléndido paisaje que les había acompañado durante todo el trayecto, Kanfanar parecía ser el más inhóspito de Croacia. La estación era un edificio de dos plantas que recordaba a las películas del Oeste. De ladrillo blanco y desgastado, ventanas con marcos verdes de madera y tejados de ladrillo rojizo, parecía abandonado un poco a su suerte.
—Y las cuatro chicas bajaron del tren y se encontraron con un recibimiento hostil —recitó Alba añadiendo teatralidad a sus gestos, mientras apoyaba la barbilla en el hombro de Erin—. Fueron las únicas cuyo trayecto se detenía en la apartada y triste estación de Kanfanar, un lugar que incluso los fantasmas habían olvidado visitar.
Erin alzó la comisura del labio y contestó:
—Si hasta tienes más talento que yo.
Alba se colocó su gorrito de lana de una marca que ni siquiera Erin conocía, pero que seguro era carísima, y añadió:
—Pídeme ayuda cuando la necesites —continuó bromeando.
—Lo haré —contestó—. Espero que el señor de la Villa nos esté esperando con el coche tal y como acordamos.
—Seguro que sí. Hasta ahora Astrid lo ha preparado todo a pedir de boca. Es muy controladora nuestra pequeña.
Ambas hermanas miraron a las dos más pequeñas que se metían la una con la otra como si fueran crías. Astrid le pellizcaba las nalgas a Cami en cuanto se daba la vuelta y se moría de la risa al ver cómo la otra daba saltitos y gritaba molesta.
Cuando las puertas se abrieron, las cuatro bajaron una tras otra, con sus maletas a cuestas. Y casi fueron las únicas en pisar aquel lugar. También era el destino de un hombre y de una mujer de dos vagones más hacia delante.
Erin observó las mesas blancas con sillas negras dispuestas más allá de la cubierta del tejado que formaban parte de la cafetería de la estación, que obviamente estaba vacía. En uno de los bancos verdes, una mujer mayor vestida con ropas oscuras masticaba algo de un modo muy enérgico, posiblemente por la dentadura que le bailaba demasiado.
—Joder —silbó Astrid observando el panorama—. El fin del mundo.
—Anda, mira —dijo Cami con su aspecto dulce y risueño iluminado por la apática cafetería—. Seguro que ahí hacen cosas caseras…
—Ni se te ocurra pedir nada ahí —replicó Erin—. A saber qué cocinan… podrían ser cadáveres.
—Tu cabeza está enferma —contestó Cami sonriente.
—Además, tenemos la cena lista en la Villa. Salgamos de aquí que debe haber un coche esperándonos afuera.
—Sí, por favor, tengo hambre —Alba alzó la mano y se tocó el vientre plano.
—Pero si tú no comes —espetó Astrid con una mezcla de amor y odio—. Solo haces sentadillas.
—Deberías hacerlas, querida —insinuó Alba observando el perfil de su hermana pequeña—. Tienes que hacer más culo.
—¿Quieres culo? Yo te doy del mío —Cami se palmeó el trasero.
—Ni hablar. Tu culo es sagrado, perfecto y natural —aclaró Astrid—. Además, quiero que siga siendo así para que continúes alimentándome con esas magdalenas increíbles que haces. ¿Cuántas visualizaciones tienes ya en YouTube?
—¡Yo qué sé! —contesta sonriente—. No las cuento.
Erin fue la primera en empezar a caminar hacia la salida de la estación. Pero antes de eso iría un momento al baño. Tenía la sensación de que se había roto el frasquito de su perfume y quería asegurarse de que no era así. Además, se orinaba desde hacía rato, pero no quería volver a entrar al baño del tren porque olía muy mal y le daba un poco de asco.
—Id tirando —sugirió Erin abrigándose un poquito y cruzándose la parte delantera de su tres cuartos. Refrescaba a esas horas de la noche—. El señor de nuestra Villa tendrá un cartelito con nuestro apellido. Así que buscad al único señor que tenga una hoja con «Bonnet» escrito en negro y sin faltas de ortografía. Voy a mear.
—Te esperamos —dijo Alba.
—No. No hace falta. Id tirando, por favor, que el hombre se quede tranquilo ya al vernos.
—Perfecto. No tardes —contestó la del pelo caoba—. Vamos.
Mientras las tres se dirigían a la puerta de salida del edificio, Erin se desvió hacia la puerta de mano derecha y rezó por que el baño estuviera decente y limpio. Que no oliese mal, al menos.
No esperaba nada del otro mundo, porque la estación no lo era, así que no se sorprendió al encontrar un baño funcional con un par de lavamanos, un espejo de cristal agrietado por las esquinas, y una puerta abierta que quería decir que estaba libre, y que funcionaba, dado que la otra estaba cerrada y había un cartel de prohibido pasar.
Erin metió la maleta como pudo dentro del lavabo, y se dio prisa en orinar lo más rápido posible y sin sentarse en el retrete. Cuando salió, al menos tenía la vejiga más liberada, pero cuando vio su reflejo en el espejo se dio cuenta de que el poco rímel que llevaba se le había corrido y que le faltaba un poco de cacao en los labios. Se maquillaría, pero antes se aseguraría que su perfume Chanel no se había roto. Era de las pocas cosas en las que disfrutaba gastarse dinero: en los perfumes, en las libretas para hacer lluvias de ideas y en sus teclados para sus iPads. Ese era su único vicio y capricho.
Abrió la maleta en el suelo, que al menos no estaba sucio, y vio que el perfume seguía en su compartimento, entero. Pero se le había salido el tapón y eso había hecho que el vaporizador se activase de vez en cuando, por eso olía tanto a bergamota, rosa, cedro y sándalo. Gracias a su documentación para una de sus novelas «ordenadas» por la editorial tuvo que investigar sobre perfumes y descubrió que un solo perfume podía tener tres aromas diferentes. El de salida, el corazón y el de fondo. Había aprendido a olerlos. Su Chanel N.19 tenía muchas notas que ya sabía diferenciar. Siempre había sido muy buena de olfato, aunque la artista de la cocina era Cami. Su hermana muchas veces le decía que ojalá lo tuviera tan fino como ella. A lo que le contestaba que ojalá ella pudiera llegar a tanta gente como hacía Cami con su canal.
Erin cubrió el frasco con el tapón, cerró la maleta con la cremallera y cuando se levantó y miró al espejo otra vez, dio un grito ahogado y rápidamente se sujetó el pecho con una mano.
Al otro lado, la anciana que estaba sentada afuera, la miraba con sus ojos achicados por el tiempo y un rostro enjuto marcado por las arrugas. Era como la típica abuela de pueblo, con la espada visiblemente curvada, con su pelo blanco recogido en la nuca, sus zapatillas de tela negra en los pies, falda que le llegaba por debajo de las rodillas, y un cardinal azul oscuro.
—Qué susto me ha dado… por Dios —dijo cogiendo aire de nuevo.
La señora seguía mirándola, así que Erin procedió a lavarse las manos con rapidez, porque se sentía incómoda con la inspección. Esa mujer olía muy mal. Muy fuerte.
Erin procedió a enjabonarse rápido y a mirar hacia abajo, pero cuando volvió la mirada al frente de nuevo, tenía a la mujer pegada a la espalda.
—Oiga, señora… ¿qué hac…?
La anciana abrió su mano y le mostró un polvo blanquecino. Erin no sabía qué quería que viese. Pero la anciana no pretendía enseñarle nada. Simplemente sopló el polvo con fuerza y este rodeó el rostro de la joven como en una nube. Erin lo inhaló, dado que la había tomado por sorpresa, y sus efectos fueron inmediatos. Sintió que se le iba el mundo de vista, que el suelo ya no la sujetaba, y que perdía la fuerza para mantenerse en pie.
Cayó al suelo y se golpeó el rostro de muy mala manera. Pero ni siquiera lo sintió. ¿Se le había dormido el cuerpo? ¡Ni siquiera podía hablar!
La señora se agachó para observar su rostro y le pasó uno de sus viejos dedos por la mejilla para susurrar:
—Morate se procistiti. Hay que purificarse.
«No entiendo el croata. Y le huele la boca a ajo».
Los ojos de Erin se llenaron de lágrimas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no podía gritar? Sus hermanas tenían que venir y ayudarla.
A continuación entraron dos hombres con botas militares. No atinaba a verlos. Y ni siquiera sabía por dónde habían entrado. ¿Qué…? ¿Pero qué hacían ahí? La cargaron sobre el hombro de uno de ellos y la sacaron de ese lugar. Erin se estaba quedando sin conocimiento. ¡La estaban secuestrando! ¿Por qué? ¡Ella no era nadie!
Lo último con lo que se quedó su retina fue con una explosión. No sabría dónde se originó, porque ya ni oía ni veía bien. No sabía si fue dentro de la estación, o afuera… sus hermanas estaban ahí... ¡sus hermanas no podían resultar heridas!
¡¿Y qué iban a hacer con ella?! ¡¿Dónde la llevaban?!
Erin no sabía rezar. Pero rogaba por que alguien la ayudase. Estaba bocabajo sobre el hombro de un desconocido. Se la llevaban. ¡La estaban metiendo en una furgoneta!
Kanfanar resultaba ser una maldita pesadilla de la que no sabía si iba a salir con vida. Ni siquiera sabía si sus hermanas estaban bien. ¿Qué demonios había sido esa explosión?
—Spavati. Duerme —la vieja le pasó los dedos por los ojos y se los cerró.
Erin se quedó dormida en medio de una exhalación. Ya no supo ni pudo ver nada más, solo entregarse al abrazo de la oscuridad inconsciente.
Dvigrad
Erin abrió los ojos para darse cuenta de que no se podía mover porque estaba atada de pies y de manos. El mareo no la dejaba pensar con claridad, y su mente seguía aletargada por lo que fuera que había inhalado. Abrió los dedos de las manos y los cerró de nuevo para tocar suavemente la superficie en la que estaba estirada. Era piedra. Una piedra rugosa, trabajada con torpeza.
Movió la cabeza a un lado y al otro y observó atónita que había dos personas cuyos rostros estaban ocultos por holgadas capuchas que formaban parte de unas capas largas hasta los tobillos. Se les asomaban las facciones. Eran un hombre y una mujer. Inexpresivos, no movían un solo músculo de su cara mientras la miraban.
Dios… necesitaba pensar con claridad y que la bruma de la confusión se disipara. ¿Estaba al aire libre? Sí, lo estaba. Las nubes grisáceas y lluviosas bailoteaban sobre el oscuro techo estelar en el que no se divisaba ni luna ni estrellas. Iba a llover.
—Je li spremna? ¿Está lista?
Una voz surgió de la oscuridad. Solo una pequeña lámpara de gas iluminaba aquel tétrico cónclave. Ellos hablaban en croata y Erin no comprendía absolutamente nada. Estaba temblando, presa de la ansiedad y del frío por sus extremidades entumecidas.
—¿Qué estáis haciendo? Sacadme de aquí… —pidió llorando—. Esto ha debido de ser una confusión. No sé qué queréis de mí…
—Chist.
Dos dedos fríos tocaron su frente y le hicieron la señal de la cruz. Era una tercera persona. Otro hombre. Posiblemente, el propietario de esa voz de ultratumba. El contacto la puso tan nerviosa que empezó a sollozar descontroladamente.
—Miran, miran…
—¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! —la voz no le salía con la fuerza que deseaba así que nadie la podría oír. De entre los árboles que rodeaban aquel lugar tres pájaros oscuros y negros emprendieron el vuelo huyendo de allí, como si supieran lo que iba a pasar y no quisieran verlo. El estómago se le removió, le subió a la garganta, tosió y giró la cabeza para vomitar y manchar la capa negra de la mujer que estaba a su derecha.
No le hizo ninguna gracia, y murmuró algo en croata. Erin supuso que estaba pidiéndole al que le había hecho la cruz, que claramente llevaba la voz cantante, que agilizara los trámites.
No hacía falta ser un lince para darse cuenta de lo que iba a pasar. O la iban a violar, o le iban a extraer algún órgano para venderlo en el mercado negro o la iban a matar.
Las tres variantes eran espeluznantes pero una era definitiva, porque a las dos primeras podía sobrevivir, pero a la tercera no.
Ellos seguían hablando y Erin solo podía pensar en sus hermanas, en si estaban bien. Recordaba la explosión que había tenido lugar en la estación… ¿y si ellas habían muerto? ¿Y si estaban heridas? Nunca se imaginó que por cumplir el deseo de su madre ellas fueran a encontrar la muerte.
—Por favor, por favor —suplicó mirando al cielo—. Quiero vivir. No quiero morir… —las lágrimas empapaban sus sienes y hundían sus preciosos ojos grandes y oscuros bajo su mar cristalino. ¿Qué podía hacer? ¿Sería así como iba a acabar todo para ella? ¿Qué había hecho en su vida además de escribir para otros y permitir que sus obras llevasen otro nombre? Se había traicionado a sí misma, se había vendido, y le humillaba darse cuenta de que ahí, en esa especie de altar de piedra que se clavaba en su columna y en sus nalgas de forma desagradable, iban a segar su vida de un modo tan cobarde. No le permitían defenderse, ni tan siquiera correr para intentar huir y darle una oportunidad y alargar el juego. No. La ataban y la mostraban como una pieza de caza. Tenían mucha prisa.
Era un jodido sacrificio. Un ritual. No era un asesinato cualquiera.
La mente creativa y con necesidad de documentarse de Erin empezó a absorber datos de todo lo que la rodeaba, a pesar del miedo, más allá de la supervivencia y de los estremecimientos, su cabeza aún quería recopilar datos. Una era escritora hasta el día de su muerte.
Se encontraban en el interior de unas ruinas deterioradas y erosionadas por la implacable ley del tiempo. Los muros blanquecinos estaban cubiertos por la vegetación que luchaba incansable por recuperar su lugar perdido más allá de murallas y almenas, y torres de defensa. ¿Era una ciudad antigua? ¿Un castillo? ¿Era un manido campanario lo que veía a los lejos? Se trataba de un pueblo abandonado.
Sobre su cabeza las nubes se agolpaban formando oscuras aglomeraciones en movimiento, y un relámpago iluminó el cielo.
La mujer y el hombre encapuchados colocaron las palmas de las manos bocarriba y alzaron el rostro hacia la tormenta venidera.
En ese momento Erin vio al tercer individuo. La miraba con cariño. Jodido, hijo de perra. La miraba con compasión pero no ocultaba el resplandeciente objeto que sostenía su mano derecha. Era una daga cuya hoja dibujaba ondas y profundas curvas. Parecía un maldito cura con esa indumentaria eclesiástica. Era un hombre joven, demasiado para vestir así, con sotana negra y el alzacuello blanco. Sus ojos eran azules y ojerosos y su pelo negro tenía dos bandas de canas en los laterales, por encima de las orejas. Y aun así, su gesto sombrío reflejaba misericordia.
Erin no perdía de vista la hoja de aquella insólita daga.
—¿Qué vas a hacer con eso? ¡Suéltame! —le rogó intentando liberarse de los duros amarres que inmovilizaban sus tobillos y sus muñecas.
—Chist… Spavati zauvijek, bogomil. Dormirás para siempre.
—No sé hablar tu idioma. Hablo castellano e inglés. Hablo inglés —le explicó con la voz entrecortada—. Por favor, esto debe de ser un error…
El cura cubrió los ojos de Erin con su mano libre. Esta intentó liberarse porque quería mirar al hombre que, de un modo tan injustificado y cruel, iba a enviarla a otro lugar.
—Ucini to —le ordenó a la mujer.
Esta procedió a romper la ropa de Erin, y a descubrirla de torso para arriba.
—¡¿Qué?! ¡No! ¡No! —protestaba Erin atragantándose con sus lágrimas y su ansiedad—. ¡Eres un cura, maldito cerdo! ¡¿A qué tipo de dios le rezas tú?! ¡Él no te da libertad para hacer estas cosas y acabar impune!
Él sonrió levemente como si la hubiese comprendido, pero no detuvo su propósito. Al contrario. Sujetó bien a Erin apretando la palma de su mano contra sus ojos, manteniendo recta su cabeza y dirigió la punta de la daga entre sus costillas.
Erin dejó ir un grito ahogado y movió las piernas con brío cuando percibió cómo el objeto afilado atravesaba sus costillas hasta la empuñadura. De repente, el dolor fue tan intenso que ya no podía respirar y se removió como una culebra, hasta hacerse cortes en las muñecas por tensar tanto la cuerda que la amarraba. Notaba cómo se le llenaba el pulmón de sangre, porque lo había atravesado. La hoja salió de su carne, pero lejos de cesar la tortura, volvió a internarse, esta vez por debajo de la clavícula. Erin aún seguía gritando. Le vino a la mente un toro. Una matanza con banderillas, espadas y lanzas… igual.
El puñal volvió a internarse en su estómago y lo hizo repetidas veces más hasta que el hombre retiró la mano y vio la mirada ida y lacrimosa de Erin, que ya estaba abatida, casi muerta. En el rostro impío y maligno del hombre las gotas de sangre salpicadas del cuerpo de Erin le bañaban la frente, la boca, la nariz y las mejillas. Incluso la ropa de los encapuchados estaba estucada y lo poco que se veía de sus facciones también se había salpicado.
El hombre cogió aire, dado que el esfuerzo por las repetidas puñaladas violentas lo había agotado. Sujetó el puñal por la empuñadura con ambas manos y lo levantó por encima de su cabeza. Un nuevo relámpago iluminó el cielo y empezó a llover.
Dejó caer el puñal con fuerza para que se clavase en el corazón de Erin y acabar ya con su agonía, dado que aún seguía viva. Pero algo lo detuvo.
Un dolor terrible atravesó su pecho. Miró hacia abajo y observó atónito cómo una mano más morena marcada con pequeñas cicatrices y símbolos tatuados en sus dedos, impregnada en su propia sangre, sujetaba bizarramente su corazón. Lo presionó hasta hacerlo reventar.
La mano lo había atravesado por la espalda y había salido por el pecho. No le dio tiempo a pensar nada más, porque ya estaba muerto.
A su lado, la mujer encapuchada había corrido la misma suerte.
Y allí, con vida, solo quedaba el otro hombre que, al otro lado de aquella mesa de piedra de sacrificio, señalaba con mano temblorosa al individuo que aplastaba los corazones de sus colegas con expresión terrorífica en su rostro.
—Strigoi! —gritó dando pasos hacia atrás. Su rictus había palidecido más de la cuenta y estaba tan aterrado que se había meado encima.
Pero no pudo ir muy lejos de las ruinas. No pudo escapar.
El hombre que se había encargado de sus dos compañeros, estaba ahora frente a él, desafiando las leyes de la física. Lo agarró por el cuello y con una sola mano le partió la tráquea.