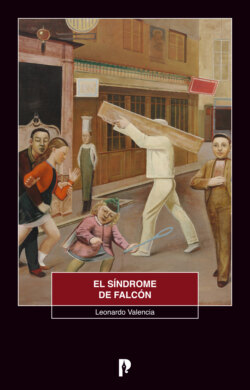Читать книгу El síndrome de Falcón - Leonardo Valencia - Страница 10
ОглавлениеDeliciosa paradoja: Borges, quien sobrepobló el siglo XX de libros imaginarios, no pudo deshacerse ni ocultar tres libros de su autoría: Inquisiciones (1925), El tamaño de mi esperanza (1926) y El idioma de los argentinos (1928). María Kodama relata o modifica o inventa la anécdota de un Borges aterrado cuando un lector, en Oxford, le dijo que había un ejemplar de El tamaño de mi esperanza en la Biblioteca Bodleiana. Kodama no lo detalla, pero debió tratarse de la Ratcliff Camera, adjunta o asociada a la Bodleiana, donde llegan los libros posteriores a 1850. Lo cierto es que Borges trató de negar la existencia del libro, pero fue inútil.
—¡Qué vamos a hacer! —exclamó Borges—. ¡Estoy perdido!
Y todo se debía a un librito rebelde de un tiraje que no pasó de quinientos ejemplares, cifra inmensa para un ocultador de libros. Hoy el lector puede encontrar esos tres títulos en cualquier librería. Sugiero, sin embargo, que el lector no salga corriendo a comprarlos. De lo que aquí se trata no es de difundir un libro, sino todo lo contrario, del arte imposible de ocultar libros, del arte para quitárselos al posible lector y, si la fuerza nos acompaña, entender los motivos por los que Borges no quiso reeditar lo que publicó apresuradamente. Lo que había engendrado sobre papel cuando era joven, resultó contar con vida propia, y le demostró lo incierto de cualquier descendencia, más aún para quien no tuvo hijos y terminó haciendo del estilo y los libros una voluntad y un medio de representación.
Distinto es el caso de escritores que quieren dejar inédito un manuscrito, para lo que, al parecer, nada sirve una disposición testamentaria. Incluso más: basta disponer la última voluntad prohibiendo la publicación para que se vuelva carne de editorial. Con ese tipo de situación, el lector debe ser extremadamente tolerante y no olvidar nunca que lo escrito no satisfizo a su autor. Pero, como dije, el caso de Borges es diferente. ¿Qué ocurre cuando un escritor da a conocer un libro, lo publica, lo presenta, recurre a inusuales estrategias de difusión que describiré luego, y, por si fuera poco, lo repite con dos libros más? Fue Borges quien incurrió en este ejemplo y, por eso, demostró que publicar es menos complicado que ocultar libros y trae consecuencias imprevisibles.
¿Qué podían tener de terrible estos tres tristes libros, tres recopilaciones de artículos que publicó a su regreso de Europa en las revistas Proa, Nosotros y Variaciones, entre otras? Lo problemático venía precisamente de su estadía en Europa. Luego de su cosmopolita educación en Ginebra, Borges sufrió una decepción frente a la cultura española de 1919. En realidad, estaba condicionado, como señala Emir Rodríguez Monegal, por un prejuicio antiespañol propio del bienestar económico que vivía Argentina a principios del siglo XX. James Woodall, en su biografía de Borges, señala que las gigantescas oleadas de inmigrantes españoles e italianos en Argentina alcanzaron sólo en 1901 la cifra de ciento veinticinco mil personas. La mayoría de los inmigrantes españoles eran pobres. «Se trataba mayormente de analfabetos —dice Rodríguez Monegal—, y el español que hablaban no era nada elegante. Se situaron en los niveles inferiores de la sociedad». Borges, no obstante, admiró y fue amigo de Gómez de la Serna y Cansinos-Asséns, sin dejar de señalar, como lo hace en El tamaño de mi esperanza que los «españoles creen en la ajena malquerencia y en la propia gramática, pero no en que hay otros países». Y luego añade: «En cambio los ingleses —algunos— los trashumantes y andariegos, ejercen una facultá (sic) de empaparse en forasteras variaciones del ser: un desinglesamiento despacito, instintivo, que los americaniza, los asiatiza, los africaniza y los salva». Pero lo llamativo del texto no es la implicación política ni una opinión apresurada de juventud, ni siquiera el misreading que encontraría Bloom, sino una sola palabra, incluso, la ausencia de una letra, y es más, una estruendosa tilde: «facultá». Para alguien como Borges, que de vuelta a Buenos Aires necesitaba establecer un territorio propio para su obra literaria, el manejo del lenguaje debía no sólo distanciarse de un idioma español poco estimulante referido a la península ibérica, sino aproximarlo a otro lado. Recuperó raíces latinas y, por la cercanía de su entorno, enfatizó el uso de localismos argentinos. Pero esta estrategia, que produjo un llamativo híbrido, resultaba una paradoja. Recurría a la exaltación de un lenguaje criollo y, lo que es más desproporcionado, desde ese lenguaje ambicionaba un territorio cosmopolita sin restricciones. Mucho de lo que esboza en sus tres libros lo desarrollará después, pero lo hará con una prosa diferente. Buscará sintetizar el idioma, hacerlo preciso, y no convertirse en el portador de palabras sin previo discernimiento. Demoró en entender que incluso su prosa debía inventarse como un puente y no como una trinchera. Pero tampoco quería caer en el casticismo castellano que nada le decía.
La plaga en la que se convirtió el abuso del color y el habla local se extendió por Latinoamérica arrasando con la imaginación a favor de estrechísimas parcelas de la realidad y del lenguaje. Borges anticipó esa consecuencia y aunque publicó Evaristo Carriego en 1930, su lenguaje buscó ser menos local, y prescindió de particularismos fonéticos en la escritura. Esto no quiere decir que Evaristo Carriego sea un libro superior a los anteriores, sino que, aunque mantuvo su obsesión por los temas locales, su uso del lenguaje iba en la línea con lo que esbozaría en su futura conferencia de 1951 en el Colegio Libre de Estudios Superiores, sobre la concepción de disponibilidad hacia todas las tradiciones mundiales, conferencia conocida como El escritor argentino y la tradición. Por cierto, como una forma de valerse del destiempo para alterar el pasado, Borges decidió incluir la conferencia en una reedición de Discusión, libro originalmente publicado en 1932, es decir, diecinueve años antes de dictar la conferencia en cuestión (Borges, veremos después, empezaba a ejercer la astucia de reordenar su propia obra).
La lección estilística estaba en sintonía con la época. Los años realmente fundacionales de la mejor literatura latinoamericana son del 50: desde los grandes poemas de Octavio Paz, los primeros cuentos de Cortázar, Pedro Páramo, La vida breve y Los pasos perdidos. Por ellos, por Borges, nadie tuvo que resignarse a escuchar al narrador de Cien Años de Soledad diciendo lo que por suerte nunca dijo:
«Mucho año depué, frente al pelotó de jusilamiento, mi coronel Aureliano Buendía». Con lo que no conviene olvidar lo que siempre se olvida en desmedro del artificio: en Colombia nadie habla como escribe García Márquez, ni levitan las mujeres, salvo las que se van «volando» con sus amantes.
La avalancha del coloquialismo criollo que se veía venir hizo incómodos a Borges sus libros juveniles. En uno de ellos había escrito, para su propio y posterior espanto: «me ha estremecido largamente la añoranza del campo donde la criolledad se refleja en cada yuyito». Él se dirigía al mundo, previo saqueo del mundo, pero el prefacio de Inquisiciones parecía una forma de exclusión nacionalista completamente inadecuada: «A los criollos les quiero hablar» (Alejandro Vaccaro rescata una entrevista, publicada en 1929, donde Borges se expresa de una manera completamente diferente: « la prosa la dedico a mis contemporáneos»). Y es que la palabra «criollo» era una forma de elogiar la diferencia. Era, por lo tanto, una táctica discursiva de la que él mismo terminó descreyendo, anticipándose a desenmascarar las «buenas intenciones» lingüísticas de lo políticamente correcto, es decir, la discriminación solapada de la diferencia. Borges resumió sus conclusiones recuperando la burla que hacía Plutarco de quienes afirmaban, en pro de particularismos fuera de sitio, que la luna de Corinto no era tan bella como la luna de Atenas, y se podría añadir la graciosa luna de Leopardi, la atroz de Rimbaud, la pálida de Shelley o la sentimental de Lugones.
Por eso debían desaparecer los tres libros juveniles. El asunto ya revestía carácter de urgencia. Borges aplicó las minucias de un estratega. Desde que se empezaron a publicar sus obras completas in progress, pudo excluirlos. Cuando se los recordaban negaba su existencia. Pero una vez fallecido, María Kodama autorizó la publicación. En la emotiva y sugerente biografía, Borges: Esplendor y derrota, de María Esther Vázquez, colaboradora y amiga del autor de Ficciones, se encuentran las mejores y más sutiles, y por eso más dolidas explicaciones frente al asunto editorial manejado por María Kodama:
—Se afirma —dice Vázquez— que Borges había dado su autorización para traducir algunos fragmentos de El tamaño de mi esperanza al francés e incluirlos en la colección de La Pléiade. Puede ser que haya sido así, pero sólo se trataba de fragmentos. Por otra parte, estos textos no agregan nada a la escritura de Borges, al contrario, y si se quería demostrar que ya en sus primeros libros estaba presentes casi todos los temas que abordaría en el futuro, para ratificarlo quedan Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente y Cuaderno San Martín, de los cuales, sabiamente, Borges no abjuró.
Sería un arte apasionante si se pudiera establecer normas o una especie de poética del ocultamiento de libros. Hay una muy sugerente sustentada por el escritor Anatol en los Suicidios ejemplares de Enrique Vila-Matas, pero responde a la etapa previa, a la que llamaría de retención, la fundamental, y por lo tanto ceñida a una inteligencia previsora. Existe otra, la de Monterroso, más libresca por cierto, que consiste en deshacerse de bibliotecas enteras o, mejor dicho, de los libros de otros escritores. Es la etapa posterior, muy posterior y ajena. Frente a eso, razón tenía quien dijo que un tipo inteligente es quien evita problemas, y que un astuto, en cambio, es quien sabe salir de ellos. Pero ése es el problema con las reglas de la astucia. Varían de acuerdo a los casos específicos, a la rapidez o inmovilidad del azar. Dicho de otra manera, en el campo literario la excepción es siempre la regla. Y no hay que alejarse tanto de Buenos Aires para encontrar casos próximos, porque Borges tuvo uno parecido a su lado y, por cierto, exitoso. Bioy Casares, el entrañable «Adolfito», fue muy astuto y lo fue desde muy joven: se buscó a un genio como Borges para colaborar con él, y que nadie se fijara en los libritos que había publicado tan joven como su mentor.
Por eso hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones para no caer en el problema de tener que ocultar libros. Borges tuvo mucha capacidad para meterse en problemas cuando era joven. Cometió la imprudencia fervorosa de repartir personalmente sus libros. Así lo hizo con su primer poemario en la redacción de la revista Nosotros. Le había pedido a Alfredo Bianchi que le permitiera colocar ejemplares en los muchos abrigos colgados en el guardarropa de la revista.
Me atrevería, sin embargo, a recorrer un camino posible en el arte de hacer desaparecer libros. Consistiría en que el mismo autor hable sin parar del libro en cuestión. Al hacerlo se debe proceder como si se revelara que no se tuvo muchas ganas de escribirlo y, menos aún, incurrir en el largo proceso de enviarlo a un editor. Eso sí: nada de decir que para el autor, luego del tormento de la escritura, el libro pasa a ser un león muerto o inútil, como decía Hemingway. Actitud, la de la seca indiferencia, que responde a un principio básico: siempre resulta que por no decir nada el autor, o lo mínimo indispensable, o lo más arbitrario, todos caen feroces y ávidos sobre el libro. Ahora se trata de lo contrario. Ese autor necesitado de anonimato —hombre honesto a fin de cuentas— trata de evitar que alguien lea su libro y, por lo mismo, debe invertir el proceso: refutar el libro. Es la táctica de Borges al titular Otras inquisiciones. Son otras, no por la ampliación, sino porque se enfrentan a las primeras, a las Inquisiciones de 1925. De allí que esta recopilación de ensayos empiece con un texto sobre el emperador Shih Huang Ti. En La muralla y los libros se nos habla de «la imagen de un rey que empezó a destruir y luego se resignó a conservar, o la de un rey desengañado que destruyó lo que antes defendía». Para luego añadir: «Shih Huang Ti, tal vez, quiso abolir todo el pasado para abolir un sólo recuerdo: la infamia de su madre. (No de otra suerte un rey, en Judea, hizo matar a todos los niños para matar a uno)». Sólo que la estrategia todavía falla en Borges: el veneno —publicar una refutación, es decir, seguir publicando— no necesariamente es un antídoto, porque la literatura no suele responder exactamente a las analogías con procesos biológicos.
Digamos que Borges debió haber extremado sus argumentos de refutación, dejando atrás los medios escritos. Tuvo que dedicarse a hablar del librito en cuestión. Por un reiterado hostigamiento nadie tendría ganas de leerlo. El autor habla tanto de él que lo cuenta por partida doble. Si se trata de una novela policíaca de la que reniega, contará de entrada no sólo quién es el asesino sino qué alternativas barajó el autor antes de decidirse, e incluso dará las razones, o las inventará, de por qué se escogió al asesino.
Este método de resumir lo contado es borgiano y viene al caso. ¿Para qué ir al tomo ocho de la Enciclopedia Británica si el autor nos menciona la entrada exacta, la página, el renglón y, por si fuera poco, hasta un error? ¿Para qué molestarse en buscar una novela cuando se nos dice que todo se resume en una metáfora y sus carencias? El método muy bien podría llevarse al extremo. Consistiría en agitar en las manos el libro que se quiere ocultar y hablar sobre él sin entregarlo, o contar todas las peleas y los esfuerzos para dar con los nombres de los personajes, los motivos inspiradores y los descartados, o revelar que una extraña voz habló a lo largo de meses y años, aunque en brevísimos instantes y a pesar de nosotros mismos, para darnos uno a uno los hilos de una trama hasta entonces desconocida.
Con estos modos, el lector potencial lo sabrá todo y ya pocas ganas le quedarán de leer el libro que agitamos bajo su nariz. Pero ese método de sobreexposición se debe realizar con mucho cuidado, amorosamente. Nada de desplantar al lector negando un autógrafo o insultándolo, o diciendo que no se escribe para él, porque el lector despreciado, si es bueno, es persistente, y siempre vuelve justamente cuando se lo reta a carta cabal. Por eso mismo, a los buenos lectores, de los que importa que no lean el librito, hay que tratarlos al revés. El autor debe empalagarlo con información sobre sí mismo, confiarle los derroteros que sufrió el librito. Decirle, como habría dicho Borges respecto a la publicación de Fervor de Buenos Aires, que se hizo rapidísimo, en cinco días, y que ni siquiera corrigió las pruebas de imprenta, o que el nombre de Inquisiciones se lo puso a su primer libro de ensayos porque nadie le hizo caso cuando propuso ese mismo título para una revista que terminaría llamándose Proa. O llevar de paseo al lector, tomarlo del brazo y mientras caminan confiarle que, llegando a esas alturas, por la evidente simpatía, no le queda más que revelar que todo no es más que un plagio de un remoto libro del que sólo se debe mencionar el título y el autor, y nada más. Así, el lector agasajado, confidente, apenas se despida, saldrá corriendo a buscar el libro original.
—El libro de Beta —dirá, gritará, escribirá ese lector— es un plagio del magnífico y desconocido libro de Alfa. Mejor leer el original —y el lector no dirá, por supuesto, que fue confesión del autor.
Por si eso fallara, a pesar de la caminata y el descrédito, todavía queda un último recurso. Es el más paciente y el menos seguro, y es póstumo. Consiste en dejar que el tiempo pase, que se desvanezcan los prejuicios para analizar el libro, para olvidar sus caprichos y divertidas declaraciones. Que las montañas de exégesis y revisiones, los miles de libros y artículos —éste incluido, y todos los lugares donde se reproduzca y encarne— se conviertan en polvo y baste un soplo para esparcirlo, como ocurre en el cuento de Ribeyro, “El polvo del saber”. Sólo entonces, cuando ya ni se lean Ficciones o Discusión, menos aún se leerán aquellos tres libritos que debieron permanecer en quinientos ejemplares, sólo asequibles para quienes estén preparados para comprender lo precario de la prisa y lo imponente del talento, esa larga paciencia, grande incluso a pesar de sí mismo. Como si la obra definitiva tuviera vida y la ilusión de que podrá conducir a quien cree que la domina, el escritor y sus procesos, hasta librarse finalmente de él.
Y de hecho se libera.