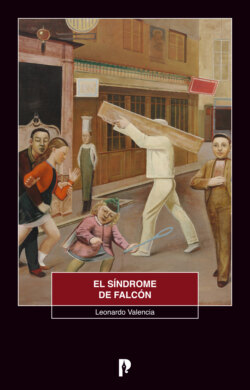Читать книгу El síndrome de Falcón - Leonardo Valencia - Страница 6
ОглавлениеEstudio introductorio La utilidad de El síndrome de Falcón y Leonardo Valencia
Wilfrido H. Corral
El cuarto capítulo de La escalera de Bramante (2019), la novela planetaria más reciente de Leonardo Valencia, se titula “Alquimia de la errancia”, cuya sexta sección es una meditación con citas eruditas (apócrifas y no) y notas al pie sobre el arte de los paneles sinópticos del protagonista Kurt Landor. En ella se cavila sobre si la esencia del arte yace en la concepción, no en la externalización. En este momento de renovada hibridez y desplazamientos de géneros es inevitable recordar que la mayoría de los prosistas de la generación de Valencia optan por ese tipo de desviación ensayística en sus novelas. Poco se discute cómo se llega a esa opción, sin tener en cuenta el pasado de la novela, o sin pensar en cómo el deambular temático y discursivo la ha venido definiendo secularmente. Para Valencia —que había venido trabajando en El síndrome de Falcón original (ahora verbatim según la primera edición de 2008, con un texto añadido sobre la prosista Lupe Rumazo) hacia mediados de los años noventa— el comienzo de la relación fluida de los géneros, el nomadismo del escritor y otras tematizaciones que le siguen ocupando en su narrativa y no ficción surge principalmente, aunque no de manera exclusiva, del ensayo que preparó para la edición crítica y genética de la obra completa de Pablo Palacio, publicada por la UNESCO en el año 2000. Ese texto se basa en una conferencia de 1998. Comenzaba el cambio de siglo, y a la vez empezaban todavía otras revisiones necesarias de la tradición literaria nacional y de la utilidad de la crítica literaria. A nivel transcontinental se sigue en esas encrucijadas hoy, y no solo por el carácter cíclico de las crisis literarias.
No sorprende entonces que, más de veinte años después “El síndrome de Falcón”, el ensayo más conocido y vehemente de esta colección, siga animando diálogos constructivos, los más. Las menos son polémicas mal enfocadas o descontextualizadas de antagonistas variopintos cuyas disonancias cognitivas revelan una obcecación por solo ver un lado de una división contraproducente; giro que también supedita las ideas que mantiene Valencia sobre el ensayo en sí, o mejor dicho, de su práctica en la no ficción. Hasta cierto grado ese vuelco también desdeña varios matices de su periplo personal. Por ende, no reconocer o darse cuenta de que los otros ensayos de El síndrome de Falcón proveen un andamiaje conceptual necesario no ha favorecido a los discrepantes, y revela una ceguera histórica que tampoco favorece a nadie. Como le dice Álvaro a Kazbek en La escalera de Bramante, “el pasado es la materia de la que estamos hechos. Pero ese pasado lo esculpen nuestros deseos para el futuro. Y lo esculpen hoy. Así de paradójico” (p.511), y esa es una veta del resto de su prosa.
En la tradición literaria hispanoamericana pocos ensayos se asocian tan directamente con un novelista, y habría que volver a los de Alejo Carpentier, Mario Benedetti, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar (estos dos claras influencias en Valencia; y el peruano hasta La escalera de Bramante), y en años posteriores a ellos en algunos de Sergio Pitol, José Balza, Roberto Bolaño, Enrique Serna y Guillermo Martínez. Respecto a sus contemporáneos vale pensar —en términos de la valentía que exigía el chileno— en Juan Gabriel Vásquez, Alejandro Zambra, y Eduardo Lalo para encontrar resonancias con los de Valencia. Obviamente, hay varias consideraciones mundiales para contextualizar esta prosa del ecuatoriano, que, como se verá, rebasan los límites nacionales. Si se trata del siglo inmediatamente pasado, en Occidente los años previos a la segunda posguerra estuvieron marcados por la reflexión acerca de una nueva crisis de la novela que podría ser salvada, otra vez, por una novela reciente, total, enciclopédica o experimental; o por no escribir una de ese tipo, como fue el caso de Jorge Luis Borges y Augusto Monterroso. No debe sorprender, considerando la historia literaria de dos siglos de novelistas como críticos, que en esos ensayos sus autores no se distancien de problematizar la especificidad del género como práctica personal, como autoanálisis, como homenajes a otros novelistas, como análisis privilegiado de novelistas sobre sus pares, o como textos con destellos teóricos o críticos.
Es productivo detenerse en otro hecho particular que para la tradición hispanoamericana más cercana a Valencia es primordial: el muy renovado desplazamiento genérico mediante el cual un ensayo puede leerse como ficción; y una ficción puede leerse como ensayo, como nunca dejaron de matizar y complicar Borges y Monterroso. Después de todo, ambas formas tienen narratividad, puntos de vista y personajes, por fragmentarias o contradictorias que sean en contenido. En cierto sentido esa percepción se desprende de cómo los lectores conciben las consuetudinarias muertes de la novela y el autor, y de todo aspecto narratológico que sigue siendo útil para entender una obra. La “verdad”, muerta también hoy, suele depender de la perspectiva de los lectores y su visión de la utilidad compartida que puedan proporcionar. Ese discernimiento no describe una situación verídica sino maneras desinteresadas nada curiosas de pensar en la literatura de Occidente, que es la que recorre El síndrome de Falcón. Luego de la Nouveau roman francesa de hace más de sesenta años, autores como Carlos Fuentes y los hispanoamericanos de la “novela de lenguaje” fueron tentados a ver el género como una dialéctica de conflictos conceptuales, enfatizando la expresión de teorías o conceptos estéticos, metafísicos, morales o políticos como la única meta de la ficción. La impronta todavía desmedida en la academia de algunas teorías estructuralistas y posestructuralistas ha robustecido ese énfasis en la interpretación en el mundillo literario, no necesariamente en los novelistas, resultando en una apropiación y disminución de lo que se entiende por literatura. Durante su formación universitaria en Barcelona, Valencia, doctorado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada con una tesis sobre Kazuo Ishiguro, vivió estos cambios mientras escribía varios de los textos incluidos en El síndrome de Falcón.
Ahora, no se puede ni se debe establecer una relación directa entre ese ambiente y la escritura de Valencia, pero sin duda su contemporaneidad surge de una esfera pública mayor. Esa cercanía al contexto intelectual del cambio de siglo no quiere decir que autores como él no sacaron nada de la heterodoxia crítica, porque el hecho es que la Nueva Novela de Occidente y sus secuelas sí dieron frutos e intereses perdurables, y el principal tal vez sea que los problemas literarios revelados por aquellas obras y autores son síntomas de la gran susceptibilidad literaria actual. Pero la de Valencia, especialmente en su no ficción, demuestra una sensatez de contrapunto que, si sería arduo de calificar como conservadora o purista, tampoco se puede considerar como totalmente experimental. En varios sentidos, y como debo y quiero desplegar desde el principio, la importancia de un novelista y pensador como Julien Gracq es relevante para entender el pensamiento del ecuatoriano. Una década antes de la revolución perceptiva francesa, Gracq publicó su panfleto La Littérature à l’estomac (1950), en que advertía de la emergencia de una “literatura de magisters”, en que el autor es una figura creada y definida por los prescriptores de la literatura, con aportes del público preparado de antemano para ellos.2
Esos mediadores, según William Marling y su Gatekeepers: The Emergence of World Literature and the 1960s (2016) son los agentes, amigos del gremio (entre ellos escritores mayores), críticos estrella, entrevistadores, fundaciones, grupos o clubes de lectura, libreros, correctores mal pagados, diseñadores, libreros, los encargados de maquetar, mecenas, y traductores. Hoy se puede añadir “onegeros” culturales, redes sociales y, en otro estadio, lo que llamo el impulso profesoral de corregir. Hay que aproximarse a prácticas predominantemente dinámicas desde ese contexto, y por eso tiene menos sentido fijar o vaticinar lo que vendrá después de El síndrome de Falcón para Valencia o para las polémicas que podrá engendrar su escritura. Para él, especialmente en el caso nacional que le ocupa, un síndrome no es una enfermedad incurable o permanente, ni responde a síntomas que se presentan juntos. Más bien, tendría la acepción de un conjunto de fenómenos estéticos y políticos que se congregan para caracterizar una determinada situación histórica superable, una concurrencia (origen griego del término “síndrome”). Si se arriesgara explicaciones psicoanalíticas se diría que su visión del síndrome se aproxima a lo siniestro freudiano, que abre una reflexión sobre la naturaleza de la literatura a partir de la noción de que lo que se repite (la política ecuatoriana del momento) caracteriza la vida cotidiana; y se puede convertir en dogma o en una incertidumbre estética al ser inducido por otro síndrome: el de patrocinador y cliente, endémico entre los intelectuales.
Eso visto, ¿cuál es entonces el origen más transparente de la disconformidad detrás de esas opiniones encontradas sobre su no ficción hasta hoy, especialmente en el país que de varias maneras engendró la prosa de Valencia? El dossier incluido en esta edición da cuenta sucinta de esa repercusión, sobre todo del ensayo homónimo. Respecto a este, no cabe duda de que por lo menos desde la segunda mitad del siglo pasado la crítica ecuatoriana, interna o exportada, y hacia el fin del siglo veinte la de algunos ecuatorianistas extranjeros, se ha encontrado dividida acerca de desde dónde entender al Palacio vanguardista de los años veinte y treinta. En el mejor de los casos esa dicotomía oscila entre dos valencias no siempre precisas: el compromiso político que se sigue autodefiniendo como progresista y el privilegiar de cierto tipo de experimentalismo estético. Posteriormente Valencia ha notado que ese momento cultural tuvo el efecto, si no el propósito, de prevenir emitir grandiosos decretos omniscientes sobre la estética como estética, la inteligencia y la utilidad del arte, como advierte en Moneda al aire. Sobre la novela y la crítica utilitaria. De Cervantes a Kazuo Ishiguro (2018) especificando que “la condición discontinua y variable en la percepción de la novela es una de sus mayores virtudes” (p. 49).
A comienzos de este siglo, asumiendo su experiencia como narrador formado en su país (aunque en la época del comienzo de la redacción de El síndrome de Falcón se había ido a trabajar y escribir a Lima), Valencia da forma final al que sin lugar a dudas es el mejor y más vigente ensayo de su generación, uno de los pocos en la tradición latinoamericana que por defecto y para bien y para mal define a un autor, como comencé diciendo. Ese hecho no quiere decir que se pueda estudiar solo ese ensayo, sino que se debe examinar también la narrativa que lo sigue acompañando. Es más, si se quiere tener una buena idea de la utilidad de las ideas del autor, también es preciso analizar los contextos escriturales que las producen, lo cual, como se verá, sigue siendo el caso. Esa falta ya fue notada por Eduardo Varas en una de las primeras notas sobre la primera edición, cuando afirma que los veinticinco ensayos que la componen “hablan de ese fin del utilitarismo” (p. 256), concluyendo que es una idea que claramente “no rechaza lo político, pero sí la manipulación política que obvia y evita cualquier comunicación, que promociona la utilidad ideológica” (p. 257, énfasis mío)
Está de más señalar entonces que Valencia sigue siendo un “influenciador” por sus escritos periodísticos y recepción, y no solo para la generación de Varas, sino para otros círculos intelectuales por sus intervenciones digitales o académicas. A más de una década de la primera, esta edición añadida de El síndrome de Falcón, compuesta de no ficción publicada entre 1994 y 2007, sigue siendo una prueba de la importancia de su autor como fuente de paradigmas impresos. Paradójicamente, a pesar de la atención que se le presta al discurso no ficticio en las redes sociales, estas confirman que pueden ser medios pasajeros para discusiones serias, especialmente cuando la historia real yace en los actores que no están perdidos en el ciberespacio sino ante el discurso popular estrictamente restringido y patrullado vigilantemente. Al principio de este siglo ese desarrollo no estaba claro para él o sus seguidores. Adecuadamente, Valencia ha seguido reflexionando en torno al papel que las ideas generadas por su no ficción tienen en las discusiones de medios sociales, a veces llevándolo a cabo con demasiada paciencia para la conjugación de banalidad y frivolidad que suele definirlas. En ese contexto, no es difícil suponer —ni necesario citar al respecto a autores valga decir “universales” que le sirven de modelos y sobre quienes ha escrito, como Miguel de Cervantes, su compatriota Juan Montalvo, Borges, Cortázar, Roberto Juarroz, Enrique Vila-Matas, Vargas Llosa, Bolaño, César Aira y varios otros que examina en su libro— que la errancia y su pariente más meditado, el nomadismo, son fuentes conceptuales ensayadas y ficcionalizadas constantemente por él, al extremo que permiten por unos momentos lecturas autobiográficas de varias instancias de su prosa.
En “Esa tribu errante”, nota de 2005 publicada inicialmente en Letras Libres, escribe de manera refrescante sobre “la índole indefectiblemente universal” en que no se pierden los rasgos de identidades transversales que aparecen en novelas contemporáneas a él, añadiendo que esos procedimientos:
Reflejan más bien una riquísima variedad de caminos, incluido tratar temas o personajes connacionales a los autores, de manera que en estos se puede encontrar incluso una vía distinta: la problematización del retorno. Volpi vuelve a México –previo paseo delirante por Francia– con El fin de la locura (2003), o el caso de Piedras encantadas (2001) de Rey Rosa, donde el protagonista intenta volver a Guatemala. Ni Bolaño ni Aira, y tantos otros autores, han descuidado a sus respectivos países en su novelística. De manera que esa errancia son varias errancias, y se experimenta incluso en cada autor que empezó proyectándose como desarraigado que vuelve, y que con la misma libertad se vuelve a marchar. (p. 85)
Sin querer armar una “autobiograficción”, en la cita de arriba está dialogando parcialmente con su propia experiencia vital, con cómo huye del pensamiento único o “usado” (este acuñado por el crítico inglés Frank Kermode, que lo refiere al escribir mal). Y si hay que pensar en las influencias “universales” ahí estaría el Hermann Broch de sus primeras novelas extensas; Vladimir Nabokov para las ideas ensayísticas, y en la lograda ambición de La escalera de Bramante las sombras de Robert Musil, Gracq y otros son ineludibles. “Esa tribu errante” está complementado, o mejor dicho machacado, en primera instancia por el protagonismo del Eneas de la Eneida en “El síndrome de Falcón”; y en una instancia mayor por los registros que provee en el segundo ensayo de su libro, “El tiempo de los inasibles” (originalmente de 2006). En este rastrea casi sesenta años de cruces culturales transoceánicos que brotan de la novela latinoamericana, revelando que en última instancia el gatillo de sus preocupaciones es la lengua:
Para una revisión de este fértil terreno inasible de las literaturas errantes de Latinoamérica –y esta condición inasible de su errancia es precisamente la que sostiene su fuerza imaginativa y las nuevas tensiones a las que se somete al idioma– propongo a continuación una brevísima selección de obras que han incorporado el diálogo con otros escenarios temáticos (Europa, Asia, África, Estados Unidos), y que apuntan la ductilidad del español como lengua para atravesar fronteras. (p. 89)
Si se lee todos los ensayos dedicados a la literatura en El síndrome de Falcón es evidente que el lenguaje que más quiere sopesar —en otros ensayos no recogidos aquí y en la novela interactiva El libro flotante de Caytran Dölphin (2006) se ocupa de la rapidez con que la red va cambiando la expresión verbal— es el novelístico, y en “¿Cuánta patria necesita un novelista?” (hay versiones anteriores de 2002 y 2006) comienza diciendo:
Una novela es inútil si se la lee entendiendo que su naturaleza es la del juego. Y los juegos, a su manera, sabemos que son inútiles, pero no por eso dejan de ser menos importantes. Por lo tanto queda planteada una contradicción: ¿qué importancia tiene para algo inútil como la novela, algo tan importante y “útil” como una patria? ¿Se corresponden o no? ¿O no será que las patrias no son tan importantes y las novelas sí? (p. 254).
Los lectores asiduos de Valencia notarán la consistencia de sus ideas y diversidad teórica en torno a cómo “piensa” la novela y cómo la practica, especialmente al conectar la posición y cuestionamiento citados con los de su erudito ensayo más reciente sobre la problemática de la impresión de totalidad del género, Moneda al aire (la primera edición ecuatoriana de 2017 tiene una estructura diferente, y un subtítulo menos).
Algunos lectores notarán la coincidencia temporal de ese ensayo respecto a la utilidad de los saberes humanistas con el manifiesto posterior La utilidad de lo inútil (2013) de Nuccio Ordine (quien a su vez sugiere indagar en Vargas Llosa, Borges y Cervantes respecto a la lectura y la ficción), especialmente en las acepciones que el profesor italiano le da a su oximorónico título en las comunidades cultas actuales. Como expresa explícitamente el ensayo que me ocupa, su autor ya había pensado en la utilidad, y no solo por no ser parte de ningún tribalismo nuevo o renovado, llámeselo patriarcado, jerarquía, poder o cúpula. El hecho es que en ambos libros de ensayo de Valencia la voz es muy suya y cercana, similar a la de Ordine y otros (George Steiner, Simon Leys en Le studio de l’inutilité de 2012, Christopher Domínguez Michael), como si la claridad moral fuera un solvente que quita las capas de décadas de los pequeños compromisos, decepciones y racionalizaciones de que se compone la vida de un escritor. Según Theodor W. Adorno, no hay que tomar el compromiso demasiado al pie de la letra, pues “si se lo convierte en norma de censura, entonces reaparece aquel momento del control dominante respecto a las obras de arte, al que ellas ya se oponían antes de cualquier compromiso controlable” (p. 321). Diferentes de sus coetáneos anglófonos, los hispanoamericanos sí tienen una idea de qué son el socialismo y el progresismo (en esta época revitalizados por los giros mundiales a la derecha), y de lo que han hecho en el pasado o hacen en sus países o en los vecinos, y no los desean.
En ese contexto Moneda al aire —que en ningún momento se refiere a Jeremy Bentham, padre del utilitarismo, o a su noción de que todo acto humano, norma o institución, deben ser juzgados según su utilidad, o sea según el placer o el sufrimiento que producen en las personas— parece menos un avatar de una experiencia generacional y más el ensayo de un literato que nuevamente se encuentra fuera de ella, como ocurre con El síndrome de Falcón. En un proyecto inédito sobre el boom la comparatista argentina Claudia Gilman asevera con razón, y en especial si se tiene en cuenta el estado de la crítica de la novela en el Ecuador, “Después de todo, es la relación que cada quien guarda con su propio presente la que lo incita a hacer afirmaciones del tipo: ‘la novela no es planta apta para aclimatarse en América’, o a ver novelas por todas partes”.3 Ese tipo de provincianismo (del que hubo numerosas muestras latinoamericanas, e incluso cierto triunfalismo respecto a novelistas que se “adelantaron” a Cien años de soledad), más el contexto de las interminables muertes y resurrecciones de las artes de narrar, impulsó a Valencia a explayarse ensayísticamente sobre ambos género, aun antes de practicarlos simultáneamente. Él se encuentra pues en todavía otra ocasión mundializada en que los bien publicados celebran los logros de la novela tienen en el aire novelistas que hablan de la crisis del género.
La autorreferencialidad crítica
A estas alturas es patente que con Valencia nunca es necesario ir página por página para demostrar conexiones conceptuales, porque piensa y escribe con mayor ambición y sin la inseguridad del neófito desesperado por figurar o “ganar”. Debido a que también evita exabruptos en la línea de “uno de mis autores favoritos”, con venias a los poderes institucionales, o las pontificaciones del tipo “en esto creo, y punto”; con él se está ante una especie de sesudo y juicioso atleta literario en una época de distracciones electrónicas y especializaciones voluntariosas, laboriosidad casi decimonónica parecida a la de un blogger en su aparente determinación por convertir cualquier trozo de conocimiento y experiencia en frases veloces y torpes. De hecho, Valencia ha tenido un blog y participa de los medios sociales, pero sabe bien que estos tejen experiencias dispares que, a cierto nivel, las convierte en indistinguibles. Si se examina cuidadosamente sus entradas o posts se notará que en esas mediaciones tiende a complicar positivamente cualquier lectura de su prosa no ficticia, y ese procedimiento cuaja con su narrativa y su actividad literaria general, que lo han convertido en uno de los prosistas hispanoamericanos más dinámicos de su generación.4
Valencia es de su generación (los nacidos poco después de la irrupción del boom, en el meollo de los cambios culturales de los cuales 1968 fue un detonante) pero nunca ha querido ser parte de las negociaciones de ella para plasmar capital cultural en determinados espacios intelectuales o mediáticos. Consecuentemente, varios contemporáneos suyos se siguen esforzando demasiado por mostrar que no son otra cosa que cosmopolitas, del primer mundo que quieren criticar; y cuando la oportunidad lo requiere, pugnan por refugiarse en un tercer mundo en el que no suelen vivir, y del que quieren ser portavoces comprometidos, con frecuentes estancias o viajes al primer mundo, editorial. Sin embargo, los que juegan a dos bandos también pueden ser afectados por el virus global mediante el cual, como nuevos autores fascinados por la realidad virtual o la red mundial, descubren que su mito personal no se traduce al tipo de reconocimiento de los de generaciones anteriores que no tuvieron acceso a los medios sociales. En ese contexto es revelador un epígrafe de El síndrome de Falcón: “Desde el momento en que el individuo se alegra de separarse de la sociedad que lo ha visto nacer y se opone a sus entusiasmos y efusiones, la reflexión se vuelve singular, personal, sospechosa, auténtica, perseguida, difícil, desconcertante y sin la más mínima utilidad colectiva” (énfasis mío) de Vie secrète (1998) de Pascal Quignard. Tampoco deja de tener importancia para entender algunos impulsos de Valencia que Quignard es autor de Les Ombres errantes (2002), especie de “no novela” total y fragmentaria, de varios estilos artísticos, y muy en particular una larga meditación sobre la escritura y la lectura. Son novelas que se separan del mundo para entenderlo.
En ese contexto, para otros narradores —en el último lustro Héctor Abad Faciolince en la revista Eñe española, Patricio Pron en la Revista de Occidente y a través de su El libro tachado. Prácticas de la negación y del silencio en la crisis de la literatura, Zambra en la Revista Chilena de Literatura, la argentina Matilde Sánchez en la revista chilena Dossier, y Cristina Rivera Garza en Los muertos indóciles. Necroescrituras y desapropiación y ensayos como “El escritor en ciberia”— la red mundial está cambiando si no canibalizando o acosando a los narradores de las generaciones recientes, destruyendo las fuentes del contenido y pertenencia que tanto ansían. Valencia no deja de participar en esas conversaciones con ensayos, narrativa y notas periodísticas sobre la novela multimedia o la mala política editorial de su país. A la vez, ha dedicado ensayos más detallados y posteriores como “El arte de la novela y las nuevas tecnologías”, o “Crónica de viaje de un novelista a la literatura digital y su regreso (felizmente) escarmentado”; ambos de 2011. En “Nunca me fui con tu nombre por la tierra”, especie de manifiesto a favor de no ver la literatura ecuatoriana como “emergente”, además de proveer un registro de autores de generaciones inmediatamente anteriores, asevera cautelosamente:
No es gratuito que los más jóvenes escritores de mi país estén creando tantos espacios de discusión literaria a través de Internet, y que por esta vía están mostrando lo que ocurre en sus primeros pasos. No quiero dejar de mencionarlos: pienso en Eduardo Varas, Miguel Antonio Chávez, Ángel Emilio Hidalgo, Ernesto Carrión, Francisco Estrella, Solange Rodríguez. Estamos a un botón de descubrirlos. (p. 289)
Detrás de esas cavilaciones también merodea la desconexión con la traducción (en su caso del italiano) y el desprestigio lingüístico, y para esos propósitos Valencia no se ve ni debe percibirse como “autor nacional” que propone una “literatura ecuatoriana”. Esas señas de identidad (concepto que hoy yace más allá de la biología y la cultura), obvias e innegables por la reacción a ellas, las proveen los prescriptores de la literatura. El hecho es que para él el Ecuador tiene grandes autores individuales; y cada uno es diferente, noción que es un hilo de la totalidad de El síndrome de Falcón.
En ese mundo compartido, no siempre voluntariamente, la prosa de Valencia es notable por su proceso de depuración y perfeccionamiento de las ideas que le sirven como plantilla, incluso cuando después de El síndrome de Falcón las exprese en medios digitales relativamente transitorios o frágiles. También se observa en esos escritos una gran apertura para confrontar las ideas recibidas, particularmente desde su regreso al Ecuador, de las políticas culturales y gubernamentales (giros que desmienten cualquier percepción de que optar por la estética es un gesto apolítico). Su columna quincenal en El Universo de su Guayaquil natal, suele ser la nuez o gatillo de reflexiones nuevas y provocadoras. En ella humaniza temas sociales espinosos, evita cuidadosamente caer en melodramas o dejar mucho sin decir, y su narración no ficticia está tan sintonizada con la contemporaneidad que parece leer nuestros pensamientos. Una cognición similar subyace a través de su libro: el concepto actual de “leer” ha sido curiosamente reducido, en un momento en que debía haber sido expandido, sin criterios nostálgicos de cómo se debe leer. Si esa sensación es cosmopolita, es problema de otros convivir con ella. Como seguiré explicando, hay más en su práctica del ensayismo que frustra a varios nacionalistas, con una osadía concentrada en la escritura, la materialidad e injerencia del procesador de textos, no en su imagen personal. Es decir, cumple como intelectual público, sin ser acomodaticio o basarse en el presunto eclecticismo que es tan apreciado por cierto posmodernismo tardío que, a decir verdad y sin excepción, les apesta a todos los miembros de su generación.
Si se me permite, he demostrado con exhaustividad en Discípulos y maestros 2.0. Novela hispanoamericana hoy (2019) que esa visión dice mucho sobre la nueva “nueva” narrativa del continente, y tal vez demasiado sobre sus autores, aquellos cuya ficción comenzó a llegar a las librerías a mediados de los años noventa. Recuerdo que se discute muy poco la prosa no ficticia de ellos y las condiciones del exilio voluntario, que en el caso del ecuatoriano provee matices que en otros se convierten en estereotipos para intérpretes con agendas transparentes. En el ensayo homónimo asevera precisamente:
No se trata, insisto, de caer en una actitud que otras generaciones cumplieron a cabalidad, incluso con la teatralidad del caso, como lo hicieron varios movimientos vanguardistas. En su gran mayoría, los escritores que asumieron actitudes parricidas no dejaron ninguna obra de valor. Más que eliminar a los padres, habría que seleccionar a quienes podríamos añadir como antepasados nuestros. Y cada uno lo hará a su modo, de acuerdo a sus necesidades, rodeándose de sus propios maestros y fantasmas. (p. 245)
En ese contexto, Valencia estaría de acuerdo con Montaigne cuando al comienzo del extenso “La vanidad” (III, IX, pp. 1409-1495) afirma, con ideas aplicables al momento actual: “Pero debería haber alguna coerción legal contra los escritores ineptos e inútiles, como la hay contra los vagabundos y holgazanes. Yo, y cien más, seríamos desterrados de las manos de nuestro pueblo. No es una burla. Los escritorzuelos parecen ser el síntoma de un siglo desenfrenado” (p. 1410, énfasis míos). Las razones, seguiremos viendo, no son difíciles de aceptar: poca de la prosa de los narradores que comparten una especie de exilio similar al que experimentó Valencia por unos veinte años vale la pena, aun considerando que esa obra sigue dispersa y podría ser útil para un mundo mayor, especialmente si es víctima de lo que he llamado en otros lados “la condena de la edición nacional”. Esta condición dificulta su acceso y seguimiento, ocasionando que muy pocas de las novelas dormidas o infravaloradas de autores postergados u olvidados logren convencer a las editoriales de que un novelista como ensayista o crítico puede revelar mucho sobre su ficción, acerca de esta en general, o en torno a la de sus antecesores y contemporáneos.
Aun cuando aquella no ficción (cuya no representatividad sigue aumentando en editoriales menores o independientes) no tiene la atractiva seña de identidad del exilio político, del letraherido o frustrado por su falta de reconocimiento, de la política de identidad en tiempos reivindicativos, o del verdaderamente talentoso, es incierto que las editoriales que a veces les publican su ficción se arriesguen con un género que definen y venden como “ensayo”. No obstante, por lo general hay un talento innegable y una ética evidente en la mejor de esa prosa, mucha de la cual cruza las líneas genéricas establecidas (sin remplazar una política de identidad con otra política de identidad) para producir crítica incendiaria, ensayos, notas, artículos, o comentarios periodísticos a veces memorables. Esa es la cohorte real de Valencia, hasta hoy sin compatriotas que le acompañen. El síndrome de Falcón es así un libro singular para la práctica no ficticia, y sus pares serían varias colecciones a veces sui generis de Héctor Abad Faciolince, Aira, Bolaño, Horacio Castellanos Moya, Alberto Fuguet, Cristina Rivera Garza, Vásquez, Jorge Volpi y Zambra, por razones que superan recurrir a cierto tono de ajuste de cuentas cuando hablan del mundo literario, aunque en sí sus textos sean variantes o colindantes genéricos que la crítica de los años treinta a setenta analizó como “formas simples” y que Irène Langlet ahora llama “delimitaciones externas” y “subgéneros” (pp. 47-73) en su L’Abeille et la Balance (2015).
Identificado inicialmente con la antología McOndo (1996) y otras compilaciones del cambio de siglo que presentaron al grueso de los narradores noveles a un público mayor, Valencia ha dejado atrás a esas agrupaciones en términos estéticos. Pero el género ensayo —numerosos especialistas dan razones al respecto— es hoy por hoy la práctica más usual y productiva de los prosistas hispanoamericanos, desde el periodismo “posboomista” a la creciente práctica de los incluidos en Líneas aéreas (1999), los pocos del Crack mexicano, Palabra de América (2004) y otras agencias literarias de este siglo. Valencia se separa del montón con su noción de una “ficción progresiva” (explicada en “Un libro progresivo“ y “La escritura flotante“ de este libro) —que depura y actualiza intentos similares ensayados por autores de la generación de José Balza, José Emilio Pacheco y poco después por Hector Libertella— ficción que participa del escepticismo y a veces de la ironía que la crítica efímera de signo anglófono sigue llamando indistintamente “posmodernos”, “poscoloniales” o una combinación de similares “ismos”. Seguramente por su lectura de esa prosa fragmentaria, como varios de sus coetáneos más sensatos Valencia no muestra ningún desprecio hacia el canon occidental o hacia algunas ideas de la Ilustración, ni tampoco hacia híbridos estéticos, nuevas formas narrativas, culturas u otras artes que no comenzaron con la teoría puesta en mayúscula que resumí arriba. Y lo hace con claridad de pensamiento y expresión, con la disciplina inhallable en un académico nominalmente multidisciplinario. Esas coordenadas hacen un placer y desafío leer El síndrome de Falcón. Su autor sigue siendo el narrador más literario de su cohorte internacional, como estilista (experimentar con un estilo es esencialmente crear otro) y por acercarse a la interpretación literaria como un deber que antes era el privilegio y monopolio de los grandes filólogos europeos y políglotas “tradicionalistas” de Nuestra América. Y no hay tecnicismos o pesadumbre retórica en su prosa abierta, porque sabe que el mundo cultural nunca ha podido o debe ser estático.
Descentrado en la línea equinoccial
El título de su colección alude a un hecho verídico todavía visto en términos económicos o demasiado literales o sentimentales: por falta de la silla de ruedas que requería su invalidez, Juan Falcón Sandoval cargó sobre sus hombres por doce años al escritor socialista ecuatoriano Joaquín Gallegos Lara, haciéndolo más visible. En un sentido figurado era una versión de la carga o peso del pasado. Gallegos Lara, de antecesores relativamente patricios, menospreciaba toda literatura que no fuera comprometida, según su definición; y por ende criticó severamente a dos de los mejores prosistas hispanoamericanos de su momento, sus coetáneos y compatriotas Palacio y Humberto Salvador. En el ambiente político en que vivían, los dos escritores “vanguardistas” fueron condenados al ostracismo cultural, por no adherir al reinante realismo social, o a la política hoy llamada “progresista” que vuelve a engendrar una cultura de control (sumada a las de la queja y el resentimiento iniciadas en los años ochenta) nacional que replica los excesos de la derecha más radical. Según Adorno, las preocupaciones ideológicas por conservar cierta visión de la cultura responden a un conservadurismo fetichista, aunque es optimista al manifestar que “Tal degeneración no se lleva mal con su polo contrario, en el que es usual afirmar, con una frase manida, que el arte tiene que salir de su torre de marfil es [esta] época que celosamente se llama a sí misma la de la comunicación de masas” (pp. 322-323).
No debe extrañar que la fortuna literaria de Palacio y Salvador siga siendo muy superior a la de Gallegos Lara, sobre todo fuera del Ecuador, y hasta lo que va de este siglo. El peso de ese pasado politizado, la ansiedad de esas influencias encontradas, vuelve a ser en este siglo uno de los mayores problemas de los literatos ecuatorianos, junto a su presunta invisibilidad, y es natural que siga siendo una bête noire principal de Valencia. En el siglo veinte Valencia no estuvo solo. Por ejemplo, Jorge Carrera Andrade (compañero de la universidad de Palacio), en una reseña escrita probablemente después de haber leído la repudiación de Gallegos, ve en la novela de Salvador un antídoto a la prosa nacional “uniformemente provinciana y declamatoria”. También afirma que con Palacio apareció, “ayer”, el humorismo, y asegura que con Salvador aparece el psicologismo. Palacio y Carrera Andrade entendían, mejor que la generación actual, que el humor es vital para que una sociedad se examine y desafíe. Además, el poeta-diplomático indica, en alusión al texto de Gallegos, que “es verdad que leyéndolo vendrá a nuestra memoria el Pirandello de Seis personajes en busca de autor. Mas, hay una diferencia esencial: la del joven prosista ecuatoriano cuenta, por el contrario, las impresiones del autor en busca de sus personajes. Su libro es como el proceso literario de la creación novelística” (p. 35).5 En el ensayo que le da el título a su libro y otros cuatro de la sección “Sobre literatura ecuatoriana”, Valencia arguye preclara y valientemente contra la fijación de ver al escritor como portavoz del “pueblo”, defínaselo como quieran los redentores que no pertenecen a él, lo cual es un problema que algunos de sus pares hispanoamericanos han confrontado con ironías y algunas teorías calcadas del primer mundo. Valencia ve complicaciones mayores.
La primera sección de El síndrome de Falcón, “Sobre escritores”, es prueba fehaciente del lugar central que Valencia puede o debe ocupar en lo que se ha dado por llamar “Nueva literatura mundial”, etiqueta que después de Bolaño todavía define a cierta narrativa escrita principalmente en inglés o traducida a esa lengua, aunque esté mejor definida por el alcance mundial y conocimiento universal de sus autores cuando escriben sobre sus pares. Valencia se manifiesta desde ese contexto acerca de autores de lengua española, entre ellos Borges, Cortázar, Vargas Llosa, Vila-Matas y Aira, y en esos textos se notan diálogos y querellas positivas con los maestros. Paralelamente, escribe con autoridad e igual admiración sobre los italianos Lampedusa y Buzzati (Valencia ha traducido a Pirandello, tan reprochado por Gallegos Lara), el sirio-libanés Adonis, y contextualiza mundialmente al novelista inglés Ishiguro y al cineasta de ese mismo país, Peter Greenaway. Precisamente, en “Ishiguro, el otro rostro de la novela” reitera que no se trata de hacer lo que hicieron otras generaciones sino de buscar nuevas fuentes de inspiración. En términos del ensayismo se trata de una actitud mental, de un anti-método cuya subversión Langlet examina (pp. 157-192), declinándola en posturas contra la retórica, la academia y el sistema (pp. 180-192), arguyendo que sirven en la lucha contra los “ídolos” de la fe o la razón, contra los “especialistas” o “expertos”, y matizando que el ensayo consiste en reunir una cultura parcelada, poco distanciada de las mitologías totalitarias del siglo veinte (p. 195).
Por eso El síndrome de Falcón no forcejea exactamente con las preocupaciones de toda una generación, o las de la anterior que se siente invisible. De alguna manera es finalmente conmovedora su ensayística al presentar la travesía de un individuo y, en esos momentos en que observa más allá de sus visión interna, provee una historia llena de ricas observaciones sobre el flujo y reflujo de las generaciones. Así, distanciándose de su generación, con Greenaway (y Gabriel García Márquez) Valencia está de acuerdo en rechazar la acumulación gratuita del arte pop y con que:
Las digresiones son extensas y se amplían en un barroquismo que subvierte la idea de traslado biográfico a la pantalla. Es lo que siempre ha criticado Greenaway a los cineastas convencionales que trasladan textos narrativos a la pantalla. Él se detiene en aprovechar el cine por su recurso visual y la interacción de la web para articular un gran hipertexto que supera la pasividad cinematográfica. Sin embargo, cuando una narración se escapa de la casa de la linealidad temporal, descubre que no puede escapar de sí misma (p. 217).
Además emplea una frase cuyos avatares se encuentra en el resto del libro: “Nuestra realidad, parece decir Greenaway, no sólo puede ser una hipótesis narrativa sino que siempre lo es” (p. 218) Por eso es consecuente en Moneda al aire al decir: “En una novela la percepción visual de los personajes y escenarios operan elípticamente, porque son representaciones subjetivas de cada lector. Es más rápido el acuerdo o desacuerdo respecto a una película, mientras que respecto a una novela los detalles son muy discutibles” (p. 49), y por eso “no necesita un teatro o sala de proyección” (p.49). 6
En esta larga sección de su libro, el ensayo “El tiempo de los inasibles” analiza de manera autorizada, concisa y deslumbrante el desarrollo desde la mitad del siglo pasado de novelas hispanoamericanas indefinibles, y por ende conceptualizadas bajo categorías de modas diferentes e infinitamente ricas. “El tiempo de los inasibles” también es un homenaje con la precisión de un estilista y la obsesión de un coleccionista, porque Valencia ve esas novelas como emblemas de una aspiración humana, del amor y esperanza del novelista que le da al género una dimensión espiritual. Este solo ensayo y su conceptualización lo separa de otros narradores “descubiertos” o “recuperados” en la España de los años noventa, y a pesar de su atención al detalle, del academicismo universitario. Es de notar que Valencia, especialista en literatura comparada y conocedor y profesor de teorías narrativas, lleva a cabo su empresa interpretativa con una claridad, honradez y economía de expresión admirables, característica que comparte con los mejores críticos literarios de tiempos anteriores al suyo.
La tercera y última sección de El síndrome de Falcón, “Sobre la escritura”, es tal vez la que más lo acerca a las inquietudes de las agrupaciones con las cuales ha sido identificado, a pesar de su disidencia, sobre todo porque esta sección es la más autocrítica del dinamismo de sí mismo como prosista, e implícitamente de la escritura de varios de sus contemporáneos. Esta sección también sirve para descentrarlo del montón, y los cinco ensayos que incluye ilustran otra de sus coordenadas estéticas en el ensayo tradicional y la no ficción experimentalista: la concisión. Estos ejes además se forman con una noción renovada y específica del libro infinito, como sigue haciendo con el “ciclo de cuentos” La luna nómada, su punto de partida como narrador; y como pone en práctica en novelas posteriores de variada extensión El libro flotante de Caytran Dölphin, Kazbek (2008) y La escalera de Bramante. Por último, se atan otros cabos conceptuales suyos con la noción del escritor como nómada, más directamente en su no ficción. La presunta imperfección de estas coordenadas las hace más vulnerables, y cualquier falla podría ser vista como una amenaza existencial, lo cual hace que su autor sea siempre cuidadoso.
La noción del nómada fue ensayada previamente en la nota “Esa tribu errante” de la primera sección, y al proponer purgar posteriormente el acto de narrar “hechos” de toda ostentación y sentimentalismo deja a sus lectores con el entendimiento renovado de que emigrar es convertirse en extranjero en dos lugares a la vez. Como proponía Jean Rhys en Good Morning, Midnight (1939), la lectura nos hace inmigrantes a todos, nos aleja de nuestro hogar, pero más importante, nos encuentra hogares en cualquier lado. En “El tiempo de los inasibles”, que también es un elogio al cosmopolitismo (que Langlet concibe como una combinación de ambición universalista, de viajes y contactos con otras cultura, pp. 45-47 et passim), Valencia se explaya acerca de la resistencia a las cartografías existentes de la narrativa hispanoamericana, actitud que resume con “Me refiero a la trasgresión de autores que exploran otros escenarios del mundo” (p. 83), y aparte de proveer un registro de autores y obras que cubre los años1950-2008 para perfilar la “orilla internacionalizada”, la frase con que mejor expresa su revisionismo es: “Toda especialización o segmentación en el territorio literario de Latinoamérica significa una resta que termina por llevar al desaliento de lo banal, a la cortedad de miras y, sobre todo, a la pérdida de una estatura intelectual y de escritura” (p. 87). De esa conclusión se desprende que para él la literatura nos puede hacer más humanos, o mejores.
Más concentrado en la práctica personal y nacional, en “Nunca me fui con tu nombre por la tierra” —que contiene ecos (y un contrapunto al poemario de Jorge Enrique Adoum Yo me fui con tu nombre por la tierra de 1964) y complementa al ensayo que le da título a la colección— asevera: “Y ya no es fácil escribir una novela sobre cualquier individuo de mi país porque también hay que integrar todo el fenómeno de la emigración y, ahora, el de las nuevas tecnologías” (p. 284). Esta afirmación sociológica se puede aplicar mutatis mutandis a otros países similares al suyo, lo cual de alguna manera socava el optimismo de Valencia en el resto del ensayo, porque a pesar de que diga: “Lo cierto es que siempre he escrito teniendo en mente que nunca me fui con el nombre del país por la tierra” (p. 283), en la práctica, precisamente por las dificultades logísticas que bien señala, el suyo sigue siendo un desiderátum que todavía espera reacción y acción de parte de los aludidos o de los jóvenes autores que menciona directamente. Dicho de otra manera, ¿generalmente, cuál es la utilidad del crítico o novelista para un país? Están de por medio las razones por las cuales uno emigra, y si las de Valencia no fueron en la superficie exactamente las mismas que las de otros ecuatorianos que emigraron a España, ya en ese país, u otros, las experiencias de los emigrantes no se diferencian mucho en términos de los esfuerzos mentales y físicos que experimentan al ser vistos como “Otros”. Si no hay consenso respecto a los contextos culturales específicos, es patente que para llevar a cabo un trabajo intelectual, sobre todo en la España de este siglo, la parte práctica y cotidiana es ardua y azarosa, y casi cualquier prosa de Bolaño y otros pocos de similar experiencia vital da cuenta de esas negociaciones.
“Esa tribu errante”, que desde su título tiene una mayor relación con las ideas que rigen el ideario del libro, es también una explicación equilibrada de una condición vigente: “La teoría literaria contemporánea, los críticos y académicos, siguen fascinados por los procedimientos narrativos que hibridizan los géneros y multiplican las nociones que sostienen lo específico de cada narración. Hemos llegado quizá a una exaltación de lo híbrido y a la banalización de lo híbrido” (p. 79). La virtud gobernadora de esa condición, nos dice, es estar de acuerdo con una sensibilidad asumida como superior, y la examina después de su colección en la crítica canónica Josefina Ludmer (2010). Vista así, lo que produzca esa teoría puede ser ridículo, y también bello (que Adorno analiza con lo feo y la técnica, pp.67-86); pero un novelista tiene que tomar en serio ideas que objetivamente son absurdas, lo cual conduce a creer que los momentos pedestres tienen algún encanto, por antidemocráticos que sean. Que un novelista colabore con ese código implica oficio y tradición, a veces sabiduría folklórica y disciplina espiritual. No obstante, Valencia arguye más directamente que sus pares, que mientras más se va acumulando teorías lo que parecen es agotarse más, o convertirse en bosquejos aburridos. No se tiene que estar de acuerdo con su perspectiva para darse cuenta de que los excesos y estrategias teóricas de las últimas tres décadas y media han dificultado entenderlas, o hacer que importen. En ese contexto Valencia asume que puede ser fuerte aceptar la crítica de otros, y que uno no se puede dejar de sentir ofendido o insultado al ser criticado. No obstante, esa crítica es muy importante para el proceso escritural, porque uno se puede dar cuenta que aceptar la crítica y emplearla para mejorar el trabajo que se hace es un recurso demasiado útil y valioso para no aprovecharlo.
Para el crítico de arte inglés John Ruskin las cosas más bellas del mundo son las más inútiles. Graham Greene, en unas notas sobre W. Somerset Maugham, propone que un autor de talento es el mejor crítico de sí mismo, puesto que la capacidad para criticar su propia obra está inevitablemente atada al talento de uno; es su talento. Los anteriores y el resto de los ensayos de Valencia, que nunca han sido relleno de periódicos, comprueban el trabajo de un prosista que está en el acoplamiento de Ruskin y Greene; o sea el de un ensayista crítico ya hecho, no “en obras”, con una madurez y sentido de certeza raros en estos momentos relativistas. Más allá de los acoplamientos, para casi toda la cohorte de Valencia la novela nunca se desprende de su protagonismo, y no pueden evitar depender de ella, o cuestionar su dinamismo, como hace él en los ensayos sobre Vila-Matas y la mayoría de los incluidos en “Sobre la escritura”. Una gran parte de esa vigilancia tiene que ver con el ensimismamiento novelístico como tema, que sigue depurando en su propia práctica. Si este cuidado es un tipo de poética, vuelve a ser patente que no se puede entender su ensayismo sin su idea de la prosa, sin el dinamismo de su práctica. Mientras muchas novelas metaficticias o autoficticias (las decididamente ensimismadas) hacen todo lo posible para justificar premisas complejas o estrafalarias Valencia opta por concentrarse más en las cuestiones estéticas que se desprenden de esas obsesiones. Él sabe bien que si uno trata temas en que lo que no puede pasar pasa de verdad, uno se queda atado en nudos, especialmente en un momento en que rigen las posverdades y noticias falsas.
Se va haciendo más evidente que el valor de Valencia como autor de prosa no ficticia surge de un estilo elegante y minucioso que emerge con facilidad dialógica desde los temas librescos más cercanos a él: los del siglo veinte tardío y el cambio de siglo, que hasta esta edición han cambiado muy poco. También es indiscutible que no escoge temas que no disfruta o en los cuales no encuentra diversión intelectual. Como se ha dicho respecto a él y su obra en otras ocasiones o polémicas, una de sus ventajas es haber surgido de un país en que buscó pero no encontró maestros inmediatos; situación que le obligó a profundizar en las complicaciones intelectuales de su Occidente natal, que no es “cosmopolita” de acuerdo a nociones nacionalistas. Este factor —como el no esforzarse por subrayar lo culturalmente obvio y tener conciencia de la incompatibilidad de las memorias históricas— lo distancia de la práctica de un coetáneo suyo como Volpi, y lo acerca a autores anglófonos de crónicas de viaje, entre ellos Bruce Chatwin y otros de sus contemporáneos, tema sobre el que Valencia sigue publicando. En gran medida, ese tipo de prosa tampoco ha sido examinado debido a cierta “neutralidad” crítica, es decir, la que no quiere alabar o desafiar las ideas de estos autores, evitando así esa crítica un análisis más profundo de las razones de sus éxitos o fallas.
Parezco decir que, como sus colegas, Valencia se va moviendo con convicción y paulatinamente hacia una negociación entre crítica cultural y crítica literaria que no se concentra en detalles o lo previsiblemente formal, y tal vez sea así. Lo que causa mi cautela positiva sobre ese desarrollo específico es que en El síndrome de Falcón ya da indicios de ese gesto, y si se intuye algo en sus textos periodísticos no coleccionados hasta hoy, es que en cualquier momento va a dar otro giro. En Valencia lo personal no se funde fácilmente en lo profesional, sin ningún desnudo que, bien sabe, no le interesa a muchos. Se podría decir que su no ficción contribuye a una autobiografía de la mente; pero nunca se puede decir, por lo menos hasta este libro, que compone la narración de una vida. De la misma manera, en los textos “ecuatorianos”, presenta el afecto a la patria como un acto contestatario de la imaginación, e insiste que llevarlo a cabo no la convierte en irreal. Razonablemente, el autor que tienen los lectores ante sí es un intelectual e intérprete que valoriza lo que la escuela de Frankfurt llamaba la “cultura política de la contradicción”, aquella que se caracteriza por sus tensiones y divergencias culturales desplegadas públicamente. De ahí que su finalidad es confrontar la opinión homogénea, para estimular más debates y discusiones, y, cuando es posible, visiones más completas de las patologías que definen al mundo literario. Su gesto es en última instancia democrático, porque muestra la capacidad de imaginar que las experiencias y necesidades del otro —que casi todos los seres humanos poseen en alguna forma— tienen que ser enaltecidas y refinadas.
¿Qué otros ejemplos útiles de una amplitud de criterios y maneras de leer se tiene en la ensayística de narradores como Valencia y sus pocos pares que he mencionado arriba? Para poner esta pregunta en una perspectiva debida y necesaria vale tener una idea somera de los desarrollos desde el cambio de siglo en torno a la interpretación del “género”, entrecomillado por ahora a causa de los bemoles que discutiré. Según el magistral The Essayistic Spirit (1995) de Claire De Obaldia, la relación más radical entre los textos no es la que se da entre los estrictamente literarios sino entre las nociones que Occidente considera que definen al “ensayo”, la “literatura” y la “crítica moderna”. Ese desplazamiento, como también discuto, ha sido matizado y añadido por otros estudiosos latinoamericanistas del género, y en años recientes con mayor amplitud por la académica francesa Langlet y el irlandés más “ensayístico” Brian Dillon. Al notar la ruptura de esos límites y concebir la potencialidad como la mejor definición de la modernidad a finales del siglo veinte (cuando aparece Valencia), De Obaldia trastorna el principio mediante el cual cualquier texto puede funcionar como un objeto cuyo significado es coherente e independiente, ayuda memoria que estructura su libro:
El tratamiento estético que el ensayo le da a su objeto como alternativa al enfoque totalizante de la filosofía como ciencia motiva el desplazamiento implícito en la noción de ‘ensayismo filosófico’ de la filosofía a la filosofía del arte (una filosofía que se ocupa de la representación, una ‘estética’), de la filosofía del arte al arte o crítica literaria, y finalmente al arte o crítica literaria como arte y literatura (p. 55).
Es decir, las interpretaciones inamovibles exponen el poder del ensayo para agobiar las emociones e influenciar varias perspectivas. Por similares razones, en su Panorama del ensayo en el Ecuador (2017) Rodrigo Pesántez Rodas afirma que Valencia es uno de los escritores contemporáneos que “más ha logrado esencializar la palabra, dentro de sus diversas connotaciones anímicas y creativas en escenarios de multiplicidades genéricas” (p. 170), matizando diplomáticamente que “Su visión por sistematizar tiempos y espacios consistentes, lo ha llevado a la necesidad de entablar un diálogo frontal con la tradición literaria nacional, partiendo de alguna o algunas obras que pueden o pudieran considerarse como referentes” (p.170). Necesariamente somero, el crítico ecuatoriano concluye que “Su ensayo El síndrome de Falcón, 2008, es un encuentro con la palabra enriquecida de aleros percepcionales en temas y autores, tiempos y espacios, estilos y desaciertos” (p.170), y como insiste Varas, son llamadas al diálogo. Tampoco se puede negar el significado histórico de su libro, porque ahora Valencia no es una vox clamantis in deserto, y no se puede desestimar su obra sin echar por la borda una lógica fundamental del ensayo: una secuencia de desgloses que sacuden, autorizados a un rango especial debido a su originalidad, y ahora a su influencia.
Si se tira del hilo que intuye Pesántez Rodas se llega a otro factor determinante para entender El síndrome de Falcón: el ensayismo en sí y como práctica activista. Se debe notar además que desde su tercera vía el tomo que nos reúne se alinea con un espíritu occidental, porque después de De Obaldia (a cuyas nociones me refiero a través de este prólogo), y con base en autores de una tradición anglófona mundialmente conocida, Dillon se refiere al ensayismo (pp. 20-22). A diferencia de De Obaldia, Langlet (a quien se le debe el mejor recorrido histórico y teórico de estos años sobre el género) y Valencia, Dillons también se concentra más en los sentimientos personales que en la forma, según él una mejor manera de entender la mejor no ficción anglófona del siglo pasado. Para ese aspecto, en “El arrepentirse”, recordando que habla de los retratos que pinta (tema no desconocido para el ecuatoriano, como se verá), Montaigne describe la existencia como sigue:
El mundo no es más que un perpetuo vaivén. Todo se mueve sin descanso—la tierra, las peñas del Cáucaso, las pirámides de Egipto—por el movimiento general y por el propio. La constancia misma no es otra cosa que un movimiento más lánguido. No puedo fijar mi objeto. Anda confuso y vacilante debido a una embriaguez natural. Lo atrapo en este momento, tal y como es en el instante en el que me ocupo de él. No pinto el ser; pinto el tránsito, no el tránsito de una edad a otra […] Esto es un registro de acontecimientos diversos y mudables, y de imaginaciones indecisas y, en algún caso, contrarias (pp. 1201-1202).
Dillon sigue esas pautas del siglo dieciséis, porque para él el ensayismo “No es meramente la práctica de la forma, sino una actitud hacia la forma—hacia su espíritu de aventura y su naturaleza inacabada—y hacia mucho más” (p. 20). De acuerdo. También propone que hoy el ensayismo es tentativo e hipotético, un hábito de pensar, escribir y vivir, “pero con límites” (pp. 21-22); combinación que le atrae porque provee la sensación de un género “suspendido entre sus impulsos hacia el azar o la aventura y una forma lograda, de integridad estética” (p. 21). No importa cuál prosa no ficticia de Valencia se consulte, se confirmará que esas nociones de Dillon serían descubrir la pólvora para él, un practicante de mayor experiencia vital que la que muestra Dillon, por no decir nada de la política que rodea al ecuatoriano. En ese sentido este sabe que los ensayistas deben ser reconocibles, mientras Dillon cree que deben ser personales y confesionales. Valencia siempre es fiel a un dictado de un intérprete hispanoamericano clásico del género, Martín Cerda, quien al hablar del pensar/despensar y la constante discusión de ideas en la práctica (en el sentido que comporta utilidad o produce provecho), asevera:
Desde Montaigne hasta hoy, en efecto, el ensayista descubre en cada orden de cosas (vida propia, organización familiar, sistema laboral, estructura social) no una ‘armonía’, un cuerpo orgánico, sino más bien, una pluralidad de conflictos, desequilibrios y contradicciones. Este descubrimiento, usualmente doloroso, lo obliga a preguntarse irremediablemente por la ‘razón’ de cada uno de ellos y, por ende, a enfrentarse con ese otro ‘orden’ de ideas, valores y opiniones—ordo idearum—que los instituye, justifica o enmascara (pp. 40-41).
En su lectura de Montaigne —que creía que sus ensayos eran inútiles “en un siglo muy depravado”— Ordine sostiene que “la conciencia de su inutilidad […] puede convivir muy bien con su convicción de que ‘en la naturaleza nada es inútil’, ‘ni siquiera la inutilidad misma’” (p. 54). Visto así, y él mismo sería el primero en fijar su modestia y ambición, Valencia es un anatomista de nuestros desórdenes literarios, condición en la cual las distracciones, hoy más diseñadas y manipuladas que nunca, exprimen nuestra atención por motivos de lucro (Montaigne decía “nunca por la ganancia”), permitiendo, como señalaba Walter Benjamin, que se pierdan las esquirlas del pasado, las historias contestatarias que no pierden su utilidad. Naturalmente, preguntar para qué sirven las cosas es una ansiedad que sigue hasta este siglo.7
¿Redefinición de la no ficción?
La redefinición proviene primero de la idea que los autores tienen hoy de la prosa. Los teóricos y críticos del siglo veinte trataron de definir la “no ficción”, pero no hay evidencia de que sus postulados hayan pasado al manual de los usuarios, o superado las luchas seculares sobre la prosa en el siglo actual, y Valencia y sus coetáneos lo saben. Un recorrido somero muestra algunas conexiones que se ha ido armando. Formalistas rusos como Víktor Shklovski y Boris Tomashevski, con base en distinciones que veían en la prosa un empleo no artístico, se explayaron respectivamente sobre la correlación entre composición y estilo, y el ritmo que proviene de la estructura formal. Para estructuralistas y semióticos tardíos como Lotman y Bajtín, la prosa tiende a combinar, pero sólo la novela puede presentar cabalmente la complejidad de imágenes dialógicas. Más próximo a este siglo, en un panfleto idílico (porque las breves y numerosas ideas que provee tienen el mismo tono), en Idea della prosa (1985), Giorgio Agamben postula que una “prosa” nueva es un pensamiento que busca una forma nueva, y para establecer sus bases recurre a “formas simples” como el aforismo y la fábula, con el fin de comprobar que el problema del pensamiento es un problema poético que quiere hacer viva una experiencia. Pero ésta, a la larga, se ha circunscrito a críticos varones, así que se vuelve a la personalización que he discutido, y valdría indagar en qué piensan De Obaldia y Langlet.
La prosa no ficticia de los pares mencionados de Valencia (y valdría cotejar qué ensayos similares a El síndrome de Falcón se publicó en 2008) es generalmente superior en su alcance, no una profesión “patriarcal” que se convirtió en profesión enteramente por lo que decía de sí misma. No se necesita un título, licencia, credencial o género sexual para escribir este tipo de prosa, sólo talento y cierta experiencia. Si la necesidad de definir y mantener una identidad profesional es fuerte entre los profesores universitarios, no es un eje o compás en el caso de esos narradores-ensayistas, aun cuando revelen la naturaleza del ser humano o propongan una tabla de salvación. Tampoco cabe duda de que las opiniones que se tiene de ellos revelan la persistencia de ciertos paradigmas coyunturales asociados a su época, junto a una falta casi natural de auto-especulación modesta, no exenta de reciclaje de parte de algunos de ellos o ellas. Ese auto-concepto está coadyuvado por un oximorónico “entusiasmo cauteloso” de sus escasos críticos especializados. Esa aclamación puede ser secundada por espaldarazos de los mismos autores, en entrevistas, libros, revistas y sondeos respecto a qué pasará con ellos, condición exacerbada por notables prejuicios y una considerable falta de información o perspectiva al evaluarlos. La misma inexactitud se da cuando escriben acerca de sus “maestros” o los de otros, como testimonia el número “La novela de los novelistas” de Anales de literatura hispanoamericana 37 (2008), armado con aportaciones vergonzosamente elementales y reiterativas.
Ese proceder persiste, y se nota también en un apurado y poco informado dossier sobre “la nueva guardia” armado para ADNCultura [2. 75 (17 de enero de 2009)], suplemento de La Nación bonaerense. De aquella selección sobresale sólo Castellanos Moya, ahora autor de Envejece un perro tras los cristales (2019), obra ensayística compuesta de un “Cuaderno de Tokio” seguido por un “Cuaderno de Iowa”, los cuales contienen 309 y 413 fragmentos de no ficción respectivamente; “apuntes” según el autor. Como arguye el salvadoreño en otro artículo publicado en el mismo suplemento, las percepciones de su cohorte tendrían que ver con cómo los narradores recientes presentan su obra temáticamente y al mundo exterior, y yo añadiría cómo perciben la política. Limitándose a la recepción anglófona de la ficción de Bolaño, Castellanos Moya está de acuerdo con la visión de que “era muy difícil vender al lector estadounidense el mundo de los iPods y de las novelas de espías nazis como la nueva imagen de Latinoamérica y su literatura” (p. 8). Ese énfasis en la contemporaneidad tecnológica debe sopesarse con el hecho de que la no ficción ha sido el género más cambiado por la red mundial, que puede convertir una biografía o un libro de historia en una serie de pistas poco atractivas. En ese contexto, intuye Valencia en los escritos que dedica al tema, cada lector o lectora conlleva su propia curiosidad a los textos impresos sin que el amor por ellos sea una forma de nostalgia, construyendo su versión personalizada de investigaciones adjuntas o suplementarias. Es como decir que mientras más se use una pantalla para leer, mayor será el poder que se le asigna a los libros como objetos.
El progreso de la historia literaria puede cambiar todo eso, y se podría revelar en las obras futuras de autores como Valencia; pero la plantilla no es obviamente la misma que enfrentaron los narradores del boom. Así, para la narrativa nacional Las segundas criaturas (2010) de Diego Cornejo Menacho (contemporáneo de Aira) y Memorias de Andrés Chiliquinga (2013) de Carlos Arcos Cabrera son las novelas más logradas de las que critican o parodian el discurso demótico (mediante el cual un rico o un pobre puede leer cualquier ficción, kitsch o clásica, donde sea, para redefinirse), descaminado y lleno de banalidades de la izquierda patriótica ecuatoriana. Paralelamente, ambos novelistas ponen en perspectiva la obra y recepción de los héroes político-literarios de los canónicos años treinta a los años sesenta y setenta, en particular el indigenismo de Jorge Icaza como tesoro antropológico. Para Castellanos Moya “la izquierda resultó más hipócrita porque se inventó todo tipo de discursos cuando en realidad lo que sus líderes hacían era embolsarse el dinero” (Tarifeño 2016: p. 7). Esta condición amplía una idea ambivalente de Aira en Sobre el arte contemporáneo (2016) aplicable a varios géneros: “Un argumento en el que suele basarse la denostación al Arte Contemporáneo, en realidad el argumento central que exhibe el Enemigo del Arte Contemporáneo, es que hoy en día la obra de arte no se sostiene sin el discurso que la envuelve y justifica. No ‘habla por sí misma’ sino que necesita de ventrílocuos avezados, por lo general críticos o curadores” (p. 45).
Además de esa situación, desde por lo menos James Joyce y sus coetáneos, y la tradición anglófona que recogen y revisan, se reconoce otra consideración puntualizada por De Obaldia, “bajo la influencia ensayística, la novela se convierte en fragmentaria, heterogénea (‘polifónica, multi-estilística y frecuentemente multilingüe´), abierta e intensamente auto-reflexiva. A la vez, la novela ensayística no sólo reproduce sino que contribuye y enaltece el espíritu ensayístico” (p. 236). Con ella novelistas como Valencia travesean, hacen mezcolanzas, restan y sobre todo suman con todas estas posibilidades para mostrar los riesgos que toman y, tal vez, sugieren que deben tomarlos todo prosista. Recordando el carácter fetichista de la duplicidad entre la autonomía del arte y el hecho social, Adorno propone que “Las obras de arte y su verdad no se agotan en el concepto del arte” (p. 298). Es decir, las mantiene un espíritu de redefinición, y Adorno matiza más allá del contenido de verdad de ellas (pp. 174-175), proponiendo que la verdad de las obras de arte es también su verdad social, y afirmando que “con su culpable fetichismo las obras de arte no desaparecen, como tampoco desaparece nada por el hecho de hallarse cargado de culpa, ya que nada en el mundo, sometido a la universal mediación de lo social, está fuera de un contexto de culpa” (p. 298). La culpa, si piensan en ella algunos novelistas actuales, es diferente de la que ocasionó la idea de Adorno después de la Segunda Guerra Mundial, y parece que los últimos piensan más en el arte, sobre todo el pictórico.
El arte en/de la novela
En “Nunca me fui con tu nombre por la tierra”, hablando de su El libro flotante de Caytran Dölphin, Valencia cuenta una anécdota que para él tiene que ver con la expectativa de que un escritor represente a su patria. Dice que después de leer su novela unos amigos españoles se sorprendieron del Guayaquil que les mostró en diapositivas:
Meses después viajé a Ecuador y de regreso a Barcelona traje muchas fotos de Guayaquil y en una reunión con estos amigos las proyecté. Al final de la sesión lo primero que me dijeron fue que no se habían imaginado que Guayaquil fuera así, tal como aparecía en la fotos, comparada con lo que habían leído en mi novela. Estaban un poco apenados al decírmelo, finalmente son amigos míos, pero quizá se sorprendieron porque yo, en vez de desanimarme, me alegré. Y me acordé de la famosa anécdota de Matisse, y se las conté: una señora que contemplaba un cuadro del pintor, en el que aparecía una mujer, le dijo a Matisse: ‘Disculpe, pero el brazo de esa mujer es muy largo’, a lo que el pintor, tranquilamente, respondió: ‘Señora, eso que usted ve no es una mujer, es un cuadro’ (pp. 291).
Para él esa reacción tiene que ver con visiones estereotipadas de que la prosa puede “corregir”. Para mí, la reacción también tiene que ver con los clichés e ignorancia que siguen existiendo sobre la utilidad del arte en este momento, incluso entre las clases medianamente enteradas. Pero lo que más me interesa es la especie de comienzo de la casi obsesión actual de él como ensayista acerca de la relación entre la literatura y las artes visuales, muy en particular el arte generalmente abstracto. Gracq, una de sus influencias no reconocidas hasta ahora, concluye su ensayo sobre literatura y pintura diciendo en 1980:
[Los últimos quince años], que aparentemente no cuentan para nada en la historia de nuestra literatura, han causado más cambios en la industria editorial y el negocio de las librerías que los que hemos conocido desde Gutenbreg. La historia de la literatura, por lo menos momentáneamente, se ha desacelerado; la historia del libro ha tomado su lugar. Sin embargo, lo que hoy nos parece ser un nuevo desarrollo en la literatura de hecho cumplimenta la historia de la pintura, repleta de períodos en que la importancia yacía no en los nombres y las escuelas sino en los cambios en técnica, materiales, medios y mercados: el invento de pintura al óleo, el transcurso del fresco a la pintura en caballete y su clientela, etc. (p. 21, énfasis suyo).8
En el ensayo “Dino Buzzati y la prosa de la espera” Valencia habla de Gracq y sus pocos pares, señalando que “un largo coma narrativo que subvierte el síndrome de la novela: la paradoja de llegar al final aunque ese llegar ponga fin a nuestro placer de la lectura. Sin embargo, con los autores de la prosa de la espera, las historias no pueden acabar, continúan más allá de la última página. Ya no se trata de la perfección del círculo, sino el círculo desviado de la espiral, que crece y se aleja pero siempre sobre sí mismo” (p. 223).
Reitero que una indagación acerca de los lazos entre los intereses artísticos de Valencia conduce a la polinización cruzada de varias artes, en particular el arte pictórico en su narrativa y no ficción (incluida su columna periodística quincenal). Ese es el caso desde su primer libro, los cuentos de La luna nómada; y de manera patente en la hibridez genérica y colaborativa del arco que va de la novela corta Kazbek (publicada primero en España y luego en la Argentina y Ecuador) a los ensayos explicativos y conceptuales de Soles de Mussfeldt: viaje al círculo de fuego (2014), confluencias que llegan hasta hoy, en las digresiones y apartes de La escalera de Bramante (la historia de la artista constructivista Araceli Gilbert, pp.229-232 et passim). Como ya mencioné arriba respecto al nomadismo que le hace ver arte por todas partes, puede haber una impronta generacional en esa perspectiva. No obstante flaco favor le haría a él ver así el asunto si se piensa en la manera en que, paciente y sesudamente, ha ido armando un andamiaje que obliga a intuir que sus cavilaciones (siempre apoyadas en investigaciones eruditas y una labor exhaustiva de verificación en varios idiomas) son parte de un proceso creativo que no tiene un fin aparente. Ese andamiaje enriquece la experiencia de leerlo bien, y lo asemeja a por lo menos uno de sus coetáneos, de una generación un poco anterior.
Se trata de Aira y su Sobre el arte contemporáneo, en el que, olvidando El túnel (1948), de Sabato, y Dejemos hablar al viento (1979), de Onetti, afirma: “quizás la literatura tiene una dificultad inherente para ser ‘contemporánea’. A diferencia del Arte, que, ya por la cuestión del ‘aura’ o por alguna otra, tiene una presencia tan acentuada que crea su presente, la literatura tiene una materia hecha más bien de ausencia; y respecto del tiempo, crea su pasado, crea sus precursores, quizás porque siempre está hablando de mundos desaparecidos, y todo el mérito que buscan los escritores es ese: el de ser el único emergente visible de un gran naufragio, el de la belleza del mundo” (p. 48). Esa reflexión formalista e imperfectamente borgeana desarregla las devociones del pasado, desestabiliza las verdades eternas del presente y coloca bombas de tiempo que son detonadas en un arte narrativo futuro. Diferente de Valencia, cuando Rodrigo le pregunta “¿Lee a contemporáneos, a los jóvenes?”, responde: “Leo muchas dos primeras páginas” (Martín Rodrigo: p. 44). Allí repite su visión de qué es la novela hoy, maldice a los que afirman que es prolífico, y dice estar harto de que digan que publica muchos libros, no que son buenos y, por último, que dejará de publicar por dos años, no de escribir. Esa abundancia tal vez tenga que ver con la plasticidad que quiere darle a su narrativa, o la publicidad para su libro reciente sobre el arte, o simplemente con querer darle un nuevo giro a la centenaria pregunta surrealista sobre cómo explorar la idea del subconsciente y “¿qué es el arte?”. Así, asevera: “Bueno, yo algunos cuadros de Neo Rauch [que combina realismo y abstracción surrealista] los veo como novelas mías”, por los “distintos planos de realidad que se entrecruzan […]. Es casi lo que yo querría hacer […]” (Martín Rodrigo: p. 45). Es decir, las estructuras, como en André Breton, no se hacen visibles a costa de suprimir las variaciones locales, lo individual o aparentemente aberrante.
La crítica principiante anglófona escribe sobre “la novela readymade”, postulando que en el paso de Historia abreviada de la literatura portátil (1985) a Kassel no invita a la lógica Vila-Matas demuestra la evolución de su pensamiento sobre la relación entre el arte contemporáneo y la literatura (Mathew: p. 83), conclusión incompleta en varios sentidos, entre ellos que el arte contemporáneo tiene la facilidad de colocarse en el centro y periferia de discusiones sobre su papel cultural. En contrapunto Aira establece correlatos con el minimalismo anecdótico de Un episodio en la vida del pintor viajero (2000), reflexión contestataria sobre la mirada y los problemas de construir lo verosímil y el Otro con lenguaje artístico. Es una actualización de una idea de Julian Barnes según la cual la pasión por el arte dio forma a las novelas francesas decimonónicas, como en su propia obra.9 Juan Villoro lee esa novela de Aira arguyendo que cuando su protagonista europeo Rugendas tiene que pasar al otro lado de la contemplación antropológica no puede describir lo que ve desde adentro, y “esta autenticidad le impide traducirse para legos” (p. 81).10 Carlos Franz deconstruye esa combinación en Si te vieras con mis ojos (2015) complicándola con más personajes históricos y sus aventuras, ideas y pasiones románticas, en el contexto del artista contra la naturaleza. El argentino y el chileno invierten el provincianismo sin tener que situar sus obras fuera de sus países, como señalara posteriormente Vargas Llosa, y en esas coyunturas se ubica la parte ensayística de La escalera de Bramante (la sexta parte, en que se inserta irregularmente los ensayos de Landor, pp. 463-601) de Valencia.
Los experimentos narrativos o de no ficción conllevan conocimientos tácitos, destrezas que otros practicantes dan por sentado y pasan a otros a través de ejemplos. Para el arte vale señalar La luz difícil (2011) de Tomás González. En ella un pintor latinoamericano en Nueva York pretende crear una nueva obra maestra desconocida, como el maestro Frenhofer y el desconocido Poussin de Le Chef-d’oeuvre inconnu (1831) que Honoré de Balzac incorporaría luego a La Cómedie humaine. González tergiversa los diálogos del “modelo” francés para explayarse sobre sus propias cuitas, entre otras la eutanasia del hijo Jacobo. El pintor y su mujer Sara regresan a Colombia, y aquel pierde la vista. Por ende le dicta el relato a su sirvienta de nombre harto simbólico, Ángela, dándole otro significado a amanuense. Otros autores en cuyas obras el arte visual es una intertextualidad, como en Aira y Valencia, son Mario Bellatin (que añade fotos, como Salvador Elizondo hizo hace más de cincuenta años), Álvaro Enrigue (Muerte súbita, 2013), Franz y Si te vieras con mis ojos (2015) y La mucama de Omicunlé (2015) de Rita Indiana, en que los omnipresentes grabados de Goya son parte de un museo literario interactivo y radical (además de apuntar al artista como tramposo). Hay ecos similares en la prosa de Lalo, puertorriqueño nacido en Cuba; por su formación y función académica, interés en la práctica de varios artes visuales, y su ensayo narrativo Los países invisibles (2016). En todos ellos hay un significante de autenticidad, de realidad demográfica hispanoamericana, diferente del caso con el pintor Edwin Johns en 2666 de Bolaño, que se corta la mano con que pintaba, o del énfasis en las miradas de El nervio óptico (2017) de María Gainza, que va de El Greco a Rothko.
Así, en Si te vieras con mis ojos los símbolos, especialmente los relacionados con los sentimientos del pintor Rugendas, vuelven a la realidad continental, y los hechos rutinarios adquieren significados misteriosos, nunca mágico-realistas, sin borrar lo literal y lo metafórico, enfoque que también se encuentra en Herejes /2013) de Leonardo Padura. Pero en La Oculta (Bogotá: Random House, 2014), Jon, el pintor marido de Antonio, “expone su basura reciclada” (p. 139) en las mejores galerías de metrópolis mundiales, y hablando de un amigo alemán a quien le pagan por debajo para escribir artículos elogiosos sobre Jon, Antonio dice: “Él se esmera mucho, y nos entrega unos ensayos posmodernos incomprensibles, que Jon termina de pulir, y que a los dos nos matan de risa. La neo-alegoría de la post-verosimilitud rezaba el último título del ensayo de Heinrich…” (p. 139). No hay nada de ese humor en La escalera de Bramante, porque Valencia se está ocupando de la política cultural ya anunciada en El síndrome de Falcón. Vale entonces cotejar esa perspectiva con la queja de Aira en Sobre el arte contemporáneo de que “nada hable visualmente por sí mismo” (p. 17). En ese sentido, Valencia es el artista en la máquina, no la máquina en el artista.
Pero en Biografía (Buenos Aires: Mansalva, 2014) de Aira el narrador, símbolo de patologías artísticas, nota que “una de las características del arte pictórico de los locos era la cobertura total de la superficie del cuadro; no dejaban ni un milímetro libre de trazos o figuras. Se lo adjudicaba, entre otras causas, al miedo de que el menor espacio en blanco dejara pasar la amenaza temida, por lo que había que obturarlo” (p. 27). Expresa algo antiguo que Valencia retoma: el arte visual cuenta con decenas de causas, combinaciones, posibilidades y probabilidades para hacer ver; y Vila-Matas hace lo mismo con mayor juicio y diversión en Kassel no invita a la lógica. Enrigue añade otro logro: aparte del papel del artista visual (Caravaggio le gana un anacrónico juego de tenis a Quevedo) su Muerte súbita historiza ingeniosamente el choque de ideas e imperios en que la avaricia, corrupción, hipocresía y mendacidad transoceánicas son desenfrenadas. Por otro lado, sus reflexiones sobre lo que las novelas y el arte pueden hacer son una defensa modesta del género. En 1944 el semiólogo Jan Mukarovsky mantenía que la esencia del arte visual es diferente a la mayoría de los signos lingüísticos porque no transmite información sobre algo fuera de sí mismo. Ya en el cambio de siglo del XIX al XX, en Vie mondaine. L’influence de Ruskin (recogido en Contre Sainte-Beuve. Précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles, de 1971) Marcel Proust señalaba que las confluencias son mucho más complejas y poéticas.
El síndrome de Falcón en estos días: coda
Como era inevitable, aunque Valencia no lo había pensado como un trabajo estrictamente académico o que iba a ser politizado por algún sector de la academia, El síndrome de Falcón ha suscitado mucha atención en la crítica universitaria nacional, casi desde su aparición. Un reciente esfuerzo pasivo —e inexplicablemente conciso— para contrarrestar el ensayo homónimo, paradójicamente siguiendo las pautas del patriarcado que el propio Valencia ha criticado más de una vez, es el de Alicia Ortega Caicedo, que sin duda se diferencia de la tónica de los artículos, notas críticas y reseñas del dossier incluido con esta edición, aun cuando no estén de acuerdo con él.11 A su haber, y dialogando momentánea e indirectamente con los que no piensan como ella, como reparo tardío (porque estructuralmente pertenece a secciones anteriores) Ortega analiza “El síndrome de Falcón” (pp. 440-453). Pero no lo interpreta como la aguda crítica de amplio espectro de la dependencia de autores y críticos ecuatorianos en las filiaciones del realismo social que es. Tal vez no deba extrañar que la académica no se dé cuenta de que, curiosamente, las novelas parecen menos verosímiles cuando más se quieren convertir en realistas, ocasionando preguntarse frecuentemente cuánto creían sus autores en sus mensajes, si hay más mensaje que mensajero; de la misma manera que ficcionalizar un ensayo crítico puede socavar el argumento que se quiera hacer con un personalismo que es difícil de tapar.
A pesar suyo la autora comprueba la vigencia de un texto todavía seminal y sin par en el medio ecuatoriano; pero también debilita su argumento al enfocarse en lo que cree que le falta en vez de lo que contribuye Valencia (por ejemplo, los extendidos y entusiastas elogios a José de la Cuadra en “Hay un escritor escondido en la acuarela” y otros textos). A lectores imparciales les costará entender que la profesora aplique criterios ideológicos anticuados pero mantenidos por varios patriarcados ecuatorianos y estadounidenses de izquierda, y al autorizarse o legitimarse con ellos sea bautizada, consagrada y canonizada como tal por los lectores a quienes apela. Consecuentemente la autora parece querer o poder hablar de una sola tradición, sin dialogar con otras, como si todas existieran en un vacío o no cambiaran. Dialoga indirectamente porque para criticar a Valencia se basa en repetidas lecturas de Alejandro Moreano, defensor acérrimo de Cueva. Los comentarios de ambos apologistas no se sustentan en una interpretación a fondo o abierta y, si discuten la literatura ecuatoriana, sus criterios de lectura y análisis no prestan una mínima atención a otros ensayos que contextualizan los argumentos de Valencia, como “Hay un escritor escondido en la acuarela”, “Elogio y paradoja de la frontera”, “Nunca me fui con tu nombre por la tierra”, e incluso los cinco ensayos en que habla de su propia obra con gran sinceridad en la sección “Sobre la escritura”, particularmente en “Fragmentos para un adiós a la novela”. Varas nota inmejorablemente: “¿Por qué la polémica? Pues lo que Leonardo propone en todo el libro (y vale la pena precisar que no sólo lo hace en referencia única a lo que percibe en Ecuador, sino en toda una masa más compleja) ha sido visto con horror por muchos y sospecho que ha sucedido por no leer el texto íntegro” (p. 258, énfasis mío), y por leer a los que escriben mal.
En última instancia Ortega solo acepta un tipo de crítica, y concluye la sección “Los críticos” aprobando rechazar “una perspectiva eurocéntrica y cierto didacticismo, vocación de una filiación hispanista: pretensión [sic] de universalidad e idealismo, al margen [sic] de los contextos de la historia y la sociedad; preocupación por la nación…” (p. 134) de ellos, como si la utópica crítica progresista no tuviera puntos ciegos, o como si los tardíos Edward Said y Terry Eagleton no fueran eurocéntricos o humanistas como su bête noire, el reconocido políglota Aurelio Espinosa Polit. Lo pertinente de un llamado a la nación, que inevitablemente afecta a todo ensayista (nómbrese uno que no haya escrito sobre su país), yace en el modus operandi de su escritura, en el pensar o divagar con propósito, actitud que se viene señalando desde que Montaigne tradujo esa flexibilidad como “ensayar”. La fundación de una sociedad educada y productiva es la capacidad para escuchar atentamente a otros, entablar debates honestos, aunque a veces sean encendidos. No produce nada silenciar o censurar al otro, no citarlo o mencionarlo, especialmente hoy cuando todo se puede leer en la red. Con esos procedimientos la crítica censoria queda como inepta y falta de información; y da mal ejemplo, porque en el mundo “real” no hay ese tipo de aislamiento. No es útil para el compromiso ignorar o desdeñar a cada persona con la que no se está de acuerdo. Cierta crítica no dialoga como Valencia, y más que interpretar, provee comentarios mezquinos, reduccionistas, frecuentemente apegados al “ninguneo”.
Aquella crítica es otra víctima de la mencionada “la condena de la edición nacional”, que sigue afectando más a novelistas y poetas. Al publicar en el país de origen, sobre todo si es pequeño, la distribución de una editorial menor o independiente es mínima y localista, y ocasiona frustración. Como muestran las simpatías y diferencias (la distinción es de Alfonso Reyes) en el dossier de esta edición, una lectura honesta de la totalidad de El síndrome de Falcón dejará sentir un hormigueo positivo, más corazonadas que enriquecen o conducen a otras lecturas, aunque sean de libros que no nos gusten, haciendo notar más las equivocaciones de lecturas antagónicas. Un argumento general de la crítica de T. S. Eliot es que su función es “elucidar las obras de arte y la corrección del gusto”, porque entiende la crítica como un proceso impersonal, actitud violentada por Ortega. Eliot arguye que en vez de expresar las emociones sobre una obra de arte la crítica debe basarse en los hechos. Algunas reacciones a Valencia prueban que no se basan en los hechos de lo que dice él, sino en la utilidad política que se cree que tienen. Las lecturas que pretenden interrumpir o alterar los argumentos de El síndrome de Falcón no desafían o destruyen su valor continuo, porque funcionan con deslices estéticos, ideológicos y éticos. Captar esos procedimientos es crucial para entender el resto del trabajo de no ficción de Valencia. En suma, este libro no desaparecerá, a pesar de sus avatares externos. Seguirá como fuente de debate y encanto mientras importen los ensayos de un novelista, porque estos quieren que nos importen.
Con las salvedades discutidas, en una época relativista en que se celebra la conveniencia, la ciencia falsa y la seudo-historia, la simpleza y el éxito instantáneo, más la fama y el ruido, la no ficción que he examinado es un antídoto contra un estado cultural aparentemente definitorio: la crítica no puede imponer pero puede tener una utilidad al contribuir a definir interpretaciones abiertas a la disidencia. Presentarla así hace que su meta final sea tan complicada de medir como de criticar. Las metas de Valencia también se basan en una inversión poco examinada en la cultura de la celebridad y la publicidad digital que, mientras tal vez es menos destructiva que otras, puede tener un efecto corrosivo en la dignidad individual y la moralidad colectiva. En su nomadismo temático, como compañero de viaje ideal, Valencia informa y divierte, especula y sobresalta. También introduce detalles, no siempre sobre sí mismo, y vuelve sobre sus pasos para enriquecerlos y envolverlos en una narración cada vez mayor. Por esto la bisagra prosa/cultura le sirve para elogiar la dificultad, el fallo, la inteligencia, la oscuridad y el silencio discreto con menos rodeos. Es una práctica que como toda práctica, está muy, pero muy infrateorizada, lo cual no es necesariamente negativo para un público que solo se fija en lo nacional.
Por supuesto, no hay un progreso exactamente similar, una recepción parecida (lo más importante) o un pensamiento compartido entre Valencia y sus coetáneos, un impulso que debe complacer. Como pormenorizo en Discípulos y maestros 2.0, los progresos narrativos de 1996 a 2018 tienen como fondo la relación poco sondeada entre discípulo y maestro, sus beneficios, complejidades y peligros; y señalo cómo ciertos hitos culturales revelan la imprevisibilidad de la Historia y la inutilidad de esquemas intelectuales excelsos, entre ellos los del crítico utilitario que discute Valencia en Moneda al aire (pp. 54-55, 69-70), y que aseguran predecir su curso. No obstante, lo asemeja a sus coetáneos el esfuerzo por buscar el lado oscuro de la mítica Neverland que pueden ser los culturalistas actuales, y es así porque ninguna cultura ha sido o puede ser vista como pura. La generación inmediatamente posterior a El síndrome de Falcón han heredado no tanto la actitud de ser anti-, sub- o seudo- algún maestro, sino una preferencia por una gran gama de lecturas e intereses culturales que, vaya ironía, algunos lectores por lo general no tienen, o comparten sólo las más populares. Con todo, se puede sospechar que quieren dirigirse a lectores como ellos, y que poco les importa convencerlos con su conocimiento o deslumbrarlos con su inteligencia. Como ensayistas son incurablemente curiosos, autodidactas obsesivos, equipados con una alusión para cualquier ocasión, viajeros intrépidos y auto-conscientes.
Conclusiones
Valencia continúa su trabajo en torno a los efectos de la imposición de un solo tipo de crítica o pensamiento, del desvío del sentido y de la producción de artefactos frívolos. Si la pertenencia de lo escrito no es confirmada y reforzada, la prosa no ficticia no confronta un asunto vergonzoso: ¿para qué es útil?, porque aparentemente no logra cambiar nada, de sí o de otros. Si la crítica obedece a un solo modelo y a sus procesos acumulativos esa concepción harto positivista de sí misma es contradictoria. La interpretación diversa y abierta debe perpetuarse porque la historia de su objeto continúa. Con la degradación de su calidad por doblegarse ante la aceleración de los medios digitales, por ver la diversidad como política en vez de valor académico, y por adaptar exégesis foráneas mal digeridas, la crítica debe encontrar otra justificación para sus desacuerdos, como hace Valencia. Las lecturas selectivas de El síndrome de Falcón son vagas en los detalles, quizá por los defectos de las formas simples del comentario de libros, o por prejuicios de antemano. Lo que propone esta colección, aspiración y razón de ser de esta segunda edición, es expandir cómo la contemporaneidad responde a lo contemporáneo, y que el arte, el artificio y la sensibilidad amplíen su utilidad.
La esperanza de El síndrome de Falcón, que tiene su cara pegada al cristal del presente, es conectar a sus lectores con algo que esté fuera de los libros, sea el pasado, un descubrimiento, un asunto social. Es decir, su forma imita la manera en que nuestras mentes se mueven hoy, alternando entre pestañas inútiles. Para lograrlo Valencia recurre a palabras e imágenes preexistentes, para redefinirlas. Como nómada en su prosa y experiencia vital comparte un incesante conflicto interno entre su esfera pública y sus sistemas de valores, calidades que han convertido al errante en figura emblemática de la cultura actual. Cuando para autores como él se redefine las fuentes reales estas se convierten en parte del fluir de un nuevo relato cultural que no se puede reducir al entretejer de ficción y realidad, sino que alienta al prosista y sus lectores a emplear más arte. La crítica es vital para evitar nuevas supersticiones, por cierto bien cebadas en el régimen de opinión que caracteriza a la sociedad actual. Se necesita nutrir, sugiere Valencia pródigamente, una conducta crítica que no esté regulada por oficialismos. Se puede constatar, además, que su no ficción transmite que sólo se puede mitigar los males sociales y literarios desarrollando mecanismos de contención. Los nuevos y renovados lectores de El síndrome de Falcón dirán, por ahora, si se le puede pedir más.
Obras citadas
Adorno, Theodor W. Teoría estética. Trad. Fernando Riaza y Francisco Pérez Gutiérrez. Madrid: Taurus, 1971.
Aira, César. Sobre el arte contemporáneo. Barcelona: Penguin Random House, 2016.
Cerda, Martín. La palabra quebrada. Ensayo sobre el ensayo. Madrid: Veintisiete Letras, 2008.
Corral, Wilfrido H. Discípulos y maestros 2.0. Novela hispanoamericana hoy. Madrid / Franfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2019.
De Obaldia, Claire. The Essayistic Spirit: Literature, Modern Criticism and the Essay. Oxford: Clarendon Press, 1995.
Dillon, Brian. Essayism. Londres: Fitzcarraldo Editions, 2017.
Gracq, Julien. En lisant en écrivant. París: Éditions Corti, 1980.
Langlet, Irène. L’Abeille et la Balance. Penser l’essai. París. Classiques Garnier, 2015.
Larreátegui Plaza, Pablo. Entre la memoria y el olvido. Posmodernidad y literatura en dos autores latinoamericanos. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2013.
Martín Rodrigo, Inés. “César Aira ‘Yo hago pura literatura, por eso no me dan premios’, Entrevista”. ABC. CXIII. 36668, 21 de mayo de 2016, pp. 44-45.
Mathew, Shaj. “The Readymade Novel”. The New Republic. 246, 7 & 8 (July/August 2015), pp. 82-83.
Montaigne, Michel de. Los ensayos. Según la edición de 1595 de Marie de Gournay. Ed., trad. J. Bayod Brau. Barcelona: Acantilado, 2007.
Pesántez Rodas, Rodrigo. Panorama del ensayo en el Ecuador. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 2017.
Tarifeño, Leonardo. “Horacio Castellanos Moya. ‘El mundo atraviesa hoy un momento muy delirante’”. Ideas, La Nación, 24 de diciembre de 2016, p. 7.
Valencia, Leonardo. El síndrome de Falcón. Quito: Paradiso Editores, 2008.
____. “Aquí Argentina”. Letras Libres. XII. 144, diciembre 2010, pp. 93-94
____. “Duda y certeza. Hacia una antropología de la novela”. Dossier [Chile], 10. 27, marzo 2015, pp. 52-58.
____. Moneda al aire. Sobre la novela y la crítica utilitaria. De Cervantes a Kazuo Ishiguro. Madrid: Fórcola Ediciones, 2018.
____. La escalera de Bramante. Bogotá: Seix Barral, 2019.
Varas, Eduardo. “El diálogo y la ficción. Sobre El síndrome de Falcón, de Leonardo Valencia”. Podium No. 14-15 (Octubre 2008), pp. 256-258.
Villoro, Juan. “El juego de las identidades cruzadas”. Cuadernos de la Cátedra de las Américas, 1, ed. Eduardo Becerra. Barcelona: Institut Català de Cooperació Iberoamericana, 2004. pp. 65-81.
2. Una versión española es La literatura como bluff, trad. María Teresa Gallego (Barcelona: Nortesur, 2009), aunque las acepciones de la literatura como “timo” o “estafa” parecen más apropiadas dado el estado de la discusión hoy. Véase Ignacio Echevarría, “Para no lectores”, El Cultural, El Mundo (11 de septiembre de 2009), pp. 10-11. Toda traducción es mía, excepto donde se indique lo contrario.
3. Gilman se refiere a una nota del chileno Antonio de Undurraga, “Crisis en la novela latinoamericana”, Cuadernos por la libertad de la cultura, Número 80 (enero de 1964), p. 62; pp. 62-65.
4. Véase Antonio Villarruel, “Leonardo Valencia (Ecuador, 1969)”, en The Contemporary Spanish-American Novel. Bolaño and After, eds. Will H. Corral et al. (Londres/Nueva York: Bloomsbury, 2013), pp. 268-273. A través de Discípulos y maestros 2.0. Novela hispanoamericana hoy pormenorizo la ejemplaridad de su narrativa, en particular de El libro flotante de Caytran Dölphin, pp. 431-442. Reseñé la primera edición de este libro en World Literature Today, LXXXIII. 3 (May-June 2009), p. 79.
5. La referencia a Carrera Andrade es Galería de místicos y de insurgentes. La vida intelectual del Ecuador durante cuatro siglos (1555-1955) (Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1959).
6. En su lectura entre antropológica y posmoderna de Valencia (pp. 44-60), Pablo Larreátegui Plaza concluye que “En general, tanto El libro flotante… como Kazbek reelaboran una manera de narrar desde la distancia de las representaciones dominantes, sin presencia de nostalgia en la memoria sincrónica” (p.60). Se refiere a representar a Guayaquil en la tradición que va de Medardo Ángel Silva a Jorge Velasco Mackenzie.
7. Así, en What’s the Use. On the Uses of Use (2019) Sara Ahmed analiza como el uso se llegó a asociar con la vida y la fuerza en el pensamiento social del siglo diecinueve, y considera cómo el utilitarismo ofreció un juego de técnicas educativas para formar a individuos hacia fines útiles. Ahmed también explora cómo los espacios universitarios se restringieron a algunos usos y usuarios. Una manera de enfocar ese problema es preguntar si sequiere estudiar en una universidad donde todos piensan igual. Véase las precisiones de Ordine sobre “La universidad-empresa y los estudiantes-clientes” (pp.77-111).
8. Déjese para otra ocasión las resonancias de Gracq en la prosa de Valencia, evidente con las salvedades del caso en otros ensayos suyos como “L’écriture” (pp. 130-150), “Littérature et cinéma” (pp. 207-219) y en particular el extenso “Roman” (pp. 100-130). Un hilo principal para ambos es que “la ciencia de la literatura”, o sea la crítica y teoría académicas, debe ser descartada, porque básicamente no viene al caso. Hay versión en español del último artículo: “La novela”, trad. de Arnulfo Valerdi, Crítica [Puebla], 173 (Noviembre-Diciembre 2016), pp. 93-118.
9. Es otro asunto la tradición francesa y anglófona actual, cuya mejor muestra reciente de cómo se cruzan el arte y la vida (sin el campo minado digital) sería la compleja épica dickensiana —respecto a la preservación y declive social, más el amor al arte como vehículo cultural y generacional— The Goldfinch (2013, traducida como El jilguero en 2014) de Donna Tartt.
10. En un ensayo no recogido en El síndrome de Falcón Valencia (2015) da indicios de hacia dónde va su crítica de la novela, girando las explicaciones antropológicamente, de la biología (¿es el ser humano un artista tan pronto forma imágenes) a la cultura, dependiendo más de expectativas y diferencias, aprendidas consciente o subconscientemente y no predeterminadas. Aunque en “Vargas Llosa, el guardián ante el abismo” de este libro tome el lado del peruano en su clásica polémica contra Ángel Rama (mostrando gran respeto hacia ambos), es revelador que en su ensayo de 2015 siga las coordenadas del giro antropológico que tomaba el uruguayo hacia el fin de su vida.
11. Fuga hacia dentro. La novela ecuatoriana en el siglo XX. Filiaciones y memoria de la crítica literaria (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Corregidor / Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2018). No accidentalmente Ortega reduce la nueva visión de la narrativa de Valencia y la “generación” con que se lo identifica a un par de páginas y notas (pp. 449-450, notas 812, 813), arguyendo erróneamente que lo que llama “una sagrada zona ‘cosmopolita’” es apolítica, posicionando a Valencia en ámbitos que él mismo ha criticado. Según la lógica nacionalista de la autora, Valencia debía haber sido un “orgullo nacional” al ser incluido en McOndo.