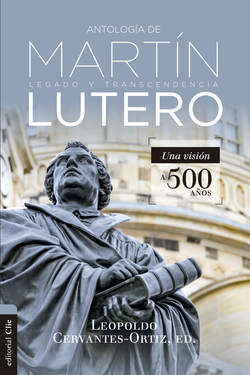Читать книгу Antología de Martín Lutero - Leopoldo Cervantes-Ortiz - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMartín Lutero: retorno al evangelio como ejemplo clásico de cambio de paradigma
Hans Küng
1. Por qué se produjo la Reforma luterana
Prácticamente todas las reformas que deseaba Lutero ya habían sido postuladas anteriormente. Pero los tiempos no estaban maduros. Ahora había llegado el momento, y solo hacía falta un ingenio religioso que sistematizara esas exigencias, las formulara con el lenguaje adecuado y las encarnara en su propia persona. Martín Lutero fue ese hombre.
¿Qué había servido de preparación, antes de la Reforma, al nuevo cambio de paradigma en la historia universal? Resumámoslo brevemente:
— El derrumbamiento del papado como sistema de hegemonía mundial, el cisma de la Iglesia oriental, más tarde el doble y triple pontificado de Aviñón, Roma y Pisa, así como el surgimiento de los estados nacionales de Francia, Inglaterra y España.
— El fracaso de los concilios reformadores (Constanza, Basilea, Florencia, Letrán) en su intento de “reformar a la Iglesia en cabeza y miembros”.
— El paso de la economía en especie a la economía monetaria, la invención de la imprenta, el deseo general de cultura y de Biblias.
— El centralismo absolutista de la curia, su inmoralidad, su desenfrenada política financiera y su obstinada resistencia a toda reforma, finalmente el comercio de indulgencias para la construcción en Roma de la iglesia de San Pedro, cosa que en Alemania se consideró el colmo de la explotación por parte de la curia. Por otro lado, también al norte de los Alpes clamaban al cielo los abusos a que daba lugar el sistema romano:
— El carácter retrógrado de las instituciones eclesiásticas: prohibición de la economía de intereses, exención de impuestos para la Iglesia, jurisdicción eclesiástica propia, monopolio clerical de la enseñanza, fomento de la mendicidad, exceso de fiestas religiosas.
— La pérdida de importancia de Iglesia y teología ante la proliferación del derecho canónico.
— La creciente autoconciencia de la ciencia universitaria (París), que se convierte en instancia crítica frente a la Iglesia.
— El relajamiento, la inmensa riqueza de los príncipes-obispos y de los monasterios, los abusos que generaba el celibato forzoso, el excesivamente numeroso, pobre e inculto proletariado eclesiástico.
— La crítica radical de la Iglesia hecha por Wiclif, Juan Hus, Marsilio de Padua, Ockham y los humanistas.
— Finalmente, una terrible superstición en el pueblo, un nerviosismo religioso que a veces tomó forma de fanatismo apocalíptico, una liturgia desprovista de contenido y una religiosidad popular formalista, un odio a los frailes y clérigos por su poco apego al trabajo, un malestar entre los habitantes cultos de las ciudades y, en Alemania, desesperación de los esquilmados campesinos... En conjunto, una hondísima crisis de la teología, la Iglesia y la sociedad medievales y su incapacidad para acabar con ella.
De este modo, todo estaba preparado para un trascendental cambio de paradigma, pero hacía falta alguien que presentase de modo convincente lo que había de ser un nuevo paradigma. Y ello sucedió a través de un único monje, a través de la extraordinaria figura profética de Martín Lutero, nacido el 10 de noviembre de 1483 en la ciudad turingia de Eisleben. Aunque al principio Lutero, joven monje y doctor en teología, no se tuvo en absoluto por un profeta sino por un religioso dedicado a la docencia, llevado de su intuición e inspiración, supo captar los apasionados anhelos religiosos de la Baja Edad Media. Él purificó las poderosas fuerzas positivas de la mística, y también del nominalismo y de la religiosidad popular; con su personalidad genial y profundamente creyente centró, consciente de su propósito, los frustrados movimientos de reforma, y manifestó sus deseos con una asombrosa fuerza de expresión. Sin Martín Lutero, la Reforma no hubiese tenido lugar.
2. La pregunta central: ¿cómo quedar justificado ante Dios?
¿Pero cuándo llegó el momento? Llevado de un intenso miedo a morir, con ocasión de una tormenta con abundancia de rayos, y a su constante temor a no hallar gracia ante Cristo en el Juicio final, Lutero, a la edad de 22 años y contra la voluntad de su padre (minero y maestro metalúrgico), entró en religión. ¿Mas cuándo se convirtió aquel monje agustino, que se esforzaba por cumplir rigurosamente la regla conventual y por justificarse mediante las obras, en el ardiente reformador de la sola fides (“la fe sola”)? Los historiadores no se ponen de acuerdo en cuanto al momento exacto en que hizo “irrupción” la Reforma.
Los hechos incuestionados, en todo caso, son los siguientes: Martín Lutero, que había recibido una formación escolástica en filosofía y teología muy semejante a la que recibiese antes de él Tomás de Aquino, atravesaba una honda crisis personal. La vida monacal no había resuelto ninguno de sus problemas: antes bien, había agudizado muchos de ellos. Pues las obras piadosas monacales, como los rezos del oficio divino, misa, ayunos, confesión, actos de penitencia, a las cuales Lutero, en su calidad de eremita agustino, se sometía con honda dedicación, no pudieron acallar en él las preguntas relativas a su salvación o condenación. En una súbita e intuitiva experiencia de la indulgente justicia de Dios (si nos atenernos al “gran testimonio personal” de 1545), pero más probablemente en un proceso algo más largo (si se examinan más detenidamente sus escritos anteriores), Lutero entendió de un modo nuevo, en su angustia de conciencia, la justificación del pecador. Independientemente de cuál haya sido la fecha exacta de la “irrupción de la Reforma” (los investigadores más recientes se inclinan, en su mayoría, por una “datación tardía”, la primera mitad del año 1518): el tema del “giro reformador” aparece ya aquí.
El punto de partida de la empresa reformadora de Lutero no fue, por tanto, determinados abusos dentro de la Iglesia, ni fue en absoluto el tema de la Iglesia, sino el tema de la salvación: ¿cómo es la relación del hombre con Dios? ¿Y la de Dios con el hombre? ¿Cómo puede estar el hombre seguro de salvarse por obra de Dios? ¿Cómo puede el hombre pecador enderezar su relación con el Dios justo? ¿Cuándo está justificado ante Dios? Lutero había encontrado la respuesta sobre todo en la epístola a los Romanos del apóstol Pablo: el hombre no puede en absoluto por sí mismo, por muy piadoso que sea, aparecer como justo ante Dios, estar justificado ante él. Dios es quien, con la libertad de su gracia, en su calidad de Dios misericordioso, justifica al pecador, sin que este lo merezca. Y esa gracia, el hombre solo puede acogerla si confía lleno de fe. Para Lutero, la fe pasa a ser la más importante de las tres virtudes teologales, con la fe recibe el hombre injusto y pecador la justicia de Dios.
Eso fue lo decisivo teológicamente. Pero a ello se añadió un segundo factor: a partir de su nuevo modo de entender el proceso de la justificación, Lutero vino a dar con una nueva manera de entender la Iglesia. O sea: con una crítica radical de la doctrina y la práctica de una Iglesia apartada del evangelio, corrupta y formalista, y de sus sacramentos, ministerios y tradiciones. ¿Pero no había roto así Lutero totalmente con la tradición católica? ¿No había dejado de ser católico, ya solo por su modo de entender el hecho de la justificación? Para responder a esa pregunta, hay que ver también, además de la discontinuidad, la gran continuidad de Lutero con la teología anterior.
3. El Lutero católico
Una transmisión ininterrumpida de la tradición une a Lutero, especialmente en su modo de entender la justificación, con la Iglesia y la teología anteriores a él. Destaquemos brevemente cuatro líneas de continuidad histórica, que son, en su totalidad, importantes para el concepto de justificación de Lutero y que, en parte, se entrecruzan unas con otras: la religiosidad católica que Lutero halló en la vida monástica; relacionada con esta, la mística medieval; la teología de Agustín y, finalmente, el nominalismo de la Baja Edad Media, en la forma del ockhamismo.
¿La religiosidad católica? Por supuesto: la religiosidad católica tradicional, monástica, desencadenó en Lutero la crisis. Por eso, la vía monástica de la perfección fue para él —hasta el final de sus días— la vía de las obras de la ley y del querer-darse-importancia-ante-Dios, una vía que a él no le aportó ni paz de conciencia ni seguridad interior, sino miedo y desesperación. Y, sin embargo, a lo largo de su crisis, Lutero salvó elementos muy positivos de la religiosidad católica. Para la doctrina de la justificación tiene especial relevancia el hecho de que fuese Juan de Staupitz, el superior de la orden, un hombre de tendencias reformadoras, quien consiguió que Lutero dejase de torturarse con el tema de la propia predestinación, remitiéndole a la Biblia, a la voluntad de salvación de Dios y a la imagen del crucificado, ante la que desaparece el miedo a estar o no estar entre los elegidos.
¿La mística medieval? Por supuesto: los rasgos panteizantes de la mística y su tendencia a borrar las diferencias entre lo divino y lo humano eran completamente ajenos a Lutero. Y sin embargo, se sabe que Lutero conocía la mística de Dionisio el Areopagita y de Bernardo de Claraval. Más aún: descubrió la obra mística Una teología alemana, la estudió entusiasmado y la editó en 1515/16 (completa, en 1518). Consideraba a Taulero, el místico, como uno de los más grandes teólogos y recomendaba su lectura. No cabe duda: la sensibilidad de Lutero para el hacerse humilde, pequeño, para el anonadarse ante Dios, el único a quien corresponde toda gloria, su convencimiento de que la piedad basada en las obras solo lleva a la vanidad y a la soberbia y aleja mucho de Dios, finalmente, su fe en el Cristo sufriente, sobre todo el Cristo que él percibía a través de los salmos: todas esas ideas, de importancia decisiva para su concepto de justificación, pertenecen al acervo tradicional de la mística medieval.
¿La teología de Agustín? Por supuesto: la doctrina de la predestinación y la idea del amor perfecto de Dios, tal y como las entendía Agustín, el antiguo antipelagiano, no tuvieron pequeña parte en la crisis de Lutero. Y Lutero entendió siempre la gracia de modo distinto, más personal, que Agustín. Sin embargo, factor determinante en la doctrina de la justificación de Lutero fue la visión de la honda desdicha que es el pecado, en cuanto egocentrismo y repliegue del hombre en sí mismo (incurvatio in se), así como la visión de la omnipotencia de la gracia de Dios, que él había aprendido de Agustín. Y por eso, Lutero quedó vinculado a uno de los componentes básicos de la teología medieval: a la teología de Agustín, cuyas Confesiones y grandes tratados Sobre la Trinidad y La ciudad de Dios ya estudiara él muy pronto; la teología de Agustín, quien no solo fue figura preeminente durante la primera Escolástica pre-aristotélica y la plenitud de la Escolástica, con Alejandro de Hales y Buenaventura, sino que, aunque claramente relegado, también tuvo su función en Tomás de Aquino y su escuela y, finalmente, en la Baja Edad Media. La continuidad, no solo en la doctrina trinitaria y en la cristología, sino también en la teología de la gracia, era mucho más fuerte de lo que tenía conciencia el propio Lutero. El pasaje decisivo para el estallido de la Reforma, Romanos 1.17, sobre la “justicia de Dios” —así lo vio claramente Lutero— no habla de la justicia inexorable de Dios, ante cuyo tribunal ningún pecador puede hallar gracia, sino de su justicia condenadora. Así entendían este pasaje no solo Agustín, como creía Lutero, sino —como han demostrado investigadores católicos— la inmensa mayoría de los teólogos medievales.
¿El ockhamismo? Por supuesto: en su doctrina de la justificación, Lutero reaccionó violentísimamente contra el pelagianismo de la escuela franciscana ockhamista de la Baja Edad Media, que se halla no solo en el propio Ockham sino en su gran discípulo Gabriel Biel, y también en Bartolomé Arnoldi de Usingen, discípulo de Riel y maestro de Lutero. Sin embargo, también hay un camino que conduce de Ockham y Riel a la doctrina de la justificación de Lutero. La escuela tomista no tiene razón, sin duda, cuando difama la teología de la Baja Edad Media en general y el ockhamismo (nominalismo) en especial, viendo en ellos una desintegración de la teología medieval. Pero a su vez tampoco tiene razón la investigación protestante de la Reforma cuando presenta la teología de la Baja Edad Media tan solo como el oscuro trasfondo ante el cual brilla esplendorosamente la doctrina de la justificación de Lutero. Lutero no debe ser considerado únicamente —como suele suceder en casi todo el ámbito protestante— en su dependencia de Pablo y Agustín, sino también en su relación positiva con Ockham y Biel; por ejemplo: en lo concerniente a determinados aspectos de su concepto de Dios (la absoluta soberanía de Dios), la concepción de la gracia como favor divino, la aceptación del hombre por libre elección de Dios, que no encuentra en el hombre ninguna razón de ello.
¿Qué resulta de ese cuádruple entramado de tradiciones? Resulta que una condenación global de Lutero, de entrada, es imposible para un católico. La tradición medieval católica tiene, en efecto, demasiado en común con el denso conglomerado teológico de Lutero. Por supuesto: en todo ello, no se puede perder de vista lo específicamente luterano. ¿En qué consiste? Lo veremos con claridad si tomamos como ejemplo la célebre querella de las indulgencias.
4. El chispazo de la Reforma
La querella de las indulgencias no fue la causa intrínseca, pero tampoco únicamente el casual motivo extrínseco de la Reforma, sino el catalizador, el factor desencadenante. El papa ¿debe, puede, está autorizado a conceder indulgencias? Es decir, ¿a conceder a los vivos e incluso a los difuntos (del purgatorio) la remisión parcial o total de las penas temporales que ellos merecieron por sus pecados, penas que Dios les impuso y que ellos deben padecer antes de entrar en la vida eterna? En aquel entonces, una cuestión de enorme relevancia, no solo teológica sino también política. Lutero abordó tal cuestión debido a una excepcional campaña de indulgencias que, por orden del papa León X, había sido organizada en Alemania, para el nuevo edificio de la basílica de San Pedro, con todos los medios propagandísticos disponibles. El comisario general de la “indulgencia de San Pedro” fue el arzobispo de Maguncia Alberto de Brandeburgo.
Penitencia: ¿qué cosa es penitencia? La respuesta de Lutero a esta pregunta es, desde un punto de vista teológico, radical. La penitencia no está limitada, para el cristiano, al sacramento de la penitencia, sino que ha de abarcar la vida entera. Y lo decisivo es: el perdonar culpas es solo asunto de Dios; el papa puede, a lo sumo, confirmar mediante una explicación ulterior que una culpa ya ha sido perdonada por Dios. Y de todos modos los poderes del papa abarcan solo esta vida y acaban con la muerte. ¡Qué perversión del gran pensamiento de la gracia gratuita de Dios para con el pecador es el querer comprarse la salvación del alma con costosas papeletas de indulgencias para financiar una lujosa iglesia papal!
Pero ese ataque significaba al mismo tiempo que Lutero, de un golpe, no solo había privado de toda legitimación teológica el comercio de indulgencias, sino quebrantado a la vez la autoridad de quienes habían montado tal negocio en provecho propio: el papa y los obispos. En 95 tesis resume Lutero su posición, las envía al obispo competente, Alberto de Maguncia, y las da a conocer al mismo tiempo al público universitario. Que él mismo clavara esas tesis, exactamente el 31 de octubre (o el 1 de noviembre) de 1517, en la iglesia del castillo de Wittenherg, tal y como ha sido representado tantas veces en las artes plásticas, es probablemente una leyenda que tiene su origen en una declaración de Melanchton, el más inteligente y fiel de los compañeros de Lutero, pero que en aquel entonces aún vivía en la universidad de Tubinga e hizo esa declaración después de la muerte de Lutero.
Pero como quiera que fuese, cabe decir con toda seguridad lo siguiente: Lutero no “iba buscando temerariamente una ruptura con la Iglesia”, sino que se convirtió, en efecto, “sin quererlo, en reformador”, como escribe el historiador de la Iglesia Erwin Iserloh, quien concluye, con razón: “sin duda es mayor la parte de responsabilidad de los obispos competentes”. Y otra cosa es segura también: las tesis de Lutero hallaron rápida difusión por doquier, y a eso Lotero contribuyó personalmente. Comentó esas tesis con “resoluciones” latinas y popularizó sus propias y más importantes ideas en un “Sermón sobre la indulgencia y la gracia”, dirigiéndose al pueblo cada vez más, conscientemente, en la lengua materna alemana. El hondo malestar que ya estaba muy extendido en Alemania a propósito de las indulgencias y del fiscalismo de la curia estalló ahora en una tormenta de indignación.
El contraataque no se hizo esperar: ya pronto se inició en Roma el proceso por herejía contra Martín Lutero, siendo acusadores el arzobispo de Maguncia y la orden dominicana. Lutero es citado en el otoño de 1518 ante la Dieta de Augsburgo e interrogado durante tres días por el cardenal-legado del papa. Se trata de Cayetano, el tomista más importante de su tiempo, que había escrito poco antes el primer comentario a toda la Suma teológica de Tomás de Aquino. El interrogatorio, por supuesto, no logra que se llegue a un acuerdo, de tal manera que Cayetano acaba poniendo al obstinado monje agustino ante la siguiente alternativa: retractación o apresamiento y muerte en la hoguera. Su príncipe elector, Federico de Sajonia, recibe la demanda de entregar a Lutero; este, sin embargo, había abandonado clandestinamente Augsburgo.
De pronto, dos perspectivas totalmente diferentes, más aún, dos “mundos” diferentes, dos mundos diferentes en el pensamiento y el lenguaje, en resumen, dos paradigmas diferentes, se encontraron frente a frente en Lutero, el reformador, y en Cayetano, el tomista y legado papal. El resultado fue el que era de esperar: la confrontación total, el debate, sin perspectiva ninguna, el entendimiento mutuo, inalcanzable. Al clamor de reforma de Lutero, las autoridades eclesiásticas, carentes de toda voluntad de reforma, habían respondido, en el fondo, de una sola manera: exigiendo la capitulación y el sometimiento al magisterio papal y episcopal. Y pronto toda la nación se halló, con Lutero, ante una alternativa hasta entonces desconocida: revocación y “retorno” a lo antiguo (al paradigma medieval) o “con-versión”, acceso a lo nuevo (el paradigma reformador-evangélico). Así dio comienzo una polarización sin precedentes, que pronto dividió a la Iglesia entera en amigos y enemigos de Lutero. Para unos, la gran esperanza de una renovación de la Iglesia; para otros la gran apostasía, el gran rechazo de papa e Iglesia.
Lutero, quien apelaba al evangelio, a la razón y a su conciencia, y por eso no quería ni podía retractarse, había huido de Augsburgo y apelado, contra el papa, al concilio ecuménico. Pero, en lugar de abordar las ideas reformadoras, la autoridad eclesiástica intenta liquidar teológicamente a Lutero para ahogar por fin la llama de la disputa. En el verano de 1519 tiene lugar la llamada disputa de Leipzig, que duró tres semanas. Ahora se enfrenta con Lutero, como principal adversario católico, Juan Eck, quien desarrolla una hábil táctica. En lugar de entrar en la crítica que hace Lutero de la Iglesia, centra todo el problema en la cuestión del primado del papa y de la infalibilidad. Lutero, en efecto, ya no quiere aceptar el primado como institución divina necesaria para la salvación, pero sí como institución de derecho humano. Con eso se había tendido él mismo una trampa, que funciona de golpe cuando surge la cuestión de la infalibilidad de los concilios, sobre todo del concilio de Constanza, que había condenado y enviado a la hoguera a Juan Hus. A Lutero no le queda otro remedio que admitir la posibilidad de que también los concilios se equivoquen, puesto que Constanza, en el caso de Hus, había condenado algunas frases acordes con el evangelio. Pero así, Lutero había abandonado los fundamentos del sistema romano. Y sin que Roma hubiese tenido que plantearse sus exigencias de reforma, Lutero llevaba ya definitivamente la marca de la herejía, había sido dado a conocer públicamente como husita encubierto. Por su parte, Lutero que en un principio no había rechazado, pero sí relativizado históricamente, la autoridad de papa, episcopado y concilios, estaba ahora plenamente convencido de que sus adversarios no tenían la capacidad —y ni siquiera la voluntad— de reflexionar sobre una reforma de la Iglesia acorde con el espíritu de la Escritura.
El proceso por herejía se acercaba a un funesto final. Aplazado en un principio por la curia romana, con vistas a la elección del emperador (en la que el príncipe elector de Sajonia tenía un voto de importancia) y por un periodo de tiempo inusitadamente largo, Lutero se ve confrontado el 15 de junio de 1520 —un año después de Leipzig— con la bula papal Exsurge Domine. En ese documento papal no solo son calificados de “heréticos” 41 enunciados de Lutero, seleccionados con bastante falta de criterio, sino que, sobre todo, Lutero se ve amenazado con la excomunión y con la quema de todos sus escritos si no se retracta en el plazo de 60 días. En lugar de ofrecer a Lutero argumentos teológicos, objetivos, la jurisdicción papal (el gremio romano que entendía en la causa de Lutero constaba casi únicamente de canonistas) le aplasta con todo el peso de su poder. Lutero reacciona apelando una vez más, el 17 de noviembre, a un concilio general (como hiciera la Sorbona poco antes, pese a haber prohibido el papa la apelación). Más aún: contra el papa, a quien, por arrogarse el privilegio de interpretar él solo la Escritura y por negarse a toda reforma, Lutero ve cada vez más como el Anticristo, redacta el escrito Contra la execrable bula del Anticristo.
La crisis se agrava ahora de modo dramático: cuando Lutero tiene en la mano un ejemplar impreso de la bula y se entera de que el nuncio papal Aleander ha dispuesto que se quemen sus escritos en Lovaina y Colonia, reacciona, el 10 de diciembre de 1520, en Wittenberg, con un acto espectacular: acompañado de colegas y de estudiantes, prende fuego no solo a la bula papal, sino también a los libros del derecho canónico papal (Decretales): clara prueba de que ya no acepta la jurisdicción romana ni el sistema jurídico basado en ella, puesto que estos condenan la doctrina evangélica que él defiende. Aquello fue una antorcha que enardeció los ánimos de toda la nación, y así, tres semanas después, a principios de enero de 1521, Roma se apresura a enviar la bula de excomunión (Decet Romanum Pontificem). Aunque al principio no se le presta mucha atención en Alemania, en el “caso Lutero” la suerte estaba definitivamente echada. Y nada había de cambiar tampoco la Dieta de Worms del mismo año de 1521, ante la cual, a instancias del prudente príncipe elector Federico el Sabio, había sido citado Lutero por el joven emperador Carlos V.
5. El programa de la Reforma
El año 1520, año crucial en política eclesiástica, lo fue también para la teología de Lutero. Aparecen los grandes escritos programáticos de la Reforma. Y si el temperamento de Lutero no le llevaba a edificar metódicamente un sistema teológico, sí que le movía a dar a la teología, según lo pedía la situación, nuevos objetivos, que él elegía conscientemente y que llevaba a cabo con energía:
— El primer escrito de ese año está dirigido a las parroquias, y, menos programático que devoto, está redactado en lengua alemana: el extenso sermón Sobre las buenas obras (principios de 1520). Teológicamente es uno de los escritos básicos de Lutero, ya que versa sobre “su” pregunta básica, que es la pregunta por la existencia cristiana: la relación entre fe y obras, los íntimos motivos de la fe así como las consecuencias prácticas que todo ello comporta. Partiendo de los diez mandamientos se ve claramente que la fe, que da solo a Dios todo honor, es la base de la existencia cristiana; únicamente partiendo de la fe pueden, y deben venir a continuación también, indudablemente, las buenas obras.
— El segundo escrito, dirigido al emperador, a los príncipes y al resto de la nobleza, hace suyos los gravamina (quejas) de la nación alemana y es un apasionado llamamiento, escrito igualmente en la lengua vernácula, a la reforma de la Iglesia: A la nobleza cristiana de la nación alemana sobre el mejoramiento de la condición cristiana (junio de 1520). En esta obra, Lutero dirige el —hasta entonces— más duro ataque al sistema papista, que impide la reforma de la Iglesia con las tres arrogaciones siguientes (“muros de los romanistas”): 1) que el poder espiritual esté sobre el poder profano; 2) que el papa sea el único auténtico intérprete de la Escritura; 3) que solamente el papa pueda convocar un concilio. Al mismo tiempo, desarrolla en 28 puntos un programa de reforma tan extenso como detallado. Las 12 primeras reivindicaciones se refieren a la reforma del papado: renuncia a las pretensiones de soberanía profana y espiritual; independencia del Imperio y de la Iglesia alemanes; eliminación de los múltiples abusos de la curia. Pero después, la reforma se refiere a la vida eclesiástica y profana, en general: vida monástica, celibato de los sacerdotes, indulgencias, misas por los difuntos, festividades de los santos, peregrinaciones, órdenes mendicantes, universidades, escuelas, asistencia a los pobres, erradicación del lujo. Ya aquí aparecen las tesis programáticas sobre el sacerdocio de todos los fieles y sobre el ministerio eclesiástico, que para Lutero consiste solo en la delegación del pleno poder sacerdotal de la comunidad en una persona para que esta lo ejerza públicamente.
— El tercer escrito, de finales del verano de 1520, está dirigido a letrados y teólogos y por eso redactado en latín y de forma científica: La cautividad babilónica de la Iglesia. Este escrito es seguramente el único que Lutero concibe, en calidad de exégeta, con rigor teológico-sistemático y está consagrado a los sacramentos: tema extraordinariamente peligroso por tratarse de los fundamentos del derecho canónico romano. Los sacramentos, según Lutero, fueron instituidos mediante una promesa y un signo del propio Jesucristo. Si se acepta plenamente el criterio tradicional de la “institución por el propio Jesucristo”, solo quedan los dos sacramentos del bautismo y la cena (eucaristía), todo lo más tres, si se añade la penitencia. Los otros cuatro sacramentos (confirmación, orden sacerdotal, matrimonio, extremaunción), serían entonces costumbres de la Iglesia, costumbres piadosas pero no instituidas por Cristo. Para los sacramentos y las costumbres, Lutero también hace muchas propuestas prácticas de reforma: desde la comunión de los laicos en las dos especies hasta el matrimonio de los divorciados sin culpa.
— El cuarto escrito publicado en el otoño, De la libertad del hombre cristiano, sigue desarrollando las ideas del primer escrito y ofrece un resumen de cómo entendía Lutero la justificación, en dos frases que enlazan con 1Co 9:19: “Un hombre cristiano es un hombre libre en todas las cosas y no sujeto a nadie” (en la fe, según el hombre interior), y “un hombre cristiano es un siervo al servicio de todas las cosas y sujeto a todos” (en las obras, según el hombre exterior). La fe es lo que convierte al hombre en persona libre, que con sus obras puede estar al servicio de los otros.
En esos cuatro escritos tenemos ante nosotros los contenidos absolutamente esenciales de la Reforma. Y ahora ya es posible responder a las preguntas de qué es, en definitiva, lo que quiere Martín Lutero, qué le mueve en todos sus escritos, cuáles son los motivos de su protesta, de su teología y también de su política.
6. El impulso básico de la Reforma
A pesar de su enorme fuerza explosiva en materia política, Lutero fue siempre, hondísimamente, un hombre de fe, un teólogo que llevado de su angustia existencial luchaba, conocedor de la naturaleza pecadora del hombre, por hallar gracia ante Dios. Se le entendería de una forma totalmente superficial si se pensara que solo quiso luchar contra los indescriptibles abusos dentro de la Iglesia, en especial contra las indulgencias, y conseguir liberarse del papado. No: el ímpetu personal reformador de Lutero, lo mismo que su inmensa fuerza expansiva en la historia, provenían de un solo afán: el retorno de la Iglesia al evangelio de Jesucristo, tal y como él lo había vivido intensamente en la sagrada Escritura y en especial en Pablo. Y eso significa concretamente (aquí se van perfilando claramente las diferencias decisivas con el paradigma medieval):
— A todas las tradiciones, leyes y autoridades que se han ido añadiendo en el transcurso de los siglos, Lutero opone el primado de la Escritura: sola Scriptura.
— A los miles de santos y a los miles y miles de mediadores oficiales entre Dios y el hombre, Lutero opone el primado de Cristo: solus Christus.
— A los méritos, a los esfuerzos de piedad religiosa prescritos por la Iglesia (“obras”) para conseguir la salvación del alma, Lutero opone el primado de la gracia y de la fe: sola gratia del Dios misericordioso que se mostró como tal en la cruz y la resurrección de Jesucristo, y la fe absoluta del hombre en ese Dios, su confianza absoluta en él (sola fides).
Al mismo tiempo, sin embargo, es incuestionable lo siguiente: por mucho que Lutero haya conocido inicialmente la angustia personal de un monje atormentado por su conciencia y tendiese a la conversión del individuo, su teología de la justificación apunta mucho más lejos que a la consecución de una paz interior de carácter privado. La teología de la justificación constituye, por el contrario, la base de un llamamiento público a la Iglesia para que realice la reforma en el espíritu del evangelio, una reforma que no tiende tanto a reformular una doctrina sino a renovar la vida de la Iglesia en todos los aspectos. Pues era el funcionamiento religioso de la Iglesia lo que se había interpuesto entre Dios y el hombre, era el papa quien, con su plenitud de poder, había usurpado, de hecho, el lugar de Cristo. En tales circunstancias era inevitable hacer una crítica radical del papado. Tal crítica no iba dirigida contra el papa como persona sino contra los usos y estructuras institucionales que, fomentados por Roma y consolidados jurídicamente, se oponían claramente al evangelio.
Por su parte, la curia romana pensaba que podría conseguir, o bien la rápida retractación del joven y lejano monje nórdico, o bien, con la ayuda del Estado (como en los casos de Hus, Savonarola y cientos de “herejes” y “brujas”), su quema en la hoguera. Y por eso, desde una perspectiva histórica, no puede ponerse en duda lo siguiente: Roma es la principal responsable de que la discusión sobre el auténtico camino de salvación y la reflexión práctica sobre el evangelio se convirtiese con gran rapidez en una discusión de principio sobre la autoridad en la Iglesia y sobre la infalibilidad del papa y de los concilios. Pues, es evidente que en aquel entonces nadie en Roma —pero tampoco en el episcopado alemán— podía ni quería hacerse eco de aquel llamamiento a la penitencia y a la renovación interior, a la reflexión y a la reforma. Y ¡cuántas cosas habrían tenido que cambiar! Para Roma, completamente sorprendida por el “nuevo” mensaje (y, en política, ocupada con conflictos en Italia, con los turcos y con el Estado eclesiástico), había demasiadas cosas en juego: no solamente la inmensa necesidad de dinero de la curia para la construcción de la basílica de San Pedro, necesidad que debía verse cubierta a base de impuestos y venta de indulgencias, sino sobre todo el principio “Roma, en último término, siempre tiene razón”, y con él todo el paradigma romano-católico medieval.
Así lo veía también el emperador Carlos V, de la Casa de los Austrias española, que tenía a la sazón solo 21 años y había sido educado en un estricto catolicismo. Él fue quien, en la primera dieta imperial, que tuvo lugar en territorio alemán, en la Dieta de Augsburgo, presidió la memorable sesión del 18 de abril de 1521, que había de fallar sobre Lutero. Una sesión en la que Lutero, enfrentado en calidad de profesor de teología al emperador y a los Estados imperiales, dio prueba de extraordinaria valentía, al no desviarse, resistiendo a la enorme presión y apelando a la Escritura, a la razón y a su conciencia, de sus convicciones religiosas.
Lo que para Lutero está en juego, lo pone a la vista, con absoluta claridad, Carlos V: al día siguiente da lectura, en alemán, a su impresionante confesión personal, en la que afirma su adhesión a la tradición y a la fe católica. Y al mismo tiempo declara que, aunque respetando la integridad personal garantizada por el salvoconducto, perseguirá sin dilación a Lutero como a hereje notorio. Y, en efecto, el 26 de mayo, en el Edicto de Worms, Carlos V declara proscritos en todo el Imperio a Lutero y a sus seguidores. Todos los escritos de Lutero serán quemados y para todo papel impreso religioso publicado en Alemania se introducirá la censura episcopal.
Como Lutero corría enorme peligro personal, su príncipe elector le ayudó a esconderse en el castillo de Wartburgo. Allí, bajo el nombre de “Junker Jörg” (“hidalgo Jörg”) lleva a cabo en diez meses (entre otras obras), tomando como base la edición greco-latina de Erasmo, la traducción del Nuevo Testamento, la obra maestra normativa de la lengua alemana moderna. La Biblia debía convertirse, en efecto, en el fundamento de la religiosidad evangélica y de la nueva vida parroquial. Y el paradigma reformador de Lutero, basado totalmente en la Biblia, había de constituir la auténtica y gran alternativa a la totalidad de la constelación medieval católicoromana.
7. El paradigma de la Reforma
El retorno al Evangelio, como protesta contra actitudes y desarrollos defectuosos de la Iglesia y la teología tradicionales constituye el punto de partida del nuevo paradigma reformador, o sea, el paradigma protestante-evangélico de Iglesia y teología. La nueva manera de entender el Evangelio por parte de Lutero y la importancia totalmente nueva de la doctrina de la justificación reorientaron de hecho toda la teología y dieron a la Iglesia nuevas estructuras: un cambio de paradigma por excelencia. En la teología y en la Iglesia también tienen lugar de vez en cuando tales procesos de cambios paradigmáticos, no solo en el microámbito y mesoámbito, sino también en el macroámbito; el cambio de la teología medieval a la teología de la Reforma es comparable al paso de la concepción geocéntrica a la heliocéntrica:
— Conceptos fijos y bien conocidos sufren una transformación: gracia, fe, ley y evangelio; otros son eliminados por innecesarios: conceptos aristotélicos como sustancia y accidente, materia y forma, potencia y acto.
— Hay un desplazamiento en las normas y criterios que deciden sobre la licitud de determinados problemas y soluciones: sagrada Escritura, concilios, decretos papales, razón, conciencia.
— Teorías completas, como la doctrina hilemorfista de los sacramentos, y métodos como el deductivo-especulativo de la Escolástica, se tambalean.
Lo atractivo del lenguaje del nuevo paradigma influyó sobremanera en la opción de innumerables clérigos y laicos. Muchos estuvieron desde el principio literalmente fascinados por la coherencia interna, la transparencia elemental y la eficiencia pastoral de las respuestas de Lutero, por la nueva simplicidad y el lenguaje vigoroso y creativo de la teología de Lutero. A todo ello vino a añadirse el hecho de que el arte de la imprenta, la avalancha de sermones y folletos y el cántico religioso en lengua alemana resultaron ser factores esenciales para la rápida popularización y divulgación de la constelación alternativa.
Así se transforma, pues, el modelo interpretativo, con todo el complejo de los diferentes conceptos, métodos, áreas de problemas e intentos de solución que habían sido reconocidos hasta entonces por la teología y la Iglesia. Al igual que los astrónomos después de Copérnico y Galileo, también los teólogos se acostumbraron después de Lutero a ver, por así decir, de otra manera: ver en el contexto de otro macromodelo. O sea: ahora se perciben muchas cosas que antes no se veían, y posiblemente también se dejan de ver algunas cosas que antes se distinguían con toda claridad. La nueva manera de Lutero de entender la palabra y la fe, la justicia de Dios y la justificación del hombre, la mediación de Jesucristo y el sacerdocio general de todos los hombres llevó a su revolucionaria nueva concepción bíblico-cristocéntrica de la totalidad de la teología. Partiendo de su redescubrimiento del mensaje paulino de la justificación, Lutero llegó a los siguientes resultados:
— Una nueva manera de entender a Dios: no un Dios abstracto, “en sí”, sino un Dios concreto y misericordioso “para nosotros”.
— Una nueva manera de entender al hombre: el hombre “al mismo tiempo justo y pecador” en la fe.
— Una nueva manera de entender la Iglesia: no como un aparato burocrático de poder y de finanzas sino como comunidad de los fieles sobre la base del sacerdocio de todos los fieles.
— Una nueva manera de entender los sacramentos: no como rituales que hacen efecto casi de modo mecánico, sino como promesas de Cristo y signos de la fe.
El mundo cristiano occidental se hallaba en un callejón sin salida: la Reforma equivalía, para los católico-romanos tradicionales, a la apostasía de la única forma verdadera de cristianismo, para los de convicción evangélica al restablecimiento de su forma originaria. Y estos últimos abandonaron gozosamente el paradigma medieval de cristianismo. Al reformador, a Lutero, Roma todavía pudo excomulgarle, pero la nueva y radical configuración, acorde con el evangelio, de la vida eclesial, a través del movimiento de la Reforma, que avanzaba excitando los ánimos en toda Europa; eso Roma ya no pudo pararlo. La nueva constelación reformadora de teología e Iglesia pronto quedó sólidamente establecida. A partir de 1525 se llevó a cabo la Reforma en numerosos territorios alemanes, y después del fracasado intento de reconciliación en la Dieta de Augsburgo de 1530 (Confesión de Augsburgo), se fundó la Liga de Smalkalda de los príncipes protestantes alemanes, que acabó de estrechar los vínculos entre reforma luterana y poder político.
Con eso quedaba claro que al gran cisma que separara a Oriente de Occidente se había sumado ahora, en Occidente, el no menos grande que separó (grosso modo) norte y sur: un acontecimiento de extraordinaria relevancia en la historia universal, con repercusiones —hasta América del norte y del sur— en Estado y sociedad, economía, ciencia y arte, que no es este el momento de describir (en su ambivalencia).
Y pasó mucho tiempo, alrededor de 450 años, antes de que católicos y protestantes abandonaran sus respectivas posiciones polémicas e iniciaran un acercamiento recíproco. La pregunta actual reza hoy día así: ¿No han clarificado aún las Iglesias los viejos puntos contenciosos planteados por Lutero? ¿Cómo podrán volver a unirse por fin? ¿Cuál será la norma que determine los fundamentos de su unidad?
8. La norma de la teología
Lo hemos visto ya: el concepto medieval de justificación no es pura y simplemente a evangélico y el luterano no es pura y simplemente a-católico. Solamente un juicio equilibrado y matizado hará justicia a ambos bandos. Y ese juicio equilibrado y matizado no pretenderá armonizar sino que verá en la continuidad la discontinuidad: es el nuevo y decisivo enfoque de Lutero.
La definitiva discusión teológica —que deberá ser llevada a cabo ante todo por teólogos sistemáticos y no por historiadores de la Iglesia— no deberá ser realizada solamente con el Lutero “católico” (o sea, con un Lutero que aún es católico o que ha seguido siendo católico) sino que tiene que ser realizada con el Lutero reformador, que con Pablo y Agustín atacó a la Escolástica en general y al aristotelismo en particular. Es justamente esa doctrina propiamente reformadora de Lutero la que no solo debe ser interpretada desde un punto de vista psicológico e histórico (vinculándola a la historia de la Iglesia y de la teología y a su historia personal), sino también ser plenamente aceptada desde el punto de vista teológico.
¿Según qué norma? Lamentablemente, esta decisiva pregunta ha sido planteada pocas veces de un modo reflexivo por la historiografía católica. En efecto, la teología de Lutero ha sido valorada muchas veces, no tanto históricamente, cuanto desde un enfoque dogmático. Como norma valorativa se tomó a menudo el concilio de Trento, sin tener en cuenta sus fundamentales deficiencias teológicas (afirma el historiador del concilio Hubert Jedin), o bien la teología de la plenitud de la Escolástica, sin examinar con actitud crítica su catolicidad (afirma el historiador de la Reforma Joseph Lortz), o también la patrística griega y latina, sin echar de ver (afirman teólogos franceses) la distancia que la separa de la Escritura.
A este respecto hay que decir lo siguiente: quien no quiera suspender su juicio teológico, no debe soslayar la limpia discusión exegética con la teología de Lutero y en especial con su modo de entender la justificación. La doctrina de la justificación de Lutero, su concepción de los sacramentos, la totalidad de su teología y su fuerza expansiva a nivel histórico-universal, se basan, como hemos visto, en una sola cosa: en el retorno de la Iglesia y de su teología al evangelio de Jesucristo, tal y como está atestiguado desde sus orígenes en la sagrada Escritura. Así que ¿es posible entrar a fondo en el núcleo de la doctrina de Lutero, si se evita precisamente —ya sea por superficialidad, comodidad o incapacidad— ese campo de batalla en el que también se decide, en último término, la separación o la unión de las Iglesias? No: la teología académica neoescolástica, Trento, apogeo de la Escolástica, patrística, son, en su totalidad, criterios puramente secundarios frente a ese criterio primario, fundamental y siempre vinculante: la Escritura, el mensaje original cristiano, al que apelan tanto los padres griegos y latinos como los teólogos medievales, los doctores de Trento como el academicismo neoescolástico, y ante el cual, naturalmente, también tiene que justificarse el propio Lutero. Es decir: lo decisivo no es si esta o aquella afirmación de Lutero ya se halla, en esta o aquella forma, en un papa, en Tomás, en Bernardo de Claraval o en Agustín, sino si el mensaje originario cristiano, del que depende toda la tradición cristiana posterior, incluidos los concilios, respalda tal afirmación.
9. En qué hay que dar la razón a Lutero
¿Está respaldado Lutero, en la base de su doctrina, por el Nuevo Testamento? Me atrevo a dar una respuesta, basada en mis trabajos en el campo de la doctrina de la justificación en sus enunciados básicos sobre el hecho de la justificación —sola gratia, sola fides, simul iustus et peccator— Lutero tiene a su favor el Nuevo Testamento, especialmente a Pablo, cuya importancia, en la doctrina de la justificación, es decisiva. Doy solo conceptos-clave:
— “Justificación” no es, de hecho, en el Nuevo Testamento un proceso de origen sobrenatural, que tenga lugar fisiológicamente en el sujeto humano, sino que es el juicio de Dios en el que Dios no le imputa al hombre impío su culpa, sino que lo declara justo en Cristo y, así, lo hace verdaderamente justo.
— “Gracia” no es en el Nuevo Testamento una cualidad o un hábito del alma, no es una serie de diferentes entidades sobrenaturales cuasi físicas, que le son infundidas sucesivamente, en substancia y facultades, al alma, sino que es la benevolencia y clemencia activas de Dios, su comportamiento personal —que justamente por eso, determina y transforma con plena eficacia al hombre— tal y como se ha revelado en Jesucristo.
— “Fe” no es en el Nuevo Testamento un “tener-verdades-por-verdaderas” de un modo intelectual, sino que es la entrega confiada del hombre entero a Dios, quien le justifica con su gracia, no en razón de los méritos morales del hombre sino únicamente en razón de su fe, de tal manera que pueda acrisolar esa fe en las obras de caridad: como hombre justificado y al mismo tiempo (simul) pecador, como hombre que necesita renovadamente, una y otra vez, el perdón, y que solo se halla en camino hacia la consumación.
Por tanto, hoy la teología católica podrá percibir el dictamen de la Escritura, y por tanto la doctrina de Lutero, con más imparcialidad que hace pocas décadas: primero, porque la exégesis católica ha hecho considerables progresos; segundo, porque el segundo concilio Vaticano ha hecho evidente a todos que el concilio de Trento y sus enunciados estaban íntimamente vinculados a su época; tercero, porque la teología oficial neoescolástica y antiecuménica, omnipresente en el periodo interconciliar, ha puesto claramente de manifiesto su incapacidad para solucionar los nuevos problemas de hoy; cuarto, porque el cambio de ambiente desde el concilio ha abierto enormes posibilidades, en el pasado apenas imaginables, para el diálogo ecuménico; quinto, porque la discusión habida en los últimos años en torno a la justificación ha sacado a la luz, indudablemente, grandes diferencias en la interpretación de la doctrina de la justificación, pero ninguna diferencia que lleve irreductiblemente al cisma, entre las doctrinas católica y evangélica de la justificación. Varios documentos ecuménicos oficiales de ambas partes han confirmado que la doctrina de la justificación hoy ya no tiene por qué separar a las iglesias.
Todo esto no quiere decir, por supuesto, que entre la doctrina de la justificación de Pablo y la de Lutero no haya habido, ya solo debido a la distinta situación inicial, diferencias; incluso investigadores protestantes lo echan de ver en muchas ocasiones, muy especialmente una orientación excesivamente individualista. Eso no significa tampoco que Lutero no haya caído en unilateralidades y exageraciones en más de un enunciado de su doctrina de la justificación; algunas formulaciones del solum y escritos como Sobre el siervo arbitrio o Sobre las buenas obras eran y siguen siendo equívocas y necesitan ser completadas y corregidas. Pero el punto básico de partida no era equivocado. Ese punto de partida fue bueno y buena fue también —pese a ciertas deficiencias y unilateralidades— su realización. Las dificultades y problemas radican en las demás conclusiones, sobre todo en cuestiones relativas a la concepción de la Iglesia, del ministerio y de los sacramentos, cuestiones que hoy, sin embargo, están en gran parte solucionadas en la teoría y esperan a su realización práctica.
Por eso vale lo siguiente: si bien hay que celebrar que incluso Roma admita hoy que la doctrina de la justificación ya no debe separar —desde un punto de vista abstracto y teológico— a las Iglesias, no por ello hay que olvidar que Roma no ha sacado las consecuencias prácticas, relativas a las estructuras eclesiales, que para Lutero se inferían de tal doctrina. Más aún, la dictadura a espiritual impuesta hoy por Roma a los espíritus está otra vez en clara contradicción con los principios básicos de la Reforma y de la tradición católica (el papa no es superior a la Escritura). Para lo que Lutero quería, apoyado en el evangelio, se sigue teniendo en Roma poca comprensión.
Sin embargo —era necesario el contrapunto— aun aprobando la gran línea interpretativa básica, en consonancia con el evangelio, de Lutero ¿quién puede dejar de ver que, en sus resultados, la Reforma luterana es contradictoria, tiene un doble rostro?
10. Los problemáticos resultados de la Reforma
El movimiento luterano había desplegado una gran dinámica, propagándose considerablemente no solo en Alemania sino también en Livonia, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega. Paralelamente a los acontecimientos de Alemania, en Suiza, que desde mediados del siglo XV ya había empezado a separarse del Imperio, había surgido, por obra de Ulrico Zwinglio y más tarde de Juan Calvino, una modalidad propia y más radical de la Reforma que, con su concepto de Iglesia, había de tener más peso histórico, en el antiguo y en el nuevo mundo, que el luteranismo. Lutero, por su parte, había conseguido al menos, en los años veinte y treinta, consolidar interiormente en Alemania el movimiento reformador.
Y sin embargo, Alemania había quedado dividida en dos bandos religiosos. Y ante el peligro que para el Imperio representaban los turcos, quienes en 1526 habían vencido a los húngaros en Mohács y en 1529 avanzaron hasta las puertas de Viena, Lutero se había planteado la cuestión de qué era más peligroso para la cristiandad, el poder islámico o el papal. Para él, en ambas religiones imperaban las obras, la ley. Incluso el porvenir de las Iglesias reformadas ya no lo veía Lutero en absoluto, al final de su vida, tan de color de rosa como en el año del estallido de la Reforma. Más aún: en los últimos años de su vida, aun teniendo hasta el final una incansable actividad, se abrieron paso crecientemente en él, además de enfermedades y angustias escatológico-apocalípticas, el humor sombrío, la melancolía, depresiones maníacas y tribulaciones espirituales. Y ese creciente pesimismo frente al mundo y los hombres tenía no solo causas de orden psicológico y patológico sino también de carácter objetivo. No le faltaron a Lutero grandes desengaños:
Por un lado, el primitivo entusiasmo reformador se esfumó pronto. A menudo, la vida parroquial languideció; muchos que no tenían madurez para la “libertad del hombre cristiano”, perdieron, con el derrumbamiento del sistema romano, toda base eclesiástica. E incluso en el bando luterano muchos se preguntaban si con la Reforma, los hombres se habían vuelto realmente mucho mejores. Tampoco se pudo dejar de ver un empobrecimiento —excepto en la música— en el arte.
Por otro lado, la Reforma encontró una creciente resistencia política. Después de la fracasada Dieta de Augsburgo de 1530 (el emperador rechazó la conciliante Confesión de Augsburgo elaborada sobre todo por Melanchton), la Reforma consiguió, en los años treinta, no solo consolidarse en los territorios en que ya estaba asentada, sino extenderse por otras zonas, desde Wurtemberg hasta Brandeburgo. Pero en los años cuarenta, el emperador Carlos V que, excesivamente comprometido en política exterior, había intentado mediar una y otra vez en política interior, pudo terminar las guerras con Francia y Turquía. Y cuando los luteranos se negaron a participar en el concilio de Trento (por celebrarse este bajo la dirección del papa: escrito de Lutero Contra el papado de Roma, fundado por el diablo, 1545), el emperador se encontró por fin lo suficientemente fuerte como para osar un enfrentamiento bélico con la poderosa Liga de Smalkalda de los protestantes. Y en efecto, las fuerzas protestantes fueron vencidas en estas primeras guerras de religión de 1546-1547 (guerras de Smalkalda), y la plena restauración del estado de cosas católico-romano (con concesiones únicamente en el tema del matrimonio de los clérigos y de la comunión de los laicos en las dos especies) parecía ser solo cuestión de tiempo. Solamente el cambio de partido del astuto Mauricio de Sajonia —quien se había aliado en secreto con Francia, obligando a huir al emperador en 1552, en un ataque por sorpresa en Innsbruck, y provocando así también la interrupción del concilio de Trento— salvó al protestantismo del naufragio definitivo. El cisma religioso de Alemania, que separó a los territorios de la antigua fe de los de la Confessión de Augsburgo, fue cancelado finalmente mediante la tregua religiosa de Augsburgo de 1555. Desde entonces no rigió la libertad de religión sino el principio Cuius regio, eius religio, “de quien es la región, de ese es también la religión”. Quien no pertenecía a ninguna de las dos “religiones”, quedaba excluido de la tregua. A ello se añade que el propio bando protestante no fue capaz de conservar la unidad: ya pronto, el protestantismo alemán se dividió en una Reforma “de izquierdas” y una “de derechas”.
11. El cisma interno de la Reforma
Lutero había conjurado espíritus, de algunos de los cuales solo se liberó por la fuerza. Eran los espíritus del entusiasmo fanático, movimiento que sin duda hundía sus raíces en la Edad Media, pero que se vio enormemente favorecido por la actitud de Lutero. Numerosos intereses particulares, numerosos movimientos, que se escudaban todos en el nombre de Lutero, empezaron a surgir por doquier, y pronto se vio Lutero ante un segundo frente, un frente “de izquierdas”. Hasta tal punto que los adversarios de izquierdas de Lutero (disturbios provocados por los entusiastas, tumultos iconoclastas, con un asalto a las imágenes ya en 1522, en su propia ciudad, en Wittenberg) pronto fueron por lo menos tan peligrosos para su obra reformadora como los adversarios de derechas, los tradicionalistas de cuño romano. Si los “papistas” apelaban al sistema romano, los “entusiastas” practicaban un subjetivismo religioso muchas veces fanático que se basaba en una revelación y una experiencia espiritual, vividas de manera personal e inmediata (“voz interior”, “luz interior”). En la persona del párroco Tomás Müntzer, primer agitador de esta corriente y el más importante rival de Lutero, se unieron las ideas reformadoras y social-revolucionarias: imponer la Reforma por la fuerza, haciendo caso omiso, si necesario fuese, del derecho establecido, e imponer el reino milenarista de Cristo en la tierra.
Pero Lutero —quien, políticamente, parece evidente que nunca pudo dejar de ver las cosas “desde arriba” siendo por ello objeto de violentas críticas por parte no solo de Tomás Müntzer sino de pensadores como Friedrich Engels y Ernst Bloch— habiéndose mostrado radicalmente exigente en lo tocante a la libertad del hombre cristiano, no mostró la misma radicalidad cuando se trató de obrar en consecuencia en el aspecto social y de apoyar con toda claridad las justas reivindicaciones de los campesinos —quienes perdían ostensiblemente su independencia y eran objeto de creciente explotación— frente a príncipes y nobles. ¿No había también —por muy rechazables que sean los desmanes cometidos— reclamaciones sensatas y justas por parte del campesinado? ¿O no fue todo sino un mal entendimiento o hasta un mal uso del evangelio? Tampoco Lutero podía dejar de ver que la situación económica de los campesinos era angustiosa, de hecho y de derecho. Un proyecto de reforma no hubiese sido a priori pura utopía. ¿Por qué no? Porque el orden democrático de la confederación helvética, para los campesinos de Alemania meridional el ideal de un orden nuevo, habría podido ser un modelo perfectamente realizable. Sin embargo, a Lutero —quien, anclado en la estrecha perspectiva de su tierra turingia veía ahora confirmadas sus tendencias conservadoras— todo aquello le resultaba ajeno. Asustado por noticias de horribles revueltas de campesinos, da el paso fatal de ponerse del lado de los de arriba y de justificar la brutal represión de la rebelión campesina.
12. ¿Libertad de la Iglesia?
Junto a la izquierda reformada estaba la derecha. A este respecto hay que observar lo siguiente: el ideal de la Iglesia libre cristiana, tal y como Lutero lo había presentado con todo detalle entusiásticamente, en sus escritos programáticos, a sus coetáneos, no halló realización en el Imperio alemán. Es innegable que innumerables iglesias fueron liberadas por Lutero de la dominación de obispos disolutos y enemigos de reformas y sobre todo de la “cautividad” de la curia romana, de su absolutismo prepotente y de su explotación económica. Mas ¿cuál fue el resultado?
Lutero había defendido básicamente la doctrina de que Estado e Iglesia son “dos reinos”. Pero al mismo tiempo, y ante las numerosas dificultades, con Roma por un lado y con iconoclastas y revoltosos sociales por otro, impuso a los príncipes alemanes (y no todos eran un Federico “el Prudente”) la obligación de proteger a la Iglesia y de velar por el orden interno de esta. Como en la zona luterana prácticamente ya no había obispos católicos, los príncipes habían de ejercer las funciones de “obispos de emergencia”. Pero los “obispos de emergencia” se convirtieron ya muy pronto en Summepiscopi, que se arrogaron poderes cuasi-episcopales. Y aquella Reforma con el pueblo como protagonista pasó a ser, en diferentes aspectos, una Reforma para los príncipes.
Resumiendo: las Iglesias luteranas, liberadas de la “cautividad de Babilonia”, pasaron muy pronto a depender, de un modo casi total y muchas veces no menos represivo, de sus propios príncipes, con todo el aparato de juristas y de organismos administrativos (consistorios). Los príncipes, que ya antes de la Reforma, tendían, contra campesinos y burgueses, a unificar interiormente sus territorios, muchas veces totalmente heterogéneos, y a unificar rigurosamente a sus súbditos, se habían enriquecido a consecuencia de la secularización de los bienes de la Iglesia y, debido a la retirada de la Iglesia a la esfera religiosa, alcanzaron enorme poder. El príncipe territorial terminó convirtiéndose en una especie de papa en su propio territorio.
No: la Reforma luterana no preparó el terreno (como se afirma tantas veces en las historias de la Iglesia de autoría protestante) a la modernidad, a la libertad de religión y a la Revolución francesa (para ello hará falta otro esencial cambio de paradigma) sino, por lo pronto, al absolutismo y despotismo de los príncipes. Visto en su conjunto, en la Alemania luterana —con Calvino fue distinto— no tomó cuerpo la Iglesia libre cristiana, sino la hegemonía —dudosa desde el punto de vista cristiano— de los príncipes en la Iglesia, una situación que en Alemania tocaría a su —bien merecido— fin solo con la revolución que siguió a la primera Guerra mundial. Pero todavía en el período nacionalsocialista, la resistencia de las Iglesias luteranas a un régimen totalitario de terror como el de Hitler se vio fuertemente reducida por la “doctrina de los dos reinos”, por el sometimiento, normal desde Lutero, de las Iglesias a la autoridad estatal y por la insistencia en la obediencia civil en cosas profanas. Solo de paso podemos mencionar aquí que ya Martín Lutero, en los sermones anteriores a su muerte, habló sobre los judíos de una manera tan repugnante y a-cristiana que a los nacionalsocialistas no les resultó nada difícil hallar en él un testigo de excepción para justificar su odio a los judíos y su agitación antisemita. Pero no fueron esas las últimas palabras de Lutero y tampoco serán las mías.
Quisiera terminar con tres grandes palabras, perfectamente características de Lutero:
— Primero, la conclusión dialéctica de su escrito La libertad del hombre cristiano: “De todo ello se sigue la conclusión de que un cristiano no vive en sí mismo sino en Cristo y en su prójimo, en Cristo por la fe, en el prójimo por la caridad; por la fe se remonta por encima de sí mismo a Dios, de Dios vuelve otra vez a sí mismo por la caridad, quedando sin embargo siempre en Dios y en la caridad divina... Mira, esta es la libertad verdadera, espiritual, cristiana, que libera el corazón de todos los pecados, leyes y mandamientos, que supera a toda otra libertad como supera el cielo a la tierra. Que ella nos conceda comprender bien a Dios y tenerlo con nosotros”.
— Después, las palabras de Lutero —resumen de su posición— ante el emperador y la Dieta de Worms: “Si no se me convence con testimonios de la Escritura o con una causa razonable plausible —puesto que yo no doy crédito ni al papa ni a los concilios por sí solos, ya que consta que han errado y se han contradicho a sí mismos muchas veces— quedaré vinculado a las palabras de la Escritura por mí aducidas. Y mientras mi conciencia esté atada por las palabras de Dios, ni puedo ni quiero retractarme, puesto que el obrar contra la conciencia no es ni seguro ni honrado. Que Dios me ayude. Amén”.
— Y, finalmente, la última anotación de Lutero: “A Virgilio, con sus poemas de pastores y campesinos, nadie puede comprenderle si no ha sido cinco años pastor o campesino. A Cicerón, con sus cartas, eso me imagino yo, nadie puede comprenderle si no ha actuado veinte años en un Estado excelente. La sagrada Escritura que nadie piense haberla comprendido lo suficiente si no ha gobernado las Iglesias cien años con los profetas. No se te ocurra poner la mano en la divina Eneida, antes bien, en profunda adoración sigue sus huellas. Mendigos somos. Es verdad”.