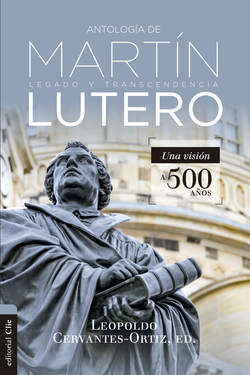Читать книгу Antología de Martín Lutero - Leopoldo Cervantes-Ortiz - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl sentido filosófico de la Reforma1
Leszek Kolakowski
1. A primera vista pudiera parecer que la cuestión planteada en el título carece de objeto. Fácilmente se puede demostrar que, aun considerada desde el punto de vista de la historia de la cultura o de la historia de las ideas, la Reforma no introdujo ninguna novedad que merezca la atención del historiador de la filosofía, sino que se limitó a revivir —según determinados principios de elección— ciertos motivos presentes en el cristianismo desde sus orígenes, y que precisamente ella, la Reforma, en grado mayor que la llamada filosofía del Renacimiento, llegó a ser meramente eso: renacimiento (en el sentido etimológico de la palabra); que, en consecuencia, es imposible incluirla en la historia de la evolución de las ideas filosóficas; a lo sumo aquí cabría investigar las funciones destructivas de la Reforma al quebrantar el monopolio de los dogmas romanos o al catalizar múltiples trasformaciones sociales que la historiador de la filosofía solo podrían interesarle “en su aspecto de acontecimientos”.
A mi juicio, tal objeción no dice nada. Todas las modalidades del cristianismo, todas las herejías y sectas, en su intención fueron la interpretación del mismo y único canon, y ninguna pretendió haber descubierto nada nuevo: todas o casi todas las contradicciones fundamentales que planteaba la interpretación se habían articulado en los primeros siglos del cristianismo. Un principio que consecuentemente tendiese a excluir del dominio de los intereses de la historia de la filosofía todo lo que no se hallase legitimado por un contenido definidamente novedoso, nos forzaría a descuidar dominios enteros, no solo de la cultura teológica, sino también de la cultura filosófica cristiana, que serían importantes para el historiador de las ideas solo desde el punto de vista de la investigación de la conciencia social y no por sus propias características esenciales. En realidad, existen por lo menos dos razones para oponerse a un procedimiento semejante. La primera, la circunstancia universalmente reconocida y bien estudiada, según la cual el sentido de las ideas filosóficas siempre está codeterminado por el conjunto conceptual y la cultura global en que ellas surgen; aparentemente se repite los mismos pensamientos, pero en cada caso se articulan de modo diverso y cambian radicalmente el lenguaje en que se enuncian; se transforman de acuerdo con el estilo que encuentran, conducen a otras consecuencias y responden a motivos diferentes. En segundo lugar, un vistazo sobre la historia de la filosofía nos revelará siempre exactamente lo mismo que hubiese podido servir como pretexto para excluir del campo de los intereses de la historia de la filosofía las disputas religiosas. En la historia de la filosofía puede descubrirse también que con palabras diferentes se repiten las mismas inquietudes fundamentales, cubiertas en cada caso con ropaje verbal distinto. La distancia entre la monotonía de representaciones religiosas y contenidos de fe, por un lado, y la mutabilidad y variedad de la especulación filosófica, por el otro, es fácilmente reducible al plano verbal y no afecta en absoluto al núcleo sustancial de ambas.
En realidad, como se sabe, la elección y ordenamiento de las mismas ideas pueden determinar por sí solos el carácter renovador de las empresas del pensamiento, de acuerdo con el célebre dicho de Pascal. Cuando, por ejemplo, la Reforma puso en circulación determinadas ideas de Agustín oponiéndolas a los sistemas escolásticos y exponiéndolas de nuevo a la reflexión filosófica, creó, ya por ese solo hecho, una nueva e importante situación en la historia de la Iglesia y del espíritu.
2. Caracterizaremos, pues —al principio por exclusión—, el tipo de problema en cuestión. En primer lugar, no se trata de las fuentes filosóficas de las doctrinas de la Reforma, por ejemplo, de la influencia que ejercieron sobre la teología luterana los escritos de los nominalistas tardíos y los místicos alemanes; se trata de cómo funcionó esta teología en la evolución posterior del pensamiento filosófico. En segundo lugar, tampoco interesa la función negativa general de la Reforma. Pues es claro y notorio que esta, con independencia absoluta de sus primitivas intenciones, generó una tensión que por lo general abrió el paso al espíritu de crítica, pero que, con ello, permitió que se afirmara la ilusión, por largo tiempo sostenida, de que habría hecho de la libertad de la vida religiosa individual su principio básico. Digo “ilusión”, porque la acción liberadora de la Reforma sobre la cultura espiritual no provino de que, por ejemplo —en sus clásicas, “grandes” versiones— hubiese proclamado el principio fundamental de la libertad de crítica (lo declaró exclusivamente donde y cuando se encontró en la oposición); sin embargo, el simple hecho de haber cuestionado el monopolio dogmático de Roma y de haber quebrado el bloque unitario de la doctrina posibilitó, como sabemos, la articulación de experiencias religiosas y, en consecuencia, también de ideas filosóficas que en su espíritu eran perfectamente ajenas o absolutamente opuestas a las intenciones de los reformadores. Esta función subversiva general del estremecimiento reformador no entra en el círculo de nuestras consideraciones, en primer término, porque es bastante obvia y, en segundo, porque se extiende sencillamente sobre la totalidad de la cultura espiritual europea y no se vincula fijamente con la propiedad esencial de la Reforma. Desde ese punto de vista, puede considerarse como obra de la Reforma todo lo sucedido en la cultura europea de los siglos posteriores, en el sentido de que no podemos representarnos sin ella; pero el hecho de que esta influencia negativa sea universal y no conozca excepciones determina que se la pueda pasar por alto cuando se consideran las funciones filosóficas específicas de la Reforma. En tercer lugar, no existe ninguna causa para considerar que en algún aspecto este o aquel filósofo pueda ser interpretado de manera tal que el contenido de sus pensamientos demuestre ser en este o aquel punto “similar” a una idea característica cualquiera relacionada con la teología de la Reforma del siglo XVI. En cuarto lugar, por último, tampoco se trata meramente de discutir o considerar los estímulos que este o aquel filósofo ha recibido directamente de los reformadores, pues probable o seguramente muchos de los filósofos cuyo pensamiento es lícito considerar de hecho como determinado por la tradición de la Reforma nunca estuvieron en contacto con estas doctrinas.
Estas exclusiones permiten ya establecer el sentido de la cuestión. Concretamente, se trata aquí de dirigir la atención hacia los temas positivos y meritorios que la Reforma como movimiento teológico, como doctrina, puso en circulación o revitalizó; hemos de considerar aquí en qué modo esos temas alteraron la imagen del pensamiento filosófico o qué efectos produjo su presencia sobre la filosofía. Es fácil comprender que en una cuestión como esta ha de darse prioridad a aquellas ideas fundamentales que —sobre todo en los comienzos de la gran Reforma (es decir, entre los años 1517-1523)— determinaron su estructura doctrinal en visible oposición con el cuerpo dogmático existente; según esto, por tanto, a las ideas propias del movimiento reformador que se refieren a problemas nuclearmente filosóficos, es decir, directamente derivados de una perspectiva teológica y antropológica, y no solo a la reforma organizativa de la Iglesia, a cambios en la liturgia, particularidades de las costumbres o prescripciones para la vida en comunidad, interpretación de los sacramentos, etcétera. Pues estas últimas cuestiones, en efecto, son muy importantes para comprender el fenómeno de la Reforma, pero no pueden menos que ocupar un lugar secundario desde el punto de vista puramente filosófico. La abolición de las órdenes religiosas, de la cuaresma o de las indulgencias, así como otras reformas, quizá fueron, desde el punto de vista social, más importantes que las fórmulas puramente teológicas. Es probable que, precisamente, estas iniciativas tan obvias y comprensibles fuesen las auténticas fuentes de los primeros éxitos obtenidos por la Reforma y hasta constituyan a los ojos del historiador el sentido esencial de este fenómeno. No obstante, desde un punto de vista determinado por el interés histórico filosófico, aparecerán como consecuencias secundarias de postulados teológicos y antropológicos, esto es, en resumidas cuentas, filosóficos. El filósofo o el historiador de la filosofía es perfectamente consciente de que semejante punto de vista no puede satisfacer las preguntas por el sentido histórico de todo el fenómeno de la Reforma, pero, so peligro de renunciar por completo a la autonomía del pensamiento filosófico, no tiene derecho a abandonarlo; tratado como mera manifestación encubierta de intenciones e intereses diferentes —supuestamente “los únicos reales”—, dicho pensamiento filosófico deja lisa y llanamente de ser pensamiento para convertirse en simple instrumento de expresión de dominios de vida enteramente diversos. El filósofo o el historiador de la filosofía se explica muy bien que ciertos burgueses alemanes mirasen con benevolencia la reforma de Lutero, porque deseaban comer carne los viernes, y que algunos sacerdotes se pasasen a la nueva fe, pues así podían satisfacer legalmente sus necesidades sexuales; sin embargo, desde la perspectiva filosófica estas y otras reformas por el estilo –aun cuando en los móviles de los hombres particulares hayan sido lo más importante– no pueden menos que parecer secundarias comparadas con la tesis fundamental de la justificación por la fe. Esta, a su vez, aparece como secundaria frente a los supuestos generales que explican el carácter del lazo que une al hombre con Dios. El sentido de una idea filosófica no puede reducirse a los motivos que determinaron su difusión o, inclusive, su nacimiento, si la historia del pensamiento filosófico ha de conservar su independencia —por ejemplo, frente a la historia de la tecnología— es decir, si quiere ser tal; por el contrario, deja de existir tan pronto se abandona la convicción de que la lógica del pensamiento es distinta de la lógica de los intereses, y de que, por tanto, los resultados instrumentales de las ideas filosóficas y religiosas no pueden agotar el sentido de estas.
Al respecto, ya dije que para nosotros son importantes las ideas fundamentales que constituyeron el perfil propio de la Reforma en su fase inicial. En realidad, justamente ellas son significativas desde el punto que empezó la dogmatización de la nueva fe, cuando esta se cristalizó trabada por sus propios catecismos y su propia organización y liturgia, la Reforma se mostró filosóficamente más pobre en contenido que la Iglesia romana, y si con posterioridad fue capaz de producir estímulos de pensamiento en el ámbito filosófico, ello se debió solo a que esos pensadores, de manera consciente, infringieron las obligaciones que ella había impuesto, recurriendo al espíritu que alentaba en la Reforma misma en sus orígenes e intentando henchir nuevamente de vida las primeras consignas reformadoras, caídas poco a poco en el olvido. Por lo demás, como es sabido, este proceso avanzó con muchísima rapidez, ya en la tercera década del siglo XVI, cuando nuevos reformadores (como Sebastián Franck) trataron de reactivar la doctrina de Lutero en cuanto a las intenciones reformadoras (no solo de tipo social, sino también filosófico) más allá de lo que Lutero mismo había pretendido.
3. La falta de contenido filosófico de la Reforma y dogmatizada es crasa e indiscutible (y se conecta seguramente con su rechazo radical de sanciones filosóficas para la propia doctrina). Propiamente, ni en el siglo XVI ni en el XVII hubo filósofos que combinasen claramente un pensamiento original con una firme religiosidad confesional y, por cierto, de inspiración protestante. No existieron en Suárez, un Pascal, un Malebranche protestantes. Si la Iglesia católica produjo en el siglo XVII filósofos importantes que conscientemente asociaban su propia filosofía con la fe romana y no con una fe en Dios y en la inmortalidad formulada en términos meramente genéricos, ello se debió principalmente a que dentro del catolicismo la forma de religiosidad predominante presuponía por principio la aceptación de la naturaleza. La diferencia dogmática fundamental entre Roma y las grandes iglesias reformadas se relaciona con la superioridad de Roma sobre estas en lo que respecta a producción filosófica: la fe en la radical corrupción de la naturaleza humana y, junto con ella, en la impotencia de la razón frente a los problemas definitivamente últimos, metafísicos, era por el curso natural de las cosas paralizante para las tentativas filosóficas. Ni el anglicano Locke ni el arminiano Grocio ni los protestantes Leibniz y Pufendorf pueden ser caracterizados como filósofos protestantes. Completamente ajenas a toda inspiración religiosa protestante son en particular las doctrinas orientadas en sentido deísta, aun cuando, evidentemente, no se habrían podido desarrollar en la cultura europea sin los cambios espirituales que introdujo la Reforma. Por ejemplo: la filosofía de Leibniz —como muchas veces se ha señalado— está fuertemente impregnada de religiosidad protestante en el sentido de que muchos de sus presupuestos básicos (ante todo en el afán por conciliar el libre albedrío con la doctrina de una armonía preestablecida) constituyen el intento de equilibrar las contradicciones existentes entre los dogmas católico y protestante en torno a la relación recíproca de naturaleza y gracia. Sin embargo, es imposible concebir los esfuerzos de Leibniz como la continuación de la obra ideológica de los reformadores, sobre todo si se atiende a la extraordinaria nitidez con que en ellos se perfila la orientación racionalista y se tiene en cuenta la fe básica en la resolubilidad de todos los problemas mediante el instrumento de la razón discursiva.
No obstante, cuando nos preguntamos por la significación filosófica de la Reforma, no nos preguntamos por los filósofos protestantes, por individuos que programáticamente localizaron su trabajo intelectual dentro de las fronteras de una u otra confesión. Cuanto la Reforma ha hecho por la filosofía, lo ha hecho contra su voluntad, a través de gente que no solo creció en la situación social creada por ella, sino que también —y de estos tratamos nosotros— fue inspirada positivamente por valores de la Reforma. Puede decirse que la filosofía retribuyó con bien el rechazo que le opuso la Reforma, elaborando la materia prima suministrada por esta con miras a resultados propios.
En investigaciones que se ocupan de la Reforma desde el punto de vista de la historia general o de la historia de la cultura —como los clásicos tratados de Weber, Troeltsch y Holl— conviene utilizar un concepto amplio de Reforma, es decir, abarcar todas las corrientes reformistas de la Iglesia desde los comienzos del siglo XV hasta la conclusión del Concilio de Trento, el cual en cierta medida delimitó las fronteras entre las confesiones. (Incluimos de ese modo también a Erasmo y los erasmianos, los iluministas, etcétera). Pero cuando de influencias específicamente filosóficas se trate, hemos de reducir el círculo de fenómenos abarcados por el concepto de Reforma y concentrarnos en aquellas ideas teológicas y antropológicas que claramente causaron este movimiento; es decir, hemos de omitir lo que inmediatamente tendía a la enmienda de las costumbres eclesiásticas y de las estructuras organizativas, o a la nueva posición del clero dentro de la Iglesia, así como prescripciones morales y económicas, etcétera; en cambio habremos de tomar en cuenta todo lo que por su contenido ha ejercido influencia sobre el pensamiento filosófico.
4. La religiosidad predicada por los reformadores implica de modo tan natural el menosprecio por la filosofía que en ninguno de sus escritos le dedican mucho espacio y solo esporádicamente lo expresan de manera explícita. Pues es evidente que la corrupción de la voluntad humana, insalvable con los medios naturales, se manifiesta en la depravación de la razón, la cual, si intenta demostrar los misterios divinos con sus propias fuerzas, no hace sino aumentar los frutos de la soberbia y las probabilidades de perdición. “…nec rectum dictamen habet natura, nec bonam voluntatem” (el dictado de la naturaleza no ha sido ni directo, ni una buena voluntad): estas palabras de las tesis latinas de Lutero, escritas poco antes del 31 de octubre de 1517, contienen ya todo lo que debe decirse sobre la filosofía, y son completadas con explicaciones adicionales que muestran en forma drástica en qué acaba la ruptura definitiva de Lutero con el aristotelismo y con la teología escolástica. Sostener que el teólogo debe ser lógico es herejía; los argumentos silogísticos no son aplicables a las cosas divinas, y quien, valiéndose de ellos, intente investigar el misterio de la Trinidad ha dejado de creer en ella. “En una palabra: así se compadece Aristóteles con la teología como la tiniebla con la luz”. La misma alternativa, confiar en la razón o creer en los misterios divinos, vuelve a repetirse después con frecuencia, incluso en los ataques contra Erasmo, el cual, pese a su indiferencia en relación con las especulaciones metafísicas y a despecho en su Elogio de la locura, a los ojos de Lutero parecía hallarse unido a los escolásticos por su radical confianza en las posibilidades de la naturaleza humana y, también, de la razón. En realidad, Erasmo no pretendió ni recomendó profundizar en los misterios divinos, ni afirmó que fuese posible sancionar el contenido del cristianismo con medios racionales; antes bien, exhortó a atenerse a las fórmulas de la Sagrada Escritura sin hacerlas añicos una tras otra en las disputas dogmáticas. No obstante, es comprensible el odio de Lutero: para Erasmo todo lo que el cristianismo tiene de esencial es simple y fácil de aceptar a la “luz natural”, y ello basta para que el cristiano sepa prácticamente cómo comportarse en la vida; el resto carece de mayor importancia; demasiado conocida es, para extenderse sobre ella, la inclinación de Erasmo hacia las soluciones dogmáticas que deparan el menor número posible de complicaciones excesivamente intrincadas para la sana razón humana (sobre todo en las cuestiones de la Trinidad y de la divinidad de Jesucristo, así como en el problema del pecado original). En suma, según la concepción de Erasmo los preceptos morales del cristianismo no ejercen violencia alguna sobre la naturaleza ni los contenidos teológicos de esta violentan la razón. Para Lutero, por el contrario, la incomprensibilidad de los misterios divinos sirve, ante todo, para arraigar en el hombre el menosprecio de sí mismo y de las propias fuerzas, en la medida en que “amar a Dios significa olvidarse de sí mismo”.
La hostilidad calvinista hacia la filosofía deriva de los mismos supuestos y tal vez sea más aguda en las formulaciones. Raras veces aparecen en los textos de Calvino las simples palabras “filosofía” y “filósofos”, como no sea acompañadas de expresiones de desprecio. Calvino enuncia claramente una idea que, al parecer, no se halla en los textos de Lutero, aunque coincide con sus intenciones: Dios ha concedido al hombre algún conocimiento natural, a saber, el suficiente para que nadie pueda justificarse ante el tribunal de Dios alegando ignorancia. Según esto, la “luz natural” en materia divina es mero instrumento para privar de coartadas a los pecadores, para hacerles imposible toda escapatoria, pero no indispensable, ni mucho menos suficiente, para alcanzar la fe. Ni la razón ni los argumentos pueden fortalecer el cristianismo en ningún aspecto. Cuando los filósofos paganos se elevaron a algún conocimiento de Dios, lo único que consiguieron fue hacer más profunda su perdición, pues erraron sin medida; la Sagrada Escritura desbarata todas las representaciones de los filósofos acerca de las cosas divinas y humanas.
El celo con que los fundadores de la Reforma persiguieron la filosofía así como las inmediatas consecuencias prácticas de su actividad —sobre todo la destrucción de las universidades alemanas como consecuencia de la Reforma luterana— podrían hacer dudar incluso de si es sensato preguntarse qué papel desempeñó el movimiento de la Reforma en la historia de la filosofía, en la medida en que esta pregunta se refiera a otra cosa que a los resultados puramente negativos. En realidad, por regla general, el historiador de la filosofía toma en cuenta también casi todos los programas anti-filosóficos formulados hasta el momento; más aún, tales programas constituyen una parte esencial —y muy considerable— del destino filosófico de Europa. La execración de la filosofía con el argumento de que es racional, o sea, contraria a la luz divina, se repite una y otra vez desde los primeros Padres de la Iglesia hasta Kierkegaard y muchos existencialistas del siglo XX; el repudio de la filosofía precisamente porque ella es irracional, o sea, porque no es capaz de darse sanción científica, constituye a su vez un componente nuclear de la historia del positivismo a partir de sus primeros pasos. Ambos pertenecen a la historia de la filosofía con el mismo derecho que la creación de sistemas originales de los grandes metafísicos. De hecho, nada más habitual que el proceso por el cual el desprecio por la filosofía se convierte en raíz de la que se nutren formas de esfuerzo filosófico.
5. Según esto, justo es que consideremos de qué manera las consignas religiosas fundamentales de la Reforma se bifurcaron en su propagación posterior, haciendo germinar ideas filosóficas cuyos resultados —las más de las veces— no guardan ninguna similitud con su raíz, a la que, sin embargo, están unidos realmente desde el punto de vista genético y, por tanto, positivo. En suma, la interpretación que Lutero da del cristianismo se trasmite en dos líneas completamente distintas y contradictorias entre sí, tienen el mismo origen: la línea mística y la línea existencial. La posibilidad de tal bifurcación está ya, oculta, en la idea de la justificación por la fe tal como es. Pues no cuesta mucho darse cuenta de que, por un lado, somos capaces de representarnos los motivos personales que condujeron a Lutero a su descubrimiento o, incluso, de entender afectivamente su vivencia de la esperanza cristiana en la redención, pero de que, por el otro, esta vivencia pierde en seguida la integridad de la experiencia personal originaria y comienza a mostrar gérmenes de contradictoriedad interna tan pronto como se le articula en el lenguaje de la teología y se la convierte en doctrina.
Desde el punto de vista psicológico, el acto original del luteranismo consiste en la vivencia de la resignación: la conciencia de la propia debilidad en la lucha contra la miseria de la condición humana y la comprensión clarificadora de que no solo han de encomendarse a la omnipotencia de Dios con absoluta confianza los propios destinos exteriores, sino también la propia capacidad de hacer méritos ante sus ojos, la propia corrompida voluntad que ningún esfuerzo humano puede sanar. “Desesperar de sí mismos”, de ahí el mandamiento que precede a todos los demás y constituye el meollo del auténtico acto de fe. Traducido en términos teológicos y no normativos significa: la naturaleza corrompida no conduce a Dios. El principio fundamental de la justificación por la fe especifica y es consecuencia de esta convicción más general; si la naturaleza no conduce a Dios, ningún esfuerzo fundado en las facultades innatas del hombre será capaz de hacernos juntos a la medida divina; de ahí que —si excluimos la terrible posibilidad de que todos los hombres se condenen— solamente Dios pueda, por obra de su libre gracia y a pesar de nuestras culpas, reconocernos justos y salvarnos de la eterna rutina. El principio de que la naturaleza corrompida no conduce a Dios —principio que Lutero no enuncia con estas palabras pero que de igual modo resume su respuesta al problema de la relación entre la naturaleza y el orden sobrenatural— significa, en primer lugar, que es imposible hacer méritos ante Dios mediante las obras a que nos mueven las apetencias naturales; en segundo lugar, que la razón natural no es capaz de llevarnos por sus propias fuerzas al conocimiento de las cosas divinas. Ahora bien, este principio, aparentemente claro, en la intención, contiene posibilidades contradictorias entre sí. En efecto, puede entenderse (y ciertos textos de Lutero sugieren tal posibilidad) en el sentido de que toda autoafirmación del hombre —todo motivo, toda preocupación que tenga por objeto al hombre mismo— va en contra de Dios. Aun el ansia de redención, en la medida en que atiende al fin último de la eterna felicidad, muestra a las claras ser egoísmo pecaminoso, indigno de cristianos: estos deben tener en vista la gloria de Dios únicamente por sí misma, no porque este sea la fuente de la esperanza en la salvación.
Concebido en estos términos, el principio de Lutero admite todavía un desarrollo ulterior dentro de una orientación clásicamente mística: cuando hace que el hombre sea una existencia particular, cuanto lo conserva en su propia estructura y fomenta su actividad es malo (toda actividad propia es obra de la naturaleza; se dirige, por tanto, contra Dios). De manera que el mal es la existencia particular misma. En cambio, el verdadero cumplimiento de las destinaciones humanas consiste en la anegación en la divinidad, en la theosis, en la trasformación del ser en la infinitud de la fuente primigenia del ser, es decir, lo que los místicos han llamado annihilatio. Y aunque con el paso del tiempo Lutero haya olvidado más y más los motivos recibidos en su juventud de los textos místicos, aun cuando en su calidad de organizador de una nueva iglesia y de una confesión no podía apoyarse en una concepción del cristianismo para la que la aspiración a la fusión inmediata con la divinidad constituye el único valor, el desarrollo posterior de los supuestos luteranos en sentido místico no fue de ningún modo una aberración, sino una interpretación justificada —aunque puesta en duda por el propio Lutero— que, por lo demás, correspondía al carácter de los impulsos que operaron en la fase inicial del pensamiento de Lutero.
Por lo demás, no solo la interpretación mística es una posibilidad real de los supuestos luteranos; también lo es la interpretación místico-panteísta. Una teoría que sostiene la impotencia de la criatura, la absoluta omnipotencia de Dios y la corrupción de la naturaleza fácilmente conduce a la conclusión de que la rebeldía contra la voluntad divina, que se expresa en el afán por la propia realización, exalta de manera especial y negativa la voluntad humana separándola de todo el resto del mundo; pero como todo lo creado es impotente y pasivo, todo lo que sucede no sucede por fuerzas naturales, sino en virtud de la acción divina. Por consiguiente, el mundo entero no solo es la revelación de Dios a través de la creación, sino que es en la totalidad de sus acontecimientos acción divina, es el cuerpo de Dios. De aquí a la fe panteísta en la divinidad de lo creado no hay más que un paso, por mucho que en el punto de partida se afirmase la radical dicotomía entre el mundo de Dios y el mundo de la naturaleza.
También la concepción según la cual la realidad natural en su conjunto es vida de Dios hunde sus raíces en la doctrina luterana de la impotencia de la naturaleza, y toda la filosofía panteísta alemana, que sin duda se contrapone a la intención de Lutero, es, no obstante, obra suya en lo que atañe al impulso inicial. Desde Sebastián Franck, el primer panteísta producido por la Reforma, pasando por Jakob Böhme, quien, a partir de la idea de Lutero sobre la contradictoria revelación de Dios en el amor y la venganza, desarrolló ulteriormente una cosmogonía metafísica de la naturaleza contradictoria del ser; pasando por Valentin Weigel y, por último, por Silesio, el panteísmo protestante alemán ha trasmitido este aspecto del luteranismo a la filosofía romántica alemana, a Schelling y, finalmente, a Hegel. Es verdad que nada hay más distante de las representaciones de Lutero que el panteísmo; pero es verdad también que Lutero, al transmitir la herencia de la mística panteísta medieval alemana a la cultura de los siglos posteriores, constituyó un verdadero eslabón intermedio. La metafísica de Schopenhauer concibe la mera individuación del ser como culpa original de la criatura, como auténtica fuente del mal, arraigada en la misma tradición.
El rechazo de la naturaleza como senda que conduce a Dios tiene además notorias consecuencias morales, pues implica la superación de toda “religión de las obras”, la cual representa un craso ejemplo de aquellos estériles intentos de acopio independiente de méritos para el día del juicio. El efecto social de esta reforma es bien conocido para que sea necesario extenderse en consideraciones sobre él. En cambio, es oportuno señalar algunas consecuencias esenciales de esta “subversión” (la palabra “subversión” es equívoca en la medida en que para el propio Lutero, y también en realidad, se trataba del retorno a la versión paulina del cristianismo). Desvalorizar todas las iniciativas brotadas de la “naturaleza” significa, desde el punto de vista de la salvación, desechar la ley como orientación de vida valiosa. El motivo de la abolición de la ley en beneficio del amor recorrió un camino sorprendente desde los tiempos de Lutero. Por una parte, sirvió de estímulo a ciertos movimientos claramente hostiles a la ley, que en los principios de desvalorización de las obras y de todo proceder “exterior” vinieron a ser un pretexto para la anarquía moral y para la supresión de toda disciplina (lo que, por lo demás, nada tiene en común con las intenciones de Lutero). Por otra parte, sin embargo, la ética luterana —cosa que, por lo demás, ha sido señalada con frecuencia— fue, a través del pietismo, la verdadera fuente de la doctrina moral de Kant. La convicción de que la auténtica valoración moral se refiere exclusivamente a la voluntad misma tiene origen luterano y, en este sentido, cabe afirmar que toda la posición anti-utilitarista desencadenada en la ética por la doctrina de Kant es herencia del luteranismo. La ética de Kant es la secularización de la teología hostil a las obras de Lutero. En cierta acepción restringida, el principio de que la naturaleza no conduce a Dios puede, pese a todo, servir de estímulo a las tradiciones deístas, si bien también aquí es particularmente profundo el abismo que separa las intenciones originarias de la Reforma de sus resultados. Este principio ejerció una influencia determinante en dos direcciones: eliminó por contraproducente toda injerencia de la razón natural en las cuestiones religiosas, tachando de arrogancia el usum rationis in divinis y, al mismo tiempo, dentro de las fronteras del mundo natural manifestó indiferencia siempre que no hubiese que temer, claro está, conflictos entre los resultados del conocimiento natural y la palabra de Dios. Así hizo posible la actitud tan difundida posteriormente entre los eruditos protestantes, según la cual, por un lado, se acepta sin mayores investigaciones la fe, irracional por principio, y, al mismo tiempo se reconoce la autonomía de la razón profana en el dominio del orden natural. Dije que en este caso solo podemos hablar de una influencia filosófica de la Reforma “en sentido limitado”, pues ella es más bien negativa. Sin embargo, no solo el deísmo de los países protestantes se vincula genéticamente con esta característica separación de la Reforma entre realidad natural y ser divino; esta convicción de que no existe un camino que conduzca de la naturaleza a Dios une a Descartes con Pascal (como ha señalado Alquié), aunque el sentido de este principio sea distinto en uno y otro, así como los motivos que los indujeron a defenderlo.
6. Pero dejando de lado esta bifurcación del estímulo (bifurcación increíblemente fecunda para la historia de la cultura europea y, sin embargo, “periférica” desde el punto de vista del problema que aquí debatimos) que desde la Reforma se transmite a la vida filosófica, resta aún la segunda línea esencial de influencia, que hemos denominado dirección existencial. Este sentido existencial del luteranismo parece más manifiesto que el sentido místico, pero su contenido real es un poco más difícil de formular. No obstante, notamos sin esfuerzo en los textos de Lutero la doble orientación polémica de la idea de la justificación por la fe: esta se vuelve contra el principio de justificación por las obras, pero también contra el principio de justificación por la doctrina. El mundo de la fe es radicalmente distinto del mundo del pensamiento discursivo y nace de la abrupta fractura del espacio intermedio que separa lo natural de todo lo que es divino.
El verdadero cristiano brota de la superación de la naturaleza, es decir, de la propia voluntad, de la autoafirmación del hombre; empieza a ser posible, precisamente, cuando superamos el falso cristianismo, el cual se aplica a desenvolver, completar o ennoblecer las inclinaciones innatas al hombre, punto en torno del cual giran las varias formas místicas de la subversión reformadora. El verdadero cristianismo es, al mismo tiempo, la victoria sobre el cristianismo entendido como doctrina y como saber acerca de Dios, el derrumbe de aquella ciega despreocupación con que el creyente derivaba de su mera ortodoxia la esperanza en una vida eterna. El diablo también cree en Dios y tiembla, según la bella expresión de un texto (Santiago 2:19) que, por otras razones, Lutero consideró sumamente dudoso dentro del conjunto de los libros canónicos. Cristiano no es aquel que ha reunido conocimientos accesibles acerca de Dios. La misión de Cristo no consistió en informar a los hombres o en prometerles la redención a cambio de un correcto aprendizaje de la doctrina. Cristiano es aquel hombre que vive de la fe, pero esta no es convicción intelectual, sino total renacimiento del espíritu, completa renovación, aniquilación del hombre viejo, acto que permite ingresar en la nueva realidad y que ningún medio natural —ni la organización eclesiástica, ni los santos del Señor, ni la doctrina, ni los sacramentos exteriormente recibidos— pueden cumplir en lugar del hombre individual. Esta falta de cualquier apoyo en el orden natural determina que en el acto de fe el cristiano se encuentre en presencia de Dios en cierto modo desprovisto de todo: “…Deus Pater omnia in fide posuit; haec fides non nisi in homine interiore regnare possit” (…Dios Padre lo puso todo en la fe; esta solo puede reinar en el hombre interior). Solo ahí, en el “hombre interior”, dentro de cada individuo, se consuma el cristianismo.
De tal suerte, un cristianismo que es una abstracción especulativa y en el que también el individuo se trasforma en algo abstracto, se opone al cristianismo de la fe viviente, la theologia regenetorum, un cristianismo, en fin, cuyo único lugar real es el contacto con la Gracia del alma purificada. También en este caso, como en el que antes analizamos de la kenosis (vaciamiento) mística, tropezamos con el proceso análogo de desvalorización del mensaje de Lutero durante la ulterior evolución del luteranismo “realizado”, junto con la trasmisión y el desarrollo posterior de la intención de Lutero fuera de su Iglesia. De hecho, un cristianismo concebido como valor puramente “interior” e incapaz de buscar apoyo en una realidad visible cualquiera, si hemos de ser consecuentes, no puede ser la actitud de un grupo, no puede —por principio— constituir una comunidad. En la fe los individuos no son agregables, cada uno está aislado ante la presencia de Dios, y la fe de todos ellos, tomada en conjunto, no se estructura como unidad de doctrina ni como colectividad organizada. La justificación de la Iglesia visible se vuelve problemática. Con un mensaje como este puede dirigirse a los hombres un profeta solitario, no el organizador de un movimiento social y fundador de una comunidad reformada, si no quiere derribar a hachazos el árbol que él mismo ha plantado. De acuerdo con esto, es comprensible y hasta, podría decirse, natural que la idea de una fe que consistiese en la intransferible propiedad de un alma individual oculta al mundo y visible solamente a Dios, debiese retroceder en beneficio de otras formas comunitarias de la vida cristiana, apropiadas para la mediación ulterior y la propagación. Tampoco sorprende que la justificación por la fe haya sido interpretada por los fieles precisamente en aquella forma que tantas veces denunciaron públicamente Spener y otros pietistas como contraria a la intención de Lutero: ser justificados por la fe significa que somos hijos de Dios y que nuestra salvación es segura gracias a la verdadera doctrina enseñada por Cristo, que el papado corrompió, mancillándola, y Lutero sacó del olvido.
Ahora podemos entender como un poco más de claridad la diferencia existente entre las dos interpretaciones esencialmente distintas del principio que establece la fundamental separación de naturaleza y Dios: entre la interpretación mística y la existencial. La primera acentúa la necesidad de anular la naturaleza, a la cual, en última instancia, pertenece la individualidad humana como tal, o bien —la versión panteísta— toda individuación del ser. En cambio, la interpretación existencial destaca la necesidad de que cada hombre particular se desprenda de todas las formas “naturales” de apoyo, especialmente de todo lo temporal-terrenal y, al mismo tiempo, de todo lo abstracto, para alcanzar el estado de “hombre interior” que en su absoluta concreción y en su incomunicable subjetividad enfrenta el mundo de la Gracia. Ambas tendencias siguen direcciones contrapuestas: según una, el principio último del ser es un ser absoluto que lo absorbe todo; en contraste con él o en relación con él, toda existencia individual pierde la apariencia de independencia óntica; según la otra, por el contrario, el principio último del ser es la irreducible “mismidad” (Jemeinigkeit) (si nos es permitido emplear la expresión heideggeriana) de cada ser humano tomado en particular, no siendo agregables todos ellos en un conjunto.
7. La línea de evolución existencial, iniciada o resucitada por Lutero —aunque también en este punto él fue el renovador de una, si bien oscurecida, verdadera tradición cristiana—, seguramente no posee una continuidad tan ostensible como la línea mística, la cual puede seguirse en la cultura alemana casi de generación en generación hasta el siglo XIX. Sin embargo, también ella es real. El agustinismo católico del siglo XVII en su versión jansenista no puede pasar, con seguridad, como continuación intencional del programa de Lutero; eso es evidente. Pese a ello, constituye la tentativa de una contrarreforma que busca golpear al adversario con sus propias armas, recurre como él a los mismos motivos del cristianismo primitivo y postula dentro de la Iglesia romana el restablecimiento de los mismos valores en que radica la fuerza de los herejes. Desde el punto de vista que aquí nos interesa, el jansenismo pretendió introducir en la religiosidad católica la misma desconfianza respecto de la naturaleza y los medios de redención naturales que manifestaba la Reforma, aunque evidentemente —y como se sabe, sin éxito— trató de mantener dentro de los límites del dogma la fórmula sobre la Gracia. Ciertamente, la desconfianza respecto de la naturaleza no siguió la dirección de la doctrina de la aniquilación mística (aunque en la fase inicial del jansenismo, con Saint-Cyran, no se expresara todavía a las claras la orientación contraria a la mística). La resignación ante la naturaleza, de acuerdo con la concepción jansenista, no significa unión mística con la divinidad o trasformación, sino lo que en el acto de arrepentimiento y de fe tiende a salvar la plena subjetividad del hombre, quien, resignado y contrario, aguarda la Gracia; la razón debe cooperar como fuerza negativa, puesto que ella es capaz de negar libremente el propio valor y abdicar de sí misma. En contraste con los místicos, la religiosidad de Pascal deja al hombre la conciencia agudizada de la propia existencia, conciencia que se revela como percepción penetrante de la propia miseria y de la propia perversidad, acompañada del presentimiento de un camino hacia la liberación que no se abre gracias a los esfuerzos humanos sino a la misericordia de Dios que se revela en Cristo.
Y esto es lo que podemos designar concepción existencial del cristianismo: pues la mística no es en absoluto una “subjetivización” de los valores religiosos, sino, por el contrario, la perspectiva de una eliminación de la subjetividad humana en la noche de lo absoluto que todo lo devora. También la religiosidad existencial intenta aplastar la tendencia del individuo a la afirmación de sí mismo en contra de Dios; no obstante, mantiene en pie con todo vigor la sensación de la propia estructura y el ser irreductible del sujeto humano, exige rastrear en sí mismo sin vacilaciones los impulsos de condescendencia con los instintos naturales y pretende reducir el conocimiento de sí mismo a la sensación del pecado y la miseria. Pero todo esto en nombre de la salvación del individuo, en nombre de su redención en su propia subjetividad. En la concepción existencial sería impensable que este acto de resignación llegase tan lejos como entre los místicos: hasta la resignación de la salvación eterna si fuese voluntad de Dios el condenarnos. La conciencia orientada en sentido existencial preserva al mismo tiempo el anhelo de la propia salvación como el máximo valor y la fe en la Gracia, la cual decide en última instancia sobre la salvación independientemente de los esfuerzos humanos, y de ese modo está condenada al eterno martirio de la inseguridad y a la incapacidad de alcanzar esa definitiva calma que, tras largas pruebas, la mística asegura a sus elegidos.
En relación con el siglo XIX, Kierkegaard pasa con razón por el auténtico profeta del cristianismo existencial. Su vinculación con la tradición de la teología luterana parece indiscutible. La crítica a Hegel y la crítica al cristianismo “objetivo”, como Kierkegaard lo llamaba, son llevadas a cabo desde las mismas posiciones y en nombre de los mismos valores —los valores de la subjetividad concreta, que es captada en el acto de la humillación de sí mismo, en la conciencia del pecado y la culpa. Kierkegaard enuncia lo que fue el verdadero presupuesto fundamental de la religiosidad del joven Lutero, pero que no había sido posible expresar en esta forma en el lenguaje del siglo XVI: la fe es la negación de toda “objetividad”, de todos los valores en que los hombres, como comunidad, como ejemplares de la especie, participan en común. Las subjetividades son absolutamente inagregables, no hay “dos” conciencias, puesto que subordinar la conciencia a una abstracción, cual es el número, significaría privar a la conciencia de su irrepetible concretez, es decir, de su realidad. “La diferencia entre el cristianismo y el hegelianismo —leemos en Unwissenschaftlichen Nachschrift [Post scriptum conclusivo no científico]— consiste más bien en que la especulación se propone enseñarnos qué camino hemos de seguir para llegar a ser objetivos, mientras que el cristianismo enseña que tenemos que aspirar a ser subjetivos, es decir, a hacernos de veras sujeto”. Y la misma objeción fundamental ya dirigida contra el hegelianismo apunta también contra un cristianismo institucional que se entiende como doctrina, como organización, como realidad colectiva: “Pues si el cristianismo fuese una doctrina, la relación con él no sería la relación de la fe, ya que frente a una doctrina no cabe otra relación que la intelectual. Por consiguiente, el cristianismo no es una doctrina, sino precisamente esta realidad: Dios ha existido”. Expresado de otro modo: el cristianismo no consiste en la convicción de que la historia narrada en el Evangelio sea históricamente verdadera, ni en la convicción de que tal o cual dogma sean verdaderos; más aún: tampoco consiste en la subordinación a la ley de Dios fijada en las Sagradas Escrituras para todos por igual. El cristianismo es solo para uno, y “solo uno alcanza la meta”; y cada cual puede ser este uno. La fe —de acuerdo con la idea de Lutero y con el ejemplo de Abraham— no es una convicción, sino la completa transformación del hombre interior; el asentimiento a lo absurdo, al escándalo, a lo imposible; trascender todo lo expresable como algo dirigido por igual a todos los hombres, a la comunidad; la superación de la razón y la suspensión de la ley moral. Vivir en la fe significa rescatar la plenitud de la subjetividad, cuya única referencia es la subjetividad divina. El ataque de Kierkegaard contra el luteranismo es la repetición del ataque de Lutero contra la Iglesia de su tiempo: la tentativa de poner en cuestión un cristianismo cuyos portadores son criaturas abstractas —a saber: los individuos humanos concebidos como miembros de una comunidad—, y que se realiza por medio de abstracciones, por la repetición de la doctrina ortodoxa o por la ejecución de ritos; un ataque en nombre de lo único concreto que es de veras concreto: la doctrina de la subjetividad.
Considerar la subjetividad como hecho último definitivo que no admite explicación por ninguna otra cosa y que se resiste a ser descrita en lenguaje “objetivo”, pero que al mismo tiempo se reencuentra a sí misma en la conciencia del propio mal y la propia indigencia y necesita de una justificación que no le provee el mundo natural; he ahí el punto central de la vivencia del cristianismo en la perspectiva existencial. El desafío de Lutero, que él mismo concibió como un acto de renovación, como aceptación de la misión y el llamamiento de Pablo, revivió de ese modo en el siglo XIX, oponiéndose por igual al racionalismo hegeliano, al panteísmo romántico y al cristianismo institucional. Kierkegaard trasmitió el mismo motivo a nuestro siglo, a aquellos filósofos que, como en primer lugar Unamuno, luego Jaspers y finalmente también Heidegger, trataron de enunciar con rodeos lo que no se puede enunciar directamente: la irreductible concretez de la subjetividad humana. Kierkegaard representa en esta cadena un eslabón particularmente rico en consecuencias; su presencia y posición en la filosofía nos permite afirmar que la vinculación entre la filosofía existencialista contemporánea y la iniciativa de Lutero no es una coincidencia artificiosa, sino una real vinculación de estímulos, absolutamente al margen de la circunstancia, por lo demás obvia, de que la filosofía existencialista de nuestro tiempo no es consciente de esta procedencia y, en la mayoría de los casos, no reconoce ninguna conexión, no solo con la tradición luterana, sino, en general, con ninguna tradición cristiana. En efecto, apenas si cabría imaginar que Sartre estuviese dispuesto a admitir que en su propia negación del legislador divino —la cual significa al mismo tiempo la negación de toda clase de normas o reglas que pudiesen obligar al sujeto humano fuera de su propia decisión libre— resuena el eco de la negación luterana de la ley, abolida por la religión de la Gracia instaurada por Cristo. Y, sin embargo, esta conexión no tiene nada de fantasioso.
Más aún: la negación luterana de la filosofía, concebida como doctrina que no solo no pertenece al mundo de los valores cristianos sino que le es absolutamente perjudicial, es algo que volvemos a encontrar en la concepción de Kierkegaard —y aun de la filosofía existencialista en general— de la filosofía como un acto de concientización que todo hombre en particular debe renovar sin vacilaciones y que no puede transformarse en una teoría o doctrina abstracta con pretensiones de ser universalmente válida. Este motivo se dibuja con perfiles particularmente agudos en la obra de Jaspers: como la existencia, siempre igualmente originaria en su duración, no puede ser concebida como objeto ni como un conjunto de cualidades enumerables en expresiones abstractas, es imposible la filosofía como intento de catalogación o descripción de la existencia, por lo menos en forma de una teoría. El trabajo filosófico es más bien un desafío renovado sin cesar; donde trate la existencia particular de habérselas con un segundo contacto, allí sabe, sin embargo, que este contacto nunca llega a ser la trasmisión de sí mismo en el sentido en que puede trasmitirse un pensamiento o una cosa. También esta negación auténticamente existencial de la filosofía hunde sus raíces en el cristianismo de Lutero.
8. Resumamos. La iniciativa de Lutero fue una nueva interpretación de la confesión agustiniana Deum et animam scire cupio (“A Dios y el alma deseo conocer”), y encierra en sí el anhelo que determina los esfuerzos filosóficos y religiosos casi desde las primeras obras, el afán de definir la humanidad en su oposición con el resto de la naturaleza. Desprovista de todo apoyo natural, enfrentada a la prepotente atracción de la Gracia, la subjetividad humana se define a sí misma por la conciencia de la propia caída y la propia miseria. Esta radical ruptura de la vinculación con la naturaleza abría un doble camino, que aquí hemos caracterizado como la línea mística y la existencial del desafío reformador. Por la primera, el hombre, en su intento de encontrarse a sí mismo e identificarse en la oposición con el mundo, no halla nada más que la corrupción y la maldad que se ocultan en su simple status de ser, en la mera estructura que le es propia; entonces resigna la existencia individual y cree que destruyéndose a sí mismo en favor de lo absoluto vuelve a alcanzar la raíz de ser de la que desdichadamente había brotado su propia enfermiza existencia individual. Por la segunda vía, en cambio, la subjetividad desnuda torna a encontrarse a sí misma como ser absolutamente irreductible, inderivable de nada que pertenezca al mundo de las cosas o del pensamiento. Si esta subjetividad encuentra a Dios, intentará entablar con él un diálogo íntimo que nadie, desde afuera, es capaz de oír, entender o valorar; si no lo encuentra, se verá forzada a concebirse a sí misma como algo absoluto desprovisto de sustancia, surgido de la nada y tendiente a la nada, como vacío ser para sí, pura negatividad, passion inutile. En este sentido puede decirse que el llamado de Lutero ha confiado a los tiempos posteriores el descubrimiento de la subjetividad, el germen de la moderna cultura filosófica. Pues esta trata tenazmente de volver a la más originaria subjetividad humana, no mediada por nada, que suprime incondicionalmente la filosofía como especulación metafísica, como la construcción de sistemas. De ese modo, el rechazo luterano de la filosofía se repite aun en los intentos obstinados por constituir la filosofía a través de la negación de sí misma.
1. Título original: “Filozoficzna rola reformacji”, publicado en Archiwum historii filosofii (Archivo de historia de la filosofía), Varsovia, 1969.