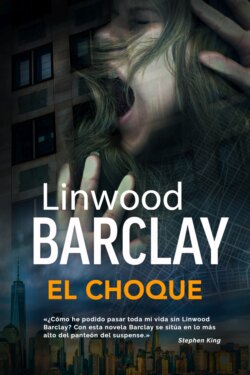Читать книгу El choque - Linwood Barclay - Страница 4
ОглавлениеPrólogo
Se llamaban Edna Bauder y Pam Steigerwald, eran profesoras de primaria de Butler, Pensilvania, y no habían estado nunca en Nueva York. No es que Nueva York quedara precisamente en la otra punta del planeta, pero, cuando se vivía en Butler, parecía que casi todo estaba así de lejos. Como se acercaba el día en que Pam cumpliría cuarenta años, su amiga Edna le había dicho que le regalaría un fin de semana de cumpleaños que no olvidaría en la vida, y la verdad es que en eso acabó teniendo toda la razón.
Sus maridos estuvieron encantados al saber que era un fin de semana «solo para chicas». Cuando se enteraron de que iba a consistir en dos días enteros yendo de compras, un espectáculo de Broadway y el tour guiado de Sexo en Nueva York, confesaron que preferían quedarse en casa y volarse la tapa de los sesos antes que ir. Así que acompañaron a sus mujeres hasta el autobús, les desearon que lo pasaran en grande y les dijeron que intentaran no emborracharse demasiado porque en Nueva York hay muchísimos atracadores, eso todo el mundo lo sabe, y siempre hay que andarse con ojo.
Cerca de la Cincuenta con la Tercera encontraron un hotel que tenía un precio bastante razonable, al menos para lo que costaba todo en Nueva York, aunque aun así les pareció una barbaridad de caro teniendo en cuenta que lo único que iban a hacer allí sería dormir. Habían acordado que no cogerían taxis para ahorrar un poco, pero los planos de la red de metro casi parecían el esquema de una lanzadera espacial, así que al final se dijeron que qué narices. Se pasaron por Bloomingdale’s y Macy’s, y también por un outlet gigantesco de zapatos que había en Union Square y en el que habrían cabido absolutamente todas las tiendas de Butler juntas, y aún habría sobrado espacio para meter la oficina de Correos.
—Cuando me muera, quiero que esparzan mis cenizas en esta tienda —dijo Edna mientras se probaba unas sandalias.
Intentaron subir a la azotea del Empire State, pero la cola para entrar era kilométrica y, cuando solo se tienen cuarenta y ocho horas en la Gran Manzana, a nadie le apetece desperdiciar tres de ellas haciendo cola, así que lo dejaron correr.
Pam quería comer en esa cafetería, aquella en la que Meg Ryan había fingido un orgasmo. La mesa que les dieron estaba justo al lado de la que salía en la película (e incluso había un cartel que lo indicaba), pero cuando volvieran a Butler le dirían a todo el mundo que se habían sentado en la misma mesa. Edna pidió un sándwich de pastrami y un knish, aunque no tenía la menor idea de lo que era un knish.
—¡Tomaré lo mismo que ella! —exclamó Pam, y las dos se echaron a reír a carcajadas como un par de histéricas mientras la camarera ponía los ojos en blanco.
Después, durante los cafés y sin que viniera muy a cuento, Edna comentó:
—Me parece que Phil tiene un lío con esa camarera de Denny’s.
Y se echó a llorar.
Pam le preguntó que por qué sospechaba algo así, le dijo que ella creía que el marido de Edna, Phil, era un buen tipo y que nunca la engañaría, y Edna dijo que no creía que hubiera llegado tan lejos como acostarse con la otra y demás, pero que iba allí a tomar el café todos los días y eso por fuerza tenía que significar algo. Además, la verdad es que Phil ya apenas la tocaba.
—Anda ya —dijo Pam—. Estamos todos ocupadísimos, tenemos hijos, Phil ha tenido que buscarse dos trabajos, ¿a quién le queda energía?
—A lo mejor llevas razón —concedió Edna.
—Tienes que quitarte esas tonterías de la cabeza —dijo Pam—. Me has traído aquí para que nos divirtamos. —Abrió la guía Fodor’s de Nueva York por el punto en que le había puesto un Post-it y dijo—: Tú lo que necesitas es más terapia de gangas. Nos vamos a Canal Street.
Edna no tenía ni idea de qué era eso. Pam le explicó que allí se podían comprar bolsos (bolsos de marca, o por lo menos bolsos que eran casi idénticos a los bolsos de marca) a precios de risa.
—Hay que ir preguntando hasta encontrar las mejores ofertas —explicó. Ella había leído una vez en una revista que hay sitios en los que ni siquiera el mejor material lo tienen expuesto a la vista de todo el mundo. Hay que entrar en la trastienda o algo así.
—Ahora sí que hablamos el mismo idioma, cielo —dijo Edna.
Así que pararon otro taxi y le dijeron al conductor que las llevara a la esquina de Canal Street con Broadway, pero al llegar a Lafayette con Grand el taxi ya no pudo continuar.
—¿Qué ha sucedido? —le preguntó Edna al conductor.
—Un accidente —respondió el hombre. A Pam le pareció que su acento podía ser de cualquier parte, desde salvadoreño hasta suizo—. No puedo dar vuelta. Queda a unas pocas manzanas, en esa dirección por ahí.
Pam pagó la carrera y las dos se fueron andando en dirección a Canal Street. Una manzana más allá se había congregado una muchedumbre.
—Ay, Dios mío —dijo Edna, y miró para otro lado.
Pam, sin embargo, se había quedado hipnotizada. Sobre el capó de un taxi amarillo que se había empotrado contra una farola se veían las piernas extendidas de un hombre. La mitad superior de su cuerpo había atravesado el parabrisas y estaba tendido encima del salpicadero. Bajo las ruedas delanteras del coche había quedado atrapada y aplastada una bicicleta. Al volante no se veía a nadie. A lo mejor ya se habían llevado al conductor al hospital. Había varias personas con las siglas del cuerpo de bomberos y de la policía de Nueva York en la espalda inspeccionando el vehículo, diciéndole a la gente que se apartara.
—Mierda de mensajeros en bicicleta... —comentó alguien—. Lo que me extraña es que esto no pase más a menudo.
Edna cogió a Pam del codo.
—No puedo mirar.
Cuando por fin lograron llegar a Canal con Broadway, todavía no habían conseguido borrar aquella espantosa imagen de su mente, pero por lo menos ya habían empezado a repetirse el mantra de que «estas cosas pasan», y eso les permitiría seguir aprovechando lo que les quedaba del fin de semana.
Con la cámara del móvil, Pam le hizo una foto a Edna de pie bajo la señal de Broadway, y luego Edna le sacó otra a Pam en el mismo sitio. Un hombre que pasaba por allí se ofreció a hacerles una a las dos juntas, pero Edna dijo que no, gracias, y después le comentó a Pam que seguramente no era más que una treta para robarles los móviles.
—Que no nací ayer... —añadió.
Siguieron andando por Canal Street en dirección este y de pronto las dos se sintieron como si acabaran de aterrizar en un país extranjero. ¿No era esa la pinta que tenían los mercados de Hong Kong, Marruecos o Tailandia? Tiendas apiñadas unas junto a otras, la mercancía cayendo en desorden hasta la calle.
—No son precisamente los almacenes Sears —comentó Pam.
—Cuánto chino... —dijo Edna.
—Me parece que eso es porque estamos en Chinatown.
Un indigente que llevaba una sudadera de los Toronto Maple Leafs les preguntó si tenían algo de suelto para darle. Otro intentó ofrecerles un flyer, pero Pam levantó la mano a la defensiva. Había grupitos de chicas adolescentes que se las quedaban mirando y se echaban a reír, algunas de ellas lograban incluso mantener una conversación mientras la música atronaba desde los auriculares que llevaban embutidos en los oídos.
Los escaparates de las tiendas estaban llenos a reventar de collares, relojes, gafas de sol. Había una que en la entrada tenía un cartel de COMPRO ORO. Otro cartel que colgaba de una escalera de incendios, alargado y vertical, anunciaba: «Tattoo – Body Piercing – Tatuajes Temporales de Henna – Joyas para Todo el Cuerpo – Libros Revistas Obras de Arte 2.º Piso». Había rótulos que proclamaban «Piel» y «Pashmina», y un sinfín de letreros escritos con caracteres chinos. Había incluso un Burger King.
Las dos mujeres entraron en lo que creyeron que era una tienda, pero que resultó ser decenas de ellas. Igual que un minicentro comercial o un mercadillo, cada establecimiento estaba instalado en su propio cubículo de paredes de cristal y cada uno de ellos tenía su propia especialidad. Había puestos de joyas, de DVD, de relojes, de bolsos.
—Mira eso —exclamó Edna—. Un Rolex.
—No es auténtico —dijo Pam—, pero es una preciosidad. ¿Crees que en Butler alguien notará la diferencia?
—¿Crees que en Butler habrá alguien que sepa lo que es un Rolex? —Edna se echó a reír—. ¡Ay, mira esos bolsos de ahí!
Fendi, Coach, Kate Spade, Louis Vuitton, Prada.
—No me puedo creer que cuesten tan poco —dijo Pam—. ¿Cuánto pagarías normalmente por un bolso así?
—Mucho, muchísimo más —contestó Edna.
El chino que regentaba el puesto les preguntó si podía ayudarlas en algo. Pam, que intentaba hacer como si estuviera en territorio conocido, lo cual no era nada fácil cuando tenías una guía de la ciudad asomando por el bolso, preguntó:
—¿Dónde tiene usted las gangas de verdad?
—¿Cómo?
—Estos bolsos están muy bien —dijo Pam—, pero ¿dónde esconde el material de primera?
Edna sacudió la cabeza con nerviosismo.
—No, no, estos están bien. Podemos elegir de aquí —dijo.
Pero Pam insistió:
—Una amiga me ha dicho..., no sé si estuvo justamente en su tienda, pero me ha dicho que a lo mejor hay otros bolsos que no están aquí expuestos.
El hombre negó con la cabeza.
—Pruebe con ella —añadió, señalando más hacia el fondo de aquella madriguera de tiendas.
Pam fue al siguiente puesto y, después de echarles una miradita rápida a los bolsos que había allí expuestos, le preguntó a una anciana china vestida con una chaqueta de brillante seda roja que dónde escondían el material bueno.
—¿Eh? —hizo la mujer.
—Los mejores bolsos —explicó Pam—. Las mejores imitaciones.
La anciana miró largamente a Pam y a Edna y pensó que, si esas dos eran polis de paisano, era lo más conseguido que había visto jamás.
—Salgan por la puerta de atrás, luego izquierda, busquen puerta con número ocho. Bajen allí. Pregunten por Andy —dijo al final.
Pam miró a Edna loca de emoción.
—¡Gracias! —exclamó, y agarró a su amiga del brazo para llevársela hacia una salida que se veía al final de las estrechas galerías.
—Esto no me gusta —dijo Edna.
—No te preocupes, no pasará nada.
Sin embargo, incluso Pam se quedó sin habla cuando atravesaron aquella puerta y se encontraron en un callejón. Contenedores de basura, desperdicios tirados por todas partes, electrodomésticos abandonados. La puerta se cerró tras ellas y, cuando Edna quiso volver a entrar, descubrió que no se podía.
—Genial —dijo—. Como si ese accidente no me hubiera puesto ya los pelos de punta...
—La mujer ha dicho que a la izquierda, así que a la izquierda —insistió Pam.
No tuvieron que andar mucho para encontrar una puerta metálica que tenía pintado un número ocho.
—¿Llamamos o entramos directamente? —preguntó Pam.
—Esta idea tan fantástica ha sido tuya, no mía —repuso Edna.
Pam llamó sin hacer mucho ruido y diez segundos después, al no obtener respuesta, tiró de la manilla. La puerta estaba abierta. Se encontraron ante un tramo corto de peldaños que bajaban hacia una escalera oscura, pero en el fondo de todo se veía un resquicio de luz.
—¿Hay alguien? ¿Andy? —llamó Pam.
Tampoco hubo respuesta.
—Vámonos —dijo Edna—. En aquel otro sitio he visto unos bolsos que eran perfectos.
—Ya que estamos aquí —insistió Pam—, no perdemos nada por ir a ver. —Empezó a bajar la escalera y sintió cómo la temperatura descendía a cada escalón. Una vez abajo, asomó la cabeza por la puerta, después se volvió y miró a Edna con una enorme sonrisa cubriéndole el rostro—. ¡Esto sí que es auténtico de verdad!
Edna la siguió hasta aquella sala densa y abarrotada, de techo bajo, repleta de bolsos por todas partes. Los había encima de mesas, colgando de ganchos de las paredes, colgando del techo. A lo mejor porque hacía bastante frío, a Edna le hizo pensar en una cámara frigorífica, solo que en lugar de piezas de vacuno allí colgaban artículos de piel.
—Debemos de estar muertas —dijo Pam—, ¡porque hemos llegado al paraíso de los bolsos!
Los tubos fluorescentes parpadeaban y zumbaban por encima de sus cabezas mientras ellas empezaban a rebuscar entre las bolsas y las carteras que había en los mostradores.
—Si esto es un Fendi falso, yo estoy casada con George Clooney —dijo Edna mientras inspeccionaba uno—. La piel parece auténtica. Quiero decir que es piel de verdad, ¿no crees? Solo las etiquetas con la marca son falsas, ¿no? Me encantaría saber cuánto cuesta este.
Pam vio que al fondo de la sala había una puerta cubierta por una cortina.
—A lo mejor ese tal Andy está ahí dentro. —Y echó a andar hacia la puerta.
—Espera —dijo Edna—. Será mejor que nos marchemos. Míranos. Estamos en no sé qué sótano, en un callejón perdido de Nueva York, y nadie tiene ni la más remota idea de que estamos aquí.
Pam puso ojos de exasperación.
—Dios mío, mira que eres provinciana. —Se acercó a la puerta y exclamó—: ¿Señor Andy? La señora china nos ha dicho que preguntáramos por usted. —En cuanto dijo «señora china», se sintió como una imbécil. Como si allí hubiera pocas...
Edna se había puesto a examinar otra vez el forro del Fendi de imitación.
Pam alargó un brazo y apartó la cortina.
Edna oyó un sonido extraño, una especie de pffft, y cuando se volvió a ver qué era, vio a su amiga tendida en el suelo. No se movía.
—¿Pam? —Soltó el bolso—. Pam, ¿te encuentras bien?
Al acercarse se dio cuenta de que Pam, que estaba tirada boca arriba, tenía un punto rojo en el centro de la frente y que algo brotaba de él. Como si tuviera un escape.
—Ay, Dios mío. ¿Pam?
La cortina se abrió, y salió un hombre alto y delgado, con el pelo oscuro y una cicatriz que le cruzaba el ojo. Llevaba una pistola y con ella apuntaba directamente a la cabeza de Edna.
En el último segundo que le quedaba, Edna logró entrever, en el interior de la sala que había al otro lado de la cortina, a un viejo chino sentado a un escritorio, con la frente descansando sobre la mesa y un reguero de sangre que le resbalaba por la sien.
Lo último que oyó Edna fue a una mujer (no a Pam, porque Pam ya no podía decir nada) que murmuraba:
—Tenemos que salir de aquí.
Lo último que pensó Edna fue: «A casa. Quiero irme a casa».