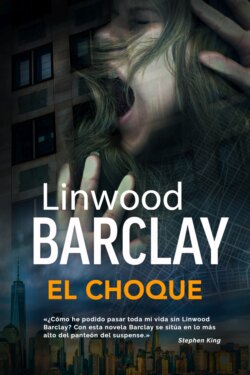Читать книгу El choque - Linwood Barclay - Страница 8
ОглавлениеCapítulo 3
Volví a poner la furgoneta en marcha. Unos cuantos metros después accioné el intermitente y torcí hacia Harborside Drive.
—¿Cuál es la casa de Emily?
Debería haber sido capaz de reconocerla. Sheila y la madre de Emily, Ann Slocum, se conocían desde hacía seis o siete años, cuando las dos habían apuntado a las niñas a un curso de natación para bebés. Allí habían compartido sus anécdotas de madres primerizas mientras hacían lo posible por ponerles y quitarles el bañador a sus hijas, y desde entonces habían seguido en contacto. Como no vivíamos muy lejos unos de otros, las niñas habían acabado yendo al mismo colegio.
Llevar en coche a Kelly a la casa de Emily e irla a recoger más tarde era una tarea de la que normalmente se ocupaba Sheila, por eso no había reconocido la casa de los Slocum en un primer momento.
—Esa de ahí —dijo Kelly, señalando una casa.
De acuerdo, sí, conocía aquella casa. Había llevado a Kelly allí alguna otra vez. Una construcción de una sola planta, de mediados de los sesenta, diría yo. Podría haber sido una casa bonita si la hubieran cuidado un poco más. Algunos de los aleros se estaban encorvando por el peso, las tablillas del tejado parecían estar en la recta final de su vida, y algunos de los ladrillos de la parte superior de la chimenea se estaban desmoronando a causa de la humedad que se les había metido dentro. Los Slocum no eran los únicos que dejaban para más adelante los arreglos de su casa. Últimamente, como el dinero no sobraba, la gente solía dejar que las cosas se desgastaran hasta que ya no se podía esperar más, y a veces ni siquiera entonces las reparaban. Las goteras del tejado podían solucionarse con un cubo, y eso era mucho más barato que cambiar todas las tablillas.
El marido de Ann Slocum, Darren, vivía con un sueldo de policía, lo cual no era mucho, y seguramente menos aún desde hacía una temporada, ya que el ayuntamiento había tomado medidas drásticas para recortar las horas extras. Ann había perdido su trabajo en el departamento de distribución del periódico de New Haven hacía dieciséis meses. Aunque había encontrado otras formas de ganarse mínimamente la vida, me imaginaba que iban justos de dinero.
Desde hacía más o menos un año, Ann organizaba esas «fiestas de bolsos» en las que las mujeres pueden comprar imitaciones de bolsos de marca por una mínima parte de lo que cuestan los de verdad. Sheila le había ofrecido a Ann nuestra casa no hacía mucho para celebrar una. Fue todo un acontecimiento, como una de esas reuniones de Tupperware..., o al menos lo que yo imagino que debe de ser una reunión de Tupperware.
Veinte mujeres invadieron nuestra casa. Vino Sally, del trabajo, y también la mujer de Doug Pinder, Betsy. Me sorprendió especialmente que la madre de Sheila, Fiona, apareciera por allí arrastrando consigo a su marido, Marcus. Fiona podía permitirse un Louis Vuitton auténtico, y yo no la veía llevando por ahí un bolso de imitación, la verdad. Pero Sheila, preocupada por si Ann no conseguía suficiente número de asistentes, le había rogado a su madre que asistiera. Había sido Marcus el que al final convenció a Fiona de que hiciera el esfuerzo.
—Sé un poco más sociable —parece ser que le dijo—. No tienes que comprar nada si no quieres. Limítate a estar ahí y apoyar a tu hija.
Detestaba ser cínico, pero no podía evitar preguntarme si los motivos de aquel hombre tendrían algo que ver con la felicidad de su hijastra. Era de suponer que un acontecimiento así reuniría a muchas mujeres, y a Marcus le encantaba repasar a las señoras con la mirada.
Marcus y Fiona fueron los primeros en llegar a la casa y, cuando las demás invitadas empezaron a aparecer, él insistió en saludarlas a medida que iban entrando por la puerta, presentarse, ofrecerles a todas una copa de vino y asegurarse de que tuvieran sitio para sentarse mientras ellas empezaban a babear con la sola visión de las etiquetas falsas y la piel. Sus payasadas parecían avergonzar a Fiona.
—Deja de ponerte en evidencia —le soltó, y se lo llevó de ahí.
Cuando Ann dio comienzo a su discurso para convencer a las compradoras, Marcus y yo nos retiramos al patio de atrás con un par de cervezas, donde, un poco a la defensiva, me comentó:
—No te equivoques, todavía sigo perdidamente enamorado de tu suegra. Es solo que me gustan las mujeres. —Sonrió—. Y me parece que yo a ellas también.
—Claro —repuse—. Estás como un tren.
A Ann le fue muy bien la tarde. Se sacó un par de miles (hasta los bolsos de imitación podían costar varios cientos de dólares), y por haber arreglado la casa para el acontecimiento, Sheila se quedó con el bolso que más le gustaba.
Aunque a los Slocum no les llegara para pagar las reparaciones de su casa, con los bolsos y el sueldo de la policía ganaban más que suficiente para que Ann condujera un Beemer de tres años y Darren tuviera una ranchera Dodge Ram de un rojo resplandeciente. Cuando nos acercamos a la casa, solo vimos aparcada la ranchera.
—¿Ha invitado Emily a otras amigas a dormir? —le pregunté a Kelly.
—No. Solo a mí.
Nos detuvimos junto a la acera.
—¿Estás bien? —quise saber.
—Estoy bien.
—¿Te acompaño hasta la puerta?
—Papá, no tienes por qué...
—Venga.
Kelly arrastró su mochila con el paso de un condenado a muerte mientras nos acercábamos a la casa.
—No te preocupes —dije. Vi un cartel de SE VENDE con un número de teléfono pegado en el interior del parabrisas trasero de la ranchera de Darren Slocum—. En cuanto te hayas librado de tu padre, te lo pasarás en grande.
Estaba a punto de tocar el timbre cuando oí llegar un coche que se metió en el camino de entrada. Era Ann con su Beemer. Al bajar del vehículo, sacó también una bolsa del supermercado.
—¡Qué tal! —exclamó, dirigiéndose más a Kelly que a mí—. Acabo de ir a comprar unos tentempiés para vuestra fiesta. —Entonces me miró a mí—. Hola, Glen. —Solo dos palabras, pero estaban cargadas de compasión.
—Ann.
Se abrió la puerta de la casa. Era Emily, con su melena rubia recogida en una coleta igual que la de Kelly. Debía de habernos visto llegar por la ventana. Soltó un gritito de emoción en cuanto vio a mi hija, que apenas tuvo tiempo de mascullar un adiós antes de entrar corriendo en la casa con su amiga.
—Y yo que esperaba una despedida con lágrimas... —le dije a Ann.
Me sonrió, pasó junto a mí y me cogió del brazo para acompañarme al salón.
—Gracias por quedaros con Kelly esta noche —dije—. Le hace mucha ilusión.
—No es ningún problema.
Ann Slocum tenía treinta y tantos, era pequeñita, con el pelo corto y negro. Tejanos con estilo, camiseta azul como de satén y pulseras a juego. Un conjunto que parecía bastante sencillo pero que seguramente le había salido por más de lo que me habría costado a mí un taladro Makita nuevo, de varias velocidades y con todos los accesorios. Tenía un buen tono muscular en los brazos, el vientre plano bajo unos pechos pequeños. Parecía una mujer que hacía ejercicio, aunque recordé que Sheila me había comentado una vez que Ann se había dado de baja del gimnasio. Supuse que en casa también se podían hacer los mismos ejercicios. Ann irradiaba algo, por cómo se movía, cómo ladeaba la cabeza cuando te miraba, cómo sabías que ella sabía que la estabas mirando cuando se alejaba..., que era como una fragancia. Era la clase de mujer con la que, si no eras capaz de mantener la cabeza lo bastante fría, acababas deseando hacer una estupidez.
Yo no era estúpido.
Darren Slocum entró desde el comedor. Esbelto, le sacaba más o menos una cabeza a Ann y era más o menos de su misma edad, pero con el pelo prematuramente gris. Sus altos pómulos y sus ojos hundidos le conferían un aspecto intimidante, lo cual seguro que le venía muy bien cuando hacía parar a la gente por haberse saltado el límite de velocidad en el municipio de Milford. Me ofreció la mano con ímpetu. Su apretón era fuerte, rayando en lo doloroso, transmitía dominación. Pero como construir casas también te proporcionaba un apretón de manos bastante potente, lo recibí ya preparado, tendiendo la palma de mi mano con firmeza hacia la suya y dándole todo lo que tenía, al muy cabrón.
—Qué hay —dijo—. ¿Cómo te va?
—Por Dios, Darren, qué pregunta más tonta —dijo Ann, encogiéndose y lanzándome una mirada de disculpa.
Su marido la miró como si se hubiera ofendido.
—Disculpa. Es una forma de hablar.
Yo hice un gesto con la cabeza, como diciendo: «No te preocupes», pero Ann no estaba dispuesta a dejarlo pasar.
—Deberías pensar un poco antes de decir nada.
Vaya, qué divertido. Había llegado en mitad de una pelea. Intentando suavizar los ánimos, dije:
—Esto le vendrá muy bien a Kelly. Estas dos últimas semanas no ha tenido a nadie con quien pasar el rato más que conmigo, y no es que yo haya sido precisamente el alma de la fiesta.
—Emily no ha dejado de insistirnos una y otra vez para que la invitáramos a casa, y al final ha podido con nosotros. Seguro que será bueno para todos —dijo Ann.
Oíamos a las niñas en la cocina, soltando sus risitas y trasteando aquí y allá. Oí que Kelly exclamaba: «¡Pizza, estupendo!». Darren, distraído, miró en dirección al ruido.
—Cuidaremos bien de ella —dijo Ann, y luego, a su marido—: ¿Verdad, Darren?
Él volvió la cabeza con brusquedad.
—¿Hmmm?
—Digo que cuidaremos bien de ella.
—Sí, claro —dijo él—. Claro que sí.
—He visto que vendes la ranchera —comenté.
Slocum se animó enseguida.
—¿Te interesa?
—Ahora mismo no...
—Puedo hacerte un precio de primera. Tiene un motor de trescientos diez caballos y plataforma de dos metros y medio, perfecta para un tipo como tú. Hazme una oferta.
Dije que no con la cabeza. No necesitaba una ranchera nueva. Ni siquiera me iban a dar nada por el Subaru siniestro total de Sheila. Como el accidente había sido culpa suya, la compañía de seguros no iba a cubrirlo.
—Lo siento —dije—. ¿A qué hora queréis que pase a recoger a Kelly?
Ann y Darren cruzaron una mirada. Ann, con la mano en la puerta, dijo:
—¿Por qué no le decimos que te llame? Ya sabes lo pesadas que se ponen a veces. Si no se van a dormir a una hora decente, seguro que no se levantan al rayar el alba, ¿no crees?
Cuando llegué a casa con la furgoneta, Joan Mueller, la vecina de al lado, estaba mirando por la ventana. Un momento después salió y se quedó de pie en el umbral. Vi a un niño de unos cuatro años que se asomaba desde detrás de sus piernas. No era su hijo. Joan y Ely no habían tenido hijos. Aquel pequeño debía de ser uno de los niños que cuidaba Joan.
—Hola, Glen —exclamó al verme bajar del vehículo.
—Joan —dije, con la intención de entrar directamente en casa.
—¿Cómo va todo? —preguntó.
—Vamos tirando —repuse. Habría sido de buena educación preguntarle cómo le iba todo, pero no me apetecía acabar metido en una conversación trivial.
—¿Tienes un momento? —preguntó.
No siempre se consigue lo que se quiere. Crucé el césped, miré al niño y le sonreí.
—Ya conoces al señor Garber, ¿verdad, Carlson? Es un hombre bueno. —El niño se escondió un momento detrás de la otra pierna de Joan y luego echó a correr hacia el interior de la casa—. Es el que se queda hasta más tarde —explicó ella—. Estoy esperando a que llegue su padre de un momento a otro. Todos los demás han pasado ya a recogerlos. Solo falta el padre de Carlson y ya está, ¡podré recuperar mi vida durante el fin de semana! —Una risa nerviosa—. Los viernes, la mayoría de la gente viene a buscar a sus hijos pronto, salen un poco antes del trabajo, pero el señor Bain, el padre de Carlson, no. Trabaja siempre hasta el final de la jornada, ¿sabes?, sea viernes o no.
Joan tenía la costumbre de charlar nerviosamente y nunca sabía cuándo parar. Razón de más para haber intentado evitar esa conversación.
—Te veo muy bien —dije, y era cierto, a medias. Joan Mueller era una mujer guapa. De treinta y pocos, el pelo castaño recogido en una coleta. Los tejanos y la camiseta que llevaba se le ajustaban como una segunda piel, y los llenaba muy bien. Si había que ponerle alguna pega, era que estaba quizá demasiado delgada. Desde que había muerto su marido y ella había montado ese negocio no declarado de cuidar niños en su casa, había perdido unos nueve kilos, diría. Los nervios, la ansiedad, por no hablar de pasarse el día corriendo detrás de cuatro o cinco niños.
Se sonrojó y se recogió un mechón de pelo detrás de la oreja.
—Bueno, ya sabes, no hago más que moverme detrás de ellos todo el día, ¿no? Crees que los tienes a todos controlados delante de la tele o haciendo alguna manualidad, y entonces uno se te escapa y vas tras él, y luego se escapa otro... Te aseguro que es como intentar retener a una camada de gatitos en una cesta, ¿sabes?
Estaba a poco más de un metro de ella y me pareció bastante claro que le olía el aliento a licor.
—¿Necesitas que te ayude con algo?
—Sí... Bueno, hmmm... Tengo un grifo en la cocina que no deja de gotear. No sé, quizá algún día, cuando tengas un momento, aunque ya sé que estás muy ocupado y todo eso...
—A lo mejor el fin de semana —dije—. Cuando tenga un minuto. —A lo largo de los años, sobre todo durante otras épocas en las que el trabajo flojeaba, había hecho pequeñas reparaciones al margen de la empresa, para nuestros vecinos. Hacía unos cuantos años había estado trabajando todos los sábados y los domingos del mes, en el sótano de los Mueller.
—Sí, claro, lo entiendo, no quiero quitarte el poco tiempo libre que tienes, Glen, lo entiendo perfectamente.
—Bueno, pues muy bien. —Sonreí y me volví para irme ya a casa.
—Y ¿cómo lo está llevando Kelly? No ha vuelto a venir después del cole desde que..., ya sabes. —Tuve la sensación de que Joan Mueller no quería que me fuera.
—Voy a recogerla cada día a la salida del colegio —expliqué—, y hoy se ha quedado a dormir en casa de una amiga.
—Ah —dijo Joan—. O sea que esta noche estás solo.
Asentí con la cabeza, pero no dije nada. No sabía si Joan me estaba lanzando una indirecta o no. No me parecía posible. Hacía ya bastante que había muerto su marido, pero yo había perdido a Sheila hacía solo dieciséis días.
—Oye, yo...
—Ay, mira —me interrumpió Joan con un entusiasmo algo forzado cuando un Ford Explorer de un rojo algo deslucido llegó a toda velocidad a su camino de entrada—. Ese es el padre de Carlson. Tendrías que conocerlo. ¡Carlson! ¡Ya está aquí tu papá!
No tenía ningún interés en conocer a aquel hombre, pero daba la sensación de que ya no podía escaquearme. El padre, un hombre esbelto y nervudo que, por mucho que llevara traje, tenía el pelo demasiado largo y alborotado para trabajar en un banco, se acercó a la casa. Tenía una zancada algo arrogante. Nada demasiado exagerado. La clase de andares que ya había visto antes en moteros (un par de ellos habían trabajado a media jornada para mí hacía unos años), y me pregunté si aquel tipo no sería un crápula de fin de semana. Me miró de arriba abajo, el tiempo suficiente para darme cuenta de que lo hacía.
Carlson se escabulló por la puerta y no se detuvo a saludar a su padre, sino que corrió directo al todoterreno.
—Carl, quería presentarte a Glen Garber —dijo Joan—. Glen, este es Carl Bain.
Interesante, pensé. En lugar de Carl Junior, le había puesto al niño Carlson, «hijo de Carl». Le tendí la mano y él la estrechó. Sus ojos no hacían más que ir de Joan a mí y viceversa.
—Encantado de conocerte —dijo.
—Glen es contratista —explicó Joan—. Tiene su propia empresa. Vive justo al lado —señaló a mi casa—, en esa casa de ahí.
Carl Bain asintió.
—Hasta el lunes —le dijo a Joan, y volvió a su Explorer.
Joan se despidió de él con la mano, quizá con demasiado entusiasmo, mientras el coche se alejaba. Después se volvió hacia mí.
—Gracias —dijo.
—¿Por qué?
—Es que me siento más segura sabiendo que estás ahí al lado.
Me dirigió una mirada cariñosa, que parecía dar a entender algo más que una buena relación de vecinos, y entró de nuevo en su casa.