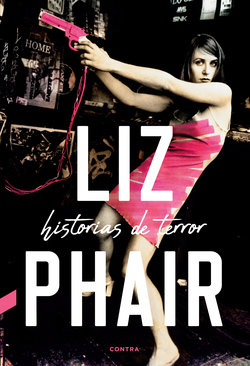Читать книгу Historias de terror - Liz Phair - Страница 7
Capítulo 1 Tirada
ОглавлениеLa dejamos allí. Esa es la parte de la historia que me obsesiona. Fuimos testigos de su necesidad e hicimos caso omiso. El baño estaba abarrotado. Hacía calor. Yo estaba aguardando mi turno ante el espejo para pintarme los labios. No sé por qué solo veo la escena desde dos perspectivas: mirando hacia abajo por el rabillo del ojo mientras me maquillaba y esperando apoyada contra la pared a que mis amigas terminaran de lavarse las manos.
No sé si era rubia, morena o pelirroja. Sé que estuvo en la fiesta. Creo que llevaba una chaqueta color verde oliva, pero, bien mirado, es posible que ese detalle me lo haya inventado. Creo estar recreando su vestimenta parcialmente a partir de lo real y de lo irreal, como si intentase vestirla de la manera en que solía vestir a mis viejas muñecas Barbie, para que quede presentable, para conferirle dignidad. Mi conciencia es un fiscal fantástico. Después de tantísimos años, lo único que queda son las pruebas irrecusables. Estuve allí. Lo vi. No hice nada.
El miedo es una emoción agotadora, y durante aquel primer semestre en la universidad pasé miedo en muchísimas ocasiones. Intentar encontrar mis aulas en aquel laberinto de nuevos edificios resultaba angustioso. Tenía miedo de preguntarles a los demás alumnos lo que quería decir la profesora cuando decía que nuestras lecturas estaban reservadas en la biblioteca. Me daba demasiado miedo utilizar mi tarjeta en la fila del comedor, no fuera a ser que aquello tuviera algún truco. Intentar aparentar que sabía lo que hacía era mi prioridad en todo momento.
Al volver la vista atrás, me compadezco de mi yo juvenil. Solo trataba de ir tirando. Apenas tenía dieciocho años, y mi cerebro todavía estaba formándose. Tengo que poder alegar algo ante el jurado en mi defensa. Lo cierto es que aquella noche fui feliz. Por fin había conocido a unas chicas que me caían bien. Ellas se conocían todas entre sí de un colegio privado de Manhattan. Fumaban cigarrillos de clavo y olían a pachuli. Tenían novios y estaban intentando emparejarme con un tío de su grupo. Una por una, hicieron un aparte conmigo y me susurraron algo bonito que él había dicho sobre mí. Enarcaban las cejas cuando hablaban de él, como insinuando lo afortunada que era.
No era mi tipo. No era mal tío. Una semana después fuimos juntos al cine; nos sentamos en la sala en silencio esperando a que se apagaran las luces, sin tener nada que decirnos, respirando pausadamente, sumamente conscientes de lo cerca que estaban nuestros cuerpos.
Recuerdo que él estaba nervioso, porque me espetó lo siguiente: «Si le hubieras sacudido alguna vez a alguien en la cabeza con un bate de béisbol, nunca lo olvidarías». No podía sino estar de acuerdo.
He hilvanado estos recuerdos porque, tras rehusar la oportunidad de convertirme en su novia, mis nuevas amigas buscaron a alguien para que ocupase la vacante y completara el octeto. Después de aquello no nos vimos demasiado, y seguramente fue mejor así. Pese a que nunca habláramos de ello, las consideraba tan culpables como a mí misma por no haber asumido la responsabilidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que cualquiera de las que estábamos allí mirásemos para otro lado ante lo que estaba sucediendo? Los seres humanos podemos ser unos monstruos, del modo más irreflexivo y displicente que quepa imaginar.
Me recuerda esos experimentos sociológicos que demuestran lo fundamental que es la crueldad para la institución de la sociedad. No se puede describir una familia, un clan, una nación, sin trazar una línea alrededor de quienes forman parte de ellos ni dejar al margen de sus fronteras a otros. Cuando unos investigadores piden a un grupo de estudiantes que seleccionen y condenen al ostracismo a uno de los suyos, siempre hay alguien que saca a colación El señor de las moscas de William Golding, ese relato sobre unos niños náufragos que retroceden al estadio de tribu primitiva. Pero para expresarse, el instinto de aislar a alguien no requiere ni estar perdidos en una isla desierta ni estar cautivos en un laboratorio científico. Lo tenemos muchísimo más a mano que todo eso. Para que la gente se torne salvaje basta con meter el dedo en la llaga apropiada.
Es un instinto y no hay más que hablar. No todo el mundo se arrepiente de las maldades que comete. El sentimiento de culpa es la flor tóxica que brota a raíz de un acto egoísta. Para que pueda crecer, el suelo nutricio ha tenido que estar presente con anterioridad. En nuestros libros de recuerdos acaba prensada la flora más impresionante, y cada vez que los abrimos de nuevo y releemos un capítulo, sus esqueléticos y resecos restos se escurren y acaban en nuestros regazos. La descomposición marca las páginas, y cuando hemos enterrado demasiados malos recuerdos, es el propio libro el que empieza a oler.
Lo cierto es que cavamos nuestras desgracias pulgada a pulgada. Algunas de las cosas más crueles que he hecho fueron vejaciones efímeras y pasajeras. Solo reconozco su malevolencia cuando han persistido en mi imaginación más tiempo de la cuenta. El pintor Ed Paschke solía decir: «Son esos insectos que se quedan atascados en tu parrilla». Yo los llamaría la onda expansiva de misiles lanzados desde una distancia segura. He llevado encima durante décadas los minúsculos fragmentos tóxicos de almas que he quebrantado como quien no quiere la cosa.
Viajando en tren a altas horas de la noche, por ejemplo, un hombre me sonríe y yo hago una mueca, como si él fuese lo más repugnante que hubiera visto jamás. Estoy asustada. Tengo diecinueve años y no quiero que me violen. Pero al ver cómo se le cae el alma a los pies, me doy cuenta en ese mismo instante de que, muy al contrario, lo que pretendía era tranquilizarme y transmitirme que todo estaba en orden. Él estaba allí. Yo estaba segura. Si creéis que esa es la parte mala, no os equivoquéis. Todo el mundo comete errores. Mi culpabilidad empieza en el instante en que vuelvo el rostro y miro fijamente por la ventana fingiendo ser mejor que él. Dejo que piense que es un asqueroso, permito que se sienta avergonzado y obsesionándose con lo mal que ha quedado. Cuando baja del tren, se le ve tan abatido como pudiera estarlo cualquier hombre que se odiase a sí mismo. Preguntarme qué clase de día habría pasado, a qué situación doméstica retornaba, qué preocupaciones y pesares le agobiaban; eso es algo con lo que he tenido que cargar desde que tengo memoria.
«If I Had Only1» es el exitazo que nunca publicaré. Cuando los físicos cuánticos hablan de entrelazamiento, sé exactamente a lo que se refieren. Cuando Einstein califica un fenómeno de «acción espeluznante a distancia», me entran ganas de levantarme de un salto de mi asiento y gritar: «¡Amén, hermano! ¡Salve!». Vivimos en un universo solitario y una parte inmensa de él está ocupada por el vacío. ¿Por qué nos sorprende descubrir que hay materia oscura en nuestro interior? El vacío está lleno de antiluz de las estrellas a más no poder. Extiende una toalla, túmbate y echa lejía sobre lo no realizado, lo no dicho y lo no redimido.
Un célebre humorista abandonó a su perro en el porche trasero de su casa colgante de Mulholland Drive. Vivía en Nueva York y rara vez regresaba a Los Ángeles. Su asistente se acercaba un par de veces al día para dar de comer al viejo y lisiado Terranova y sacarlo a pasear durante diez minutos junto a un polvoriento arroyo donde no crecía la hierba, en un sendero de grava pelado junto a la ladera de una montaña cubierta de maleza. Yo visité al perro tres veces. No conocía al dueño, así que me quedé debajo de la minúscula plataforma donde aquella enorme criatura se pasaba todo el día tumbado jadeando de calor. Le decía cosas bonitas, como si fuera Romeo cortejando a Julieta. A pesar de haber sido abandonado a todos los efectos, aquel perro tenía una disposición muy cariñosa y dulce.
Tuve la oportunidad de adoptarlo, pero era demasiado grande y demasiado viejo para mi estrecha vivienda, y le habría costado mucho subir y bajar tantas escaleras. Pregunté en los establos en los que iba a montar a caballo. Nadie se interesó. Muchos meses más tarde, cuando ya había perdido la esperanza, recibí una llamada de alguien que sabía de una granja para Terranovas que quizás pudiera ayudar. No respondí. Nunca devolví la llamada. Estaba de gira, estaba ocupada, y se me pasó. Y ahora cargo con ese perro para siempre. Vuelve y me visita como un fantasma, con su dulce rostro, para recordarme que estoy forjando cadenas igual que Ebenezer2, y que estas se hacen más pesadas a medida que avanzo.
Entonces, ¿quién era la chica de los servicios? Jamás lo sabré. ¿Con qué soñaba? ¿Qué hacía allí? ¿Qué la llevó a emborracharse tanto? Iba vestida de igual manera que todas nosotras, con una minifalda con volantes y botas hasta el tobillo. Daba la impresión de ser una persona agradable a la que conocer en otra ocasión, en otras circunstancias.
Me di cuenta, por su tipo y la calidad de su piel, de que era bonita. Pero debía de sentirse sola, porque ¿dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaba la gente que se suponía que tenía que estar pendiente de ella? ¿Dónde estaban la compañera de piso o el novio que tenían que ocuparse de que pudiera incorporarse de nuevo y volver a casa? Debía de haber acudido sola a aquella fiesta. Debió de hacer falta valor, mucho valor líquido, estar ahí sin conocer a nadie. Su cuerpo inconsciente, tendido en el suelo, era la prueba de los nervios que había pasado.
Sus piernas sobresalían del cubículo. Pasamos por encima de ellas y a su alrededor. Me recordaba a aquella escena de El mago de Oz en la que la Bruja Mala del Este yace boca abajo después de que la casa de Dorothy aterrice sobre ella. Al principio, la gente que entraba a los servicios soltaba risitas nerviosas y la señalaba con el dedo, y luego cuchichearon con voz entrecortada. Después cerraron el pico.
La fila que había una vez que se atravesaba la puerta seguía muy animada, aún revolucionada por el ambiente de fiesta de fuera, pero a medida que una se internaba más en el santuario del cuarto de baño, se imponía el silencio. La gente hacía lo que hubiera venido a hacer con cruda eficiencia y los labios apretados. Entre miradas furtivas y con las mejillas pálidas. Abriendo y cerrando grifos. Nadie decía nada. Nadie hacía nada al respecto.
Estaba boca abajo, inconsciente, con la cabeza apoyada en el suelo junto a la taza del váter, con una gran mancha de excremento extendiéndose entre sus piernas despatarradas. Jamás había visto a alguien que se hubiera cagado encima antes, ya no digamos en público. Aquello era extremadamente humillante.
Mientras esperaba, con la espalda contra la pared, podía ver claramente sus bragas defecadas. No recuerdo qué estaba pensando. Simplemente estaba incómoda. Todas lo estábamos. No sabría decir si era consciente de lo peligrosamente cerca de la muerte que tenía que estar alguien para expulsar alcohol a la fuerza por el ano. Tampoco se me ocurrió que pudiera estar ahogándose en su propio vómito. Cuando un extremo excreta, el otro también suele hacerlo. Es la reacción de estadio avanzado del cuerpo ante la intoxicación. Al menos mientras yo estuve allí, a nadie se le ocurrió comprobar si respiraba. Nadie quería acercarse a ella.
No era solo que los excrementos nos repugnaran. ¿Qué faceta de su conducta era la que rechazábamos? Si se hubiera estrellado en coche por haber sobrepasado el límite de velocidad, ¿habríamos pasado de largo ante los restos humeantes, mirando para otro lado? ¿Nos habríamos encogido de hombros y dicho que eso es lo que pasa cuando te comportas de forma temeraria? Estoy segura de que no. Habríamos acudido corriendo hacia el vehículo y hecho todo lo posible para reanimarla. De hecho, no se me ocurre otra instancia en la que juzgaríamos en lugar de ayudar. Lo que estábamos juzgando era la facilidad con la que podría haberse tratado de una de nosotras.
Permitid que os pinte otro cuadro. Dejad que os describa un mundo mejor en el que vivir: cuatro chicas entran en unos servicios y se encuentran a una de sus compañeras de clase inconsciente y en peligro. «¡Rápido, id a buscar ayuda!», gritan. Intentan reanimarla y comprueban que sus vías respiratorias están despejadas. Una de ellas se quita la sudadera y la cubre con recato. «¡No dejéis entrar a nadie más! ¿Ha llamado alguien a urgencias? ¡Daos prisa, necesitamos ayuda! Dios mío, espero que salga de esta. ¡Por favor, Dios mío, haz que se salve!» Pero esa no es lo que sucedió. Y eso es con lo que tengo que vivir.
Mirar hacia atrás tiene un algo implacable. Se eliminan poco a poco los detalles sin importancia sin dejar más que el sentimiento de culpa, las asignaturas pendientes. Siempre estará tirada en ese cuarto de baño que hay en mi alma, acechándome.