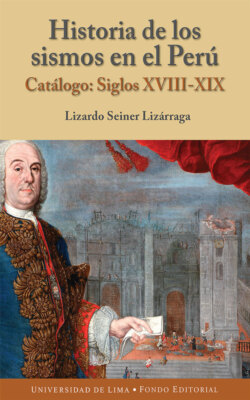Читать книгу Historia de los sismos en el Perú - Lizardo Seiner-Lizárraga - Страница 12
Nota al catálogo
ОглавлениеLa composición de este catálogo se basa en un criterio cronológico, y cada ocurrencia sísmica hallada a partir de la revisión de un conjunto de fuentes publicadas entre los siglos XVIII y XX se ha numerado de manera correlativa, como fue el objetivo propuesto desde el inicio en los proyectos de investigación sucesivamente presentados entre los años 2004 y 2007. Por consiguiente, y a pesar de habernos topado con información valiosa, no hemos hecho ninguna mención a fuentes de archivo, las que deberán ser materia de consulta complementaria.
Decidimos dividir la información correspondiente a cada año en dos secciones: fuentes contemporáneas y fuentes secundarias, división que responde al objetivo de presentar —cuando se encuentre disponible— una fuente en su “textualidad” original, es decir, tal como aparece en su primera versión escrita y contemporánea a los eventos sísmicos de los que da cuenta. De esa manera, y dada la disponibilidad del texto original, el lector tiene la posibilidad de establecer el modo en que las fuentes secundarias se ajustan a las primeras, pero también de percibir el modo en que la información evoluciona, es decir, cómo va presentándose según la muestre cada fuente y, de ese modo, determinar cuáles fuentes son más valiosas que otras.
Incluimos como fuentes secundarias los conocidos catálogos históricos de Polo (1898-1899 y 1899) y Silgado (1978), junto a los catálogos sísmicos de Ocola (1984) y Huaco (1986), a los que hemos sumado antiguos listados, como los de Barrenechea (1725), Córdova y Urrutia (1844), Mendiburu (1874-1890) y Middendorf (1893). Además, hemos incluido obras modernas, no contemporáneas a los hechos narrados y en las que se aclara, con mayor exactitud, alguna información sobre cada sismo, como son los casos del padre Barriga para los sismos de Arequipa. En aras de la precisión, consideramos indispensable citar exacta y puntualmente, en la medida de lo posible, cada una de las referencias bibliográficas contenidas en los listados y catálogos señalados; esto lo hacemos como una manera de unificar las referencias, ya que cada autor suele referirse a sus fuentes de modos diversos y hasta contradictorios, sin omitir lugar y año de edición, impresor o editorial y el número de páginas.
Por su parte, como fuentes contemporáneas incluimos aquellas —hayan sido citadas u omitidas en los catálogos sísmicos— que, dada su cercanía a los hechos que narran, tienen un mayor grado de confiabilidad, aunque ello no implique impedir su debida ponderación, según los casos, con ajuste a los cánones de la crítica histórica. Si en una cita hemos utilizado cursiva, debe entenderse que el propósito es resaltar la frase en la que se hace exacta mención a un evento sísmico y facilitarle, de ese modo, al lector, el rápido reconocimiento del evento sísmico. Por la misma razón, resaltamos en negrita la toponimia asociada a cada evento y mencionada en cada fuente.
En esencia, se trata de un trabajo de ordenamiento de las fuentes mediante su división en primarias —léase contemporáneas— y secundarias, y que prioriza el hallazgo, la transcripción, la comparación y el comentario de aquellas fuentes que son a la vez escritas y contemporáneas a los hechos que relatan. A partir de ello, se intenta establecer las bases de una suerte de “genealogía de la información”, destinada a identificar lo más claro posible los orígenes documentales de un evento sísmico y sus variaciones en el tiempo; es decir, a saber si un registro sísmico presentó, siempre, la ocurrencia sísmica de una misma manera o, más bien, si las fuentes más modernas contienen un margen de distorsión en relación con las originales.
Las prevenciones antes citadas sirven de sustento para asignar a cada registro y, por consiguiente, a cada ocurrencia sostenida documentalmente por dicho registro, un índice de confiabilidad que va del 1 al 5, donde el 1 evidencia una escasa cobertura documental —por lo general, sostenida en fuentes no contemporáneas a los hechos—, mientras que el 5 se asigna a toda aquella ocurrencia avalada extensamente en la documentación.
La investigación correspondiente al año 2003 tuvo como resultado central la elaboración del Catálogo sísmico peruano, siglos XVI-XVII, base para la recién publicada Historia de los sismos en el Perú. Catálogo: Siglos XV-XVII (Universidad de Lima, 2009) y que produjo hallazgos importantes en dos órdenes de cosas: primero, la identificación de nuevos sismos: 2 para el siglo XVI y 17 para el XVII; y segundo, la mejor delimitación del área afectada para seis grandes sismos del siglo XVII, lo que es importante para conocer mejor el comportamiento de estos. Las investigaciones llevadas a cabo entre los años 2004 y 2007 —continuaciones de la anterior— han conducido, asimismo, a hallazgos semejantes: se han identificado 1.129 sismos para el siglo XVIII, con lo que se enriquece sustancialmente el catálogo sísmico disponible en la actualidad, que apenas indicaba un total de 266 referencias y no incluía las del terremoto de Lima de 1746 ni todas las asociadas al terremoto que afectó Arequipa en 1784 (Ocola 1984; Huaco 1986; IGP 2001) (es bueno aclarar que, en relación con los terremotos de 1746 en Lima y 1784 en Arequipa, el número total de registros sísmicos ascendió a 630 y 197, respectivamente, como se desprende de las obras de Llano Zapata [1748] y Zamácola [1785]). Del mismo modo, el presente catálogo se enriquece con una amplia gama de fuentes, como relatos de viajeros extranjeros, la relación de Esquivel y Navia para el Cusco, la obra de Unanue y las valiosas gacetas publicadas en Lima entre 1756 y 1765, editadas gracias al tesón e infatigable celo bibliófilo de José Durand; y se complementa con otro, en formato abreviado, a fin de apreciar más rápido cualquier referencia vinculada a fecha o lugar de ocurrencia de algún sismo.
El público al que va dirigido este catálogo es, en primera instancia, especializado. Para los historiadores, es una herramienta dirigida a evaluar la dinámica de la narración histórica; para los geofísicos, un medio para replantear las estimaciones de los parámetros sísmicos. Se trata de un catálogo “abierto”, pues al usarse con frecuencia las expresiones “no indica fuente alguna” o “no hay datos”, dichas omisiones abren la posibilidad de búsqueda y cobertura del vacío documental, vacío que —estamos seguros— ayudará a proyectar y llevar a buen término nuevas investigaciones.
Pero también tiene en cuenta a otro público: el ciudadano común, el lector interesado, para quien deseamos que se convierta en un medio de reconocimiento y toma de conciencia de nuestra realidad sísmica, presencia secular en nuestra historia, padecida desde tiempos prehispánicos por el hombre andino y motivo de profundos temores para la sociedad virreinal y republicana, objeto progresivo de estudio y fuente simultánea de temor y religiosidad. Frente a esa “densidad” histórica del evento sísmico, hay la necesidad de construir una cultura del riesgo, capaz de crear conciencia acerca de este, así como de articular respuestas sociales tendientes a reducir los grados de vulnerabilidad que hoy se aprecian con preocupación.