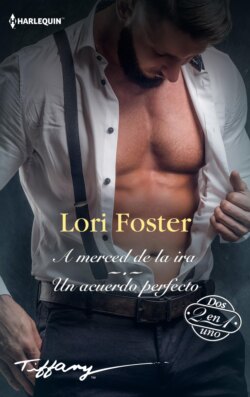Читать книгу A merced de la ira - Un acuerdo perfecto - Lori Foster - Страница 6
1
ОглавлениеCon los brazos cruzados y el hombro apoyado en la pared de fuera del elegante despacho de la planta más alta del edificio, Trace Rivers sopesó sus alternativas. Tener un topo abreviaría su trabajo. Haciéndose pasar por guardaespaldas aún no había conseguido descubrir gran cosa, y empezaba a ponerse nervioso. En cambio, si conseguía la colaboración de alguien de dentro, tal vez pudiera llegar a alguna parte.
Murray Coburn no era trigo limpio, Trace lo sabía. Qué demonios, lo sabía un montón de gente. Pero no podían, o no querían, tocar a aquel canalla sin tener antes pruebas inamovibles. El sistema legal había fracasado.
Trace, sin embargo, acabaría por encontrar pruebas y, cuando las encontrara, haría justicia a su manera.
Pero hasta que llegara ese día, tendría que vérselas con la variopinta panda de gamberros y matones que trabajaban para Murray.
Y también con Helene Schumer, alias Hell, un apodo que le iba como anillo al dedo. Aquella mujer no dejaba pasar una sola oportunidad de manosearlo, de darle órdenes, de complicarle la vida. Pero, como era la amante de Murray, tenía privilegios que se les negaban a otros.
Si Murray descubría sus manejos, la mataría sin pensárselo dos veces. A Trace no le preocupaba lo más mínimo la suerte que corriera ella, pero le preocupaba, en cambio, que Murray perdiera la confianza en él.
No le apetecía servirse de Hell, pero era el camino más rápido. Sobre todo, porque la dama se portaba como una ninfómana con él.
Cuando se acercó con los ojos entornados y una media sonrisa en la boca pintada, Trace hizo lo posible por ignorarla. Por suerte Alice, la tímida recepcionista, lo salvó de su asalto con un mensaje:
–¿Señor Miller? –dijo dirigiéndose a él por su nombre falso.
Sin quitar ojo a Hell, Trace contestó:
–¿Qué ocurre?
–Abajo hay una mujer que quiere ver al señor Coburn. Necesitan que baje usted a ver qué quiere.
Hell se detuvo con las piernas separadas, los brazos en jarras y la barbilla levantada con gesto desafiante.
–¿Una mujer? ¿Y quién demonios es?
La recepcionista agachó la cabeza.
–No lo sé, señora.
–Dígales que la retengan allí hasta que baje.
Aunque podía haber hablado directamente con el personal de abajo, Trace mandó a la joven para librarla de la ira de Hell. A Murray parecía gustarle especialmente la crueldad de Hell, y nunca le exigía que dominara su impulso de maltratar al mensajero que le llevaba malas noticias.
–No quiero que Murray vea a ninguna mujer.
Cruel y posesiva. Naturalmente, tenía que saber que Murray se tiraba a todo lo que llevaba faldas, con o sin su permiso.
–De todos modos está fuera.
El muy cerdo se había ido hacía dos horas, y aunque le gustaba servirse de Trace como guardaespaldas personal, se había llevado a otro hombre consigo.
–Averigua quién es y vuelve a informarme.
–Me parece que no.
Todo el mundo en la organización temía a Hell casi tanto como al propio Murray. Salvo Trace. Él solo sentía desprecio por ambos. Tal vez por eso Hell lo perseguía constantemente y Murray parecía admirarlo.
Cuando echó a andar hacia el ascensor, Hell se interpuso en su camino. Con sus tacones de aguja, le llegaba al nivel de los ojos a pesar de que Trace medía más de un metro ochenta. La larga melena oscura le caía lisa sobre la espalda. Llevaba las uñas y los labios pintados de rojo brillante. El escote de su camisa de gasa, que se tensaba sobre sus pechos turgentes, era tan bajo que le llegaba casi hasta el ombligo. Estaba preciosa, como siempre.
Era preciosa y malvada. Clavó la mirada en su bragueta.
–¡Qué oportuno que te hayan llamado!
Dios, cómo la despreciaba Trace.
–¿Sí? ¿Y eso por qué?
Tan atrevida como siempre, ella alargó la mano y tocó sus testículos a través de la tela de los pantalones.
–Me apetece pasar un rato a solas contigo.
Lejos de disfrutar de su caricia, Trace temió que quisiera mutilarlo. Agarró su fina muñeca y apretó los huesos delicados. Aunque sabía que le estaba haciendo daño, ella entreabrió la boca y entornó los ojos. Se lamió los labios y escudriñó su mirada:
–Si estuvieras desnudo, ya te habría clavado las uñas.
Lo cual era una razón estupenda para no desnudarse delante de ella. Trace esbozó una sonrisa triunfal.
–No será esta vez, Hell –le hizo apartar el brazo apretándoselo hasta que gimió y abrió los dedos. Luego la empujó a un lado–. Tengo trabajo que hacer.
–Trace…
Se volvió hacia ella con un suspiro.
–¿Qué?
–Quiero que me lleves de compras.
–Eso no forma parte de mi tarea, muñeca.
–Sí, si Murray lo ordena –se frotó la muñeca enrojecida contra los pechos–. Y Murray ordenará lo que yo quiera.
Trace no dijo nada; se apartó de ella y entró en el ascensor. Cuando se cerraron las puertas, dejó escapar un suspiro de alivio.
Desde que tres semanas antes se había infiltrado en la organización haciéndose pasar por guardaespaldas, Hell había sido su mayor estorbo. En algún momento tendría que enfrentarse a ella. Era farmacéutica y se encargaba de suministrar los fármacos que Murray podía necesitar en su negocio de tráfico de mujeres. Sus esbirros se encargaban de capturar a las mujeres y el canalla de Murray las vendía al mejor postor después de que Hell les suministrara las drogas necesarias para asegurarse su sumisión.
Trace estaba deseando vérselas con ella.
Cuando se trataba de erradicar aquella lacra, no hacía distingos entre hombres y mujeres. Helene Schumer tenía que desaparecer. El mundo estaría mejor sin ella.
Priscilla Patterson gimió y se fingió asustada cuando dos enormes gorilas intentaron llevarla hacia una sala de reuniones del edificio de oficinas. Ignoraba qué pretendían hacer con ella allí.
No se mostraron muy amables, y a Priscilla le costó trabajo refrenarse para no defenderse. Le retorcieron el brazo y alguien le tiró de la coleta y le hizo sofocar un grito de dolor.
Luego, de pronto, oyó una voz tranquila y severa:
–Soltadla.
De un momento para otro se vio libre y, al volver para descubrir a quién pertenecía aquella voz, se quedó helada.
¡Madre mía!
Aquel hombre parecía educado, amable y… sexy, no como aquellos dos neandertales. Se acercó a ellos con una cara de pocos amigos que no admitía discusión. Medía más de un metro ochenta, era musculoso pero no en exceso, y tenía un aspecto limpio y elegante, aunque no tan relamido como los hombres que aparecían en las portadas de GQ. Su pelo, muy rubio, liso y un poco demasiado largo, contrastaba vivamente con sus ojos de un castaño dorado, los más penetrantes que Priscilla había visto nunca. Vestía pantalones chinos y una camiseta negra de una marca muy cara. Priscilla notó el abultamiento de un chaleco antibalas bajo la camiseta. Llevaba una sobaquera de cuero negro con una sola pistola y un cinturón con dos cargadores de repuesto, un arma paralizante, una porra y un bote de spray antiagresión. Sus botas negras de cordones, con la puntera reforzada, podían ser mortíferas.
Aquel hombre estaba listo para cualquier cosa.
Pero tal vez no para ella.
Su brillante mirada de color caramelo se deslizó, desdeñosa, por encima de los dos matones.
–Yo me encargo de ella.
Los hombres se alejaron refunfuñando.
Él la agarró del brazo.
–Venga conmigo.
Priss intentó resistirse, pero él era mucho más persuasivo que los otros dos, aunque no le hizo daño.
–¿Adónde vamos?
–A un sitio donde podamos hablar tranquilamente.
–Ah. De acuerdo –caminó rápidamente a su lado. Con sus zapatos planos, se sintió muy bajita y, de pronto, muy insegura–. ¿Trabaja aquí?
Él no contestó, pero le hizo doblar la esquina. Allí nadie la vería. Él, en cambio, siguió en medio del pasillo, y Priscilla dedujo que no quería perder de vista a los otros.
Cauto y desconfiado, dos cualidades que Priscilla valoraba.
Él la miró lentamente, desde el pelo castaño rojizo, recogido en una coleta alta, a las manoletinas planas, pasando por la rígida blusa azul y la anticuada falda a media pierna que llevaba puestas.
–¿Qué está haciendo aquí?
–Pues… –se fingió azorada por su mirada directa. Y lo cierto era que lo estaba. Solo un poco. Aquello era muy importante para ella. No podía meter la pata.
Abrazó contra su pecho su gran bolso y dijo con el temblor justo en la voz:
–He venido a reunirme con Murray Coburn.
–¿Por qué?
Ella abrió los ojos de par en par.
–Bueno, eso es privado.
El guardaespaldas se quedó allí, esperando, mirándola sin inmutarse. ¡Ja! Si pensaba que iba a acobardarse por una mirada, estaba muy equivocado.
Priscilla lo miró pestañeando.
–Creo que debería presentarme –le tendió la mano–. Soy Priscilla Patterson.
Él miró su mano y su párpado izquierdo tembló ligeramente. No la tocó.
–Sí, bueno… –Priss apartó la mano–. ¿Sería tan amable de decirle al señor Coburn que estoy aquí?
–No –luego añadió–: ¿Para qué quiere verlo?
Al ver que ella empezaba a desviar la mirada, la asió de la barbilla y le levantó la cara:
–No tengo tiempo para esto, así que deje de actuar.
Esta vez, los ojos de Priscilla se ensancharon espontáneamente. ¿Aquel hombre sabía que estaba actuando? Pero ¿cómo?
Él sacudió la cabeza y la soltó.
–Está bien, les diré a los hombres que la echen.
–No, espere –lo agarró del brazo… y le sorprendió su fuerza. Era como agarrar una roca–. De acuerdo, se lo diré. Pero, por favor, no haga que me marche.
Él cruzó los brazos y Priss apartó la mano.
–La escucho.
–Murray es mi padre.
El hombre la miró fijamente, inmóvil como una estatua.
–No me jodas.
Los tacos ya no la escandalizaban. Tenía veinticuatro años y había pasado gran parte de su vida en lugares sórdidos, luchando por sobrevivir. Aun así, sofocó un grito de sorpresa.
–Señor, por favor –se abanicó la cara como si estuviera acalorada y arrugó el ceño–. Le aseguro que hablo en serio.
Se oyó un ruido y él miró hacia el vestíbulo. Tras echar una rápida ojeada, masculló una maldición. La agarró del brazo, tiró de ella hacia un lugar donde no pudieran verlos y se inclinó para decirle:
–Escúcheme, señorita. No sé qué ridículo plan se le ha ocurrido para acercarse a Coburn, pero más vale que lo olvide.
–Pero no puedo hacer eso –contestó con toda sinceridad.
Él gruñó y la zarandeó.
–Créame, este no es sitio para usted. No pinta nada en este edificio, y mucho menos cerca de Coburn. Sea lista, mueva su lindo trasero y lárguese si no quiere verse en peligro.
¿Su lindo trasero? Priscilla frunció el ceño y miró hacia atrás. Por lo que veía desde allí, su trasero parecía inexistente gracias al corte de la falda. Por eso precisamente la había elegido.
Pero como él parecía sinceramente preocupado, se encogió de hombros:
–Perdone, pero no he venido hasta aquí para marcharme así como así.
Se oyeron pasos tras ellos. Él tensó la mandíbula.
–Hay una salida trasera. Siga por este pasillo, tuerza a la izquierda y cruce la…
–Disculpe –Priss pasó a su lado en el instante en que un tipo enorme doblaba la esquina, seguido por los dos matones que le habían dado la bienvenida y por otro hombre de tan mala catadura como ellos.
Había visto muchas fotografías, así que supo enseguida a quién tenía delante.
Murray Coburn.
Gigantesco, con un cuello y una espalda enormes, era exactamente como esperaba Priscilla. Hasta la perilla recortada y la mirada calculadora eran las mismas.
–¿Qué está pasando aquí? –Murray la miró de arriba abajo y, aunque Priscilla pensaba que no iba a gustarle, su mirada se volvió lasciva–. ¿Quién eres tú?
Priss le tendió la mano.
–Priscilla Patterson, tu hija.
Trace sofocó una maldición. Le dieron ganas de echarse al hombro a la chica, con su ropa ridícula y su ridícula coleta, y sacarla de allí a la fuerza.
Deseó matar a Murray delante de ella, y luego matar también a los demás. Tal vez la señorita Patterson quedara traumatizada de por vida, pero al menos estaría a salvo.
Por desgracia, no podía hacer nada, salvo quedarse allí y poner cara de aburrimiento y exasperación.
Murray fijó en él unos ojos azules tan fríos como un frente polar.
–¿Qué coño es esto, Trace?
–Una bobada, eso es todo. Estaba a punto de echarla a la calle –Trace la agarró del brazo con fuerza.
Pero Murray lo detuvo con un ademán. Ordenó marcharse a los demás hombres y luego la miró de nuevo. Tenía esa mirada ceñuda que tanto asustaba a la gente.
Trace no se inmutó.
Bajo el bigote bien recortado, la boca de Murray tenía una expresión dura y firme.
–Llévala a mi despacho.
Se alejó sin más hacia los ascensores privados.
Joder, joder, joder.
–¿Contenta? –preguntó Trace, mirando a la chica con enfado.
Ella respondió casi con engreimiento:
–Casi, casi –miró con intención la mano con que él agarraba su brazo.
Sin hacer caso, Trace la llevó a una sala de reuniones vacía de la planta baja.
–¡Eh! –ella intentó desasirse, pero no pudo.
A Trace le extrañó su modo de moverse, tan ágil y expeditivo. Si hubiera sido otro quien la hubiera estado sujetando, podría haberse desasido fácilmente.
–Va a hacerse daño.
Priscilla logró soltar unas lágrimas y las dejó brillar en sus largas y oscuras pestañas.
–Es usted quien me está haciendo daño.
–Todavía no –contestó Trace, impasible–. Pero cada segundo que pasa me dan más ganas de propinarle una azotaina.
Ella se quedó callada y dejó de llorar. Trace la hizo entrar en una sala y la empujó hacia una mesa de reuniones con sillas.
–Siéntese –al ver que ella hacía amago de resistirse, respiró hondo y se acercó a ella.
Priscilla se dejó caer en una silla.
–¿A qué viene esto? –agarró los brazos de la silla y levantó la barbilla–. Ya ha oído al señor Coburn. Quiere que me lleve a su despacho.
–Sí, pero también he oído lo que no ha dicho.
Ella sacudió la cabeza.
–¿De qué está hablando?
–Tengo que registrarla.
–¿Cómo dice? –preguntó ella, pasmada.
–Suplique todo lo que quiera –estaba tan enfadado que hasta le apetecía oírla suplicar–. De todos modos voy a cachearla. Por todas partes.
Ella lo miró alarmada. Trace asintió con la cabeza.
–Cada resquicio y cada hueco y cada prenda que lleve encima, preciosa.
Priscilla balbució y Trace notó que se ponía colorada.
–¡Está usted loco! –exclamó ella, tensándose.
Trace apoyó los hombros contra la pared.
–Si quiere ver a Coburn, tengo que asegurarme de que no esconde un arma, ni un transmisor de la clase que sea.
–No.
–Muy bien –perfecto, de hecho–. Entonces márchese. Enseguida.
Ella titubeó.
–Pero…
Él la miró de nuevo de arriba abajo. Priscilla había intentado esconder su cuerpo bajo aquella ropa recatada e insulsa, pero a él no lo engañaba. Se habría apostado su navaja favorita a que aquella nena no era boba. Ignoraba, en cambio, si era o no hija de Murray. Podía haber cierto parecido en el color del pelo, aunque el suyo era un poco más claro que el de Murray. Y cuando fingía, cosa que había hecho desde el principio, tenía cierto aire que le recordaba a Coburn.
Trace miró el grueso reloj negro que llevaba en la muñeca.
–Decídase, pero dese prisa. ¿Qué prefiere? ¿Marcharse o que la registre de arriba abajo?
El brillo de lágrimas que apareció en sus ojos parecía auténtico. Pero aun así no bajó la barbilla.
–No voy a marcharme.
Trace se apartó de la pared.
–Como quiera, entonces –la agarró del codo y la hizo levantarse.
Su coronilla apenas le llegaba al mentón. Tenía una estructura ósea delicada, pero saltaba a la vista que era dura como el acero.
La hizo darse la vuelta.
–Apoye las manos sobre la mesa y separe bien las piernas.
Ella tardó cinco segundos en moverse. Tenía los hombros y el cuello rígidos. La coleta le llegaba casi hasta la mitad de la espalda. Suelta, la melena debía de rozarle el trasero.
Trace pasó las manos por su larga cola de caballo y sintió que le ardían las palmas. Como a cámara lenta, ella dejó su pesado bolso sobre la mesa. Apoyó las manos sobre ella y separó los dedos para equilibrarse. Trace le hizo echar los pies un poco para atrás y dijo:
–Ábrase de piernas, preciosa.
Ella respiró hondo para darse valor. Levantó el pie derecho y volvió a posarlo unos centímetros más lejos.
–Un poco más –dijo Trace con voz suave.
Al ver que apenas se movía, se colocó tras ella, la agarró de la cintura y la obligó a separar los pies hasta donde permitía la falda.
Los músculos de sus pantorrillas desnudas se encogieron. La falda se tensó alrededor de su trasero redondeado. Sus hombros siguieron igual de rígidos.
Trace notó de pronto su delicioso aroma. Suave como el de un bebé y dulce como el de una mujer.
Se le hincharon las aletas de la nariz… y tuvo que hacer un esfuerzo por apartarse.
–Quédese así –se puso a su lado y volcó su bolso sobre la mesa. Fotografías, un bolígrafo, un cuaderno, maquillaje, brocha, peine, espejo, pañuelos de papel, calculadora, una chocolatina, un libro…–. Santo cielo, solo le falta haber metido en el bolso una enciclopedia.
–Cretino –masculló ella.
Él chasqueó la lengua.
–¿Esa es forma de hablar para una colegiala?
–Soy una mujer adulta.
–¿Sí? ¿Cuántos años tiene?
–Veinticuatro –contestó ella a regañadientes.
Trace abrió su cartera y echó una ojeada a su carné de conducir.
–Veinticuatro –repitió–. Pero viste como una catequista –sin echarle más que un vistazo, memorizó su dirección. Era extraño que viviera en el mismo estado que Murray y que no se conocieran.
Haría comprobar la dirección en cuanto pudiera. Pero por si acaso a Murray se le ocurría lo mismo… Trace la miró y, al ver que estaba mirando para otro lado, se guardó el carné en el bolsillo.
Hurgó entre el resto de sus pertenencias y registró el interior del bolso en busca de bolsillos escondidos.
–Hablando de ropa –la miró–, a mí no me engaña. Puede ahorrarse el numerito de la mosquita muerta.
Ella giró bruscamente la cabeza y le clavó la mirada. La coleta realzaba sus pómulos altos, el puente recto de su nariz.
–¿Qué está sugiriendo exactamente?
Trace observó una fotografía de ella cuando era pequeña, con una mujer que se parecía mucho a ella. Quizá fuera su madre. Hasta de pequeña parecía luchadora y tenaz, como si estuviera dispuesta a comerse el mundo. Aquella foto le inquietó sin saber por qué.
–Está tramando algo y eso no me gusta.
–No es asunto suyo.
Él siguió examinando sus pertenencias.
–Es asunto mío si la palma aquí –contestó tranquilamente.
Ella se quedó callada un momento, pero no pareció asustada.
–¿Cree que mi padre sería capaz de matarme?
Trace la escrutó con la mirada. Era más sutil, pero a su modo tan mortífera como Hell, no le cabía ninguna duda. Sus ojos verdes claros, su voz imperturbable, tenían el filo del peligro. Dadas las circunstancias, parecía extrañamente tranquila.
–Mire al frente.
–No me fío de usted.
–Como es lógico –le puso las manos en el cuello. Era sedoso. Cálido y terso como la seda. Bajó lentamente los dedos hasta sus hombros y luego por cada brazo. Tan esbeltos, tan jóvenes…
En un auténtico cacheo, habría sido minucioso pero también rápido. Esta vez, no. Estaba dispuesto a pasarse de la raya, si de ese modo podía sacarla de allí. Priscilla Patterson podía ser un enigma con intenciones ocultas, pero aun así no quería verla asesinada. Y si jugaba con Coburn, eso sería lo que pasara.
–Tranquila –le puso las manos sobre los pechos y notó que llevaba una especie de faja. Levantó una ceja–. ¿Oculta algo?
–Soy pudorosa –contestó con voz rasposa y tensa.
–Ya –bajó las manos por sus costados, hasta su vientre cóncavo, las deslizó por sus caderas redondeadas, por sus largos muslos y las metió bajo su falda.
Ella dio un respingo.
–Estese quieta –dijo Trace con voz ronca–. Mantuvo una mano sobre sus riñones y deslizó la otra entre sus piernas. Unas bragas muy pequeñas… y nada más.
Bueno, sí: calor. Calor a montones.
Acercó la mano a la carne tersa de su muslo, la posó sobre su pubis, sintió sus rizos a través de la tela suave de las bragas y…
–¿Es que no ve que no llevo nada escondido?
–Esconde algo, ya lo creo que sí –Trace sacó la mano, pero siguió notando un hormigueo en los dedos. Agarró sus caderas un momento y la sostuvo así mientras intentaba dominarse. Al ver que ella empezaba a incorporarse, dijo–: Todavía no.
Ella se golpeó con la frente en la mesa y gimió. Seguía teniendo las piernas rectas y el trasero en alto, en la postura perfecta para practicar el sexo. Así, podría penetrarla hasta tan dentro que…
Como si supiera lo que estaba pensando Trace, ella juntó las manos por encima de la cabeza y dejó escapar un gruñido. Trace esbozó una sonrisa.
Aquella mujer no se dejaba intimidar fácilmente, y él ya se había atormentado bastante.
–Incorpórese para que pueda desabrocharle la blusa.
–¿Para qué?
–Necesito registrarla por debajo de la banda.
Ella empezó a temblar. Trace tuvo la sensación de que temblaba de rabia, no de nerviosismo. Pero ella estiró los brazos, levantó el torso y se apartó de la mesa. Mientras él empezaba a desabrocharle los pequeños botones de la blusa, preguntó:
–¿Qué dirá mi padre cuando le cuente lo que me ha hecho?
–¿Por qué no se lo cuenta y lo averigua? Pero le aseguro que es lo que espera de mí.
Ella se volvió para mirarlo.
–¿Habla en serio?
–Es un empresario de alto nivel con muchos enemigos. Protegerlo es mi trabajo. Aquí nadie sabía que tenía una hija, así que ¿por qué tenemos que creerla?
Había acabado de desabrochar los botones y la hizo volverse hacia él.
Una ancha banda elástica cubría su torso. Podía ser una faja o algo parecido, pero estaba claro que no estaba hecha para el pecho de una mujer. Estaba tan prieta que Trace no se explicaba cómo podía haber metido sus pechos allí, cuanto más otra cosa. Claro que había dejado de buscar un arma casi desde el principio.
Lo único que pretendía con aquel numerito era que se replanteara sus planes.
–¿Puede respirar con eso puesto?
–Respiro perfectamente.
Trace la miró a los ojos.
–Bájeselo.
Tenía los brazos sueltos junto a los costados y parecía relajada. Trace comprendió lo que se proponía. Lo vio en sus ojos. Sonrió de nuevo y susurró:
–Inténtelo.
Pareció sobresaltada:
–¿Qué?
–Se dispone a atacar, preciosa. Lo noto –miró su boca–. Si por conservar su pudor es capaz de arrojar por la borda sus planes, hágalo.
Ella apretó los dientes. Pareció pensárselo.
–Pero que sepa que no puede vencerme –añadió Trace, arrimándose un poco más–. Por hábil que sea, no será suficiente. Ni de lejos.
El tiempo pasó lentamente mientras se miraban. Los ojos de Priscilla se empequeñecieron, su respiración se hizo más profunda.
–Ahora o nunca –dijo Trace en tono provocador, y comprendió que, fuera por lo que fuese, quería que reaccionara.
Cada matiz, cada movimiento de sus densas pestañas le fascinaban. Nunca había conocido a una mujer como ella. Tenía que ser retorcida como Murray si estaba metida en aquel mundo, pero aun así lo cautivaba.
Lentamente, sin apartar la mirada de la suya, ella levantó las manos, enganchó los dedos en el borde de la banda elástica y comenzó a bajarla. Trace siguió mirando su cara. Vio que sus labios se entreabrían y que respiraba hondo. Tenía que estar más cómoda ahora, pero ¿por qué había ocultado sus curvas?
Trace sacó su navaja del bolsillo de atrás y la abrió. Priscilla apartó la mirada de sus ojos y observó la hoja con curiosidad. Ladeó la cabeza y volvió a mirarlo.
–Una navaja automática con mango ergonómico y hoja de ocho centímetros.
–Sabe de navajas.
–Sé de armas –seguía sin parecer asustada. En realidad, tenía un aire desafiante–. ¿Qué piensa hacer con eso?
–No se mueva –Trace intentó no mirar sus pechos, enrojecidos y arrugados por la presión de la maldita banda elástica. Sus pezones eran de color rosa oscuro, suaves y apetitosos.
Agarró la parte de arriba de la faja, la separó de su cuerpo y metió dentro la punta de la navaja. La banda elástica se rasgó suavemente en cuanto bajó la navaja. Trace la arrojó al suelo y volvió a guardarse la navaja en el bolsillo mientras la miraba. Clavó la mirada en sus pechos.
–¡Qué manera de torturar a esas dos bellezas!
Ella no dijo nada.
–¿Le importa decirme por qué?
Levantó la barbilla.
–Las tetas llaman la atención.
–De eso se trata, normalmente, ¿no?
En lugar de contestar, ella levantó las manos:
–¿Le importa?
Trace sintió una tensión en el abdomen. Intentando aparentar calma, señaló con la barbilla.
–Adelante.
«Vamos, por favor», pensó. «Tócate».
Ella soltó un suave gemido, echó la cabeza hacia atrás, acercó las manos a sus pechos y comenzó a masajeárselos lentamente. Cerró los ojos y exhaló otro suspiro.
Cada vez más excitado, Trace notó que sus manos eran pequeñas y sus pechos… no. Era delicioso mirarla masajear la piel irritada mientras dejaba escapar aquellos gemidos de puro placer. Sus manos femeninas, sin ningún adorno, de uñas cortas y limpias, frotaban sus pechos pálidos y voluptuosos como si intentaran aliviar su dolor.
Trace la agarró de las manos y ella abrió los ojos de golpe.
–Ya basta –dijo él entre dientes.
Ella sacó la punta de la lengua para humedecerse los labios.
–¿Se está poniendo nervioso?
–Más vale que no lo averigüe, se lo aseguro –sus manos eran el doble de grandes que las de ella, de modo que sus pulgares y las yemas de sus dedos se habían hundido en la carne suave y mullida de sus pechos–. ¿Va a marcharse de una vez? –preguntó.
Las pequeñas aletas de su nariz se hincharon cuando respiró bruscamente.
–Ni lo sueñe.
Trace se apartó de ella, furioso, pero dijo con frialdad:
–Abróchese la blusa y vuelva a remetérsela.
Ella obedeció deprisa, lo cual demostraba que su desnudez le inquietaba más de lo que quería aparentar.
–Ahora me quedará estrecha.
Trace se puso a un lado y volvió a guardar sus pertenencias en el bolso. Se alegró de haberse quedado con el permiso de conducir. Cuando se descubriera el pastel, como sin duda ocurriría, quería saber cómo identificarla. Teniendo en cuenta sus conocimientos de informática y sus contactos en la administración y el Ejército, seguir su pista sería pan comido.
–¿Ha acabado?
Ella se alisó el pelo y asintió.
–¿Ahora puedo ver a mi padre?
Trace estaba tan enfadado que no contestó. Le devolvió el bolso, la agarró del brazo y tiró de ella hacia la puerta.
Su instinto le decía que las cosas acababan de complicársele a lo grande. Y todo por culpa de Priscilla Patterson.