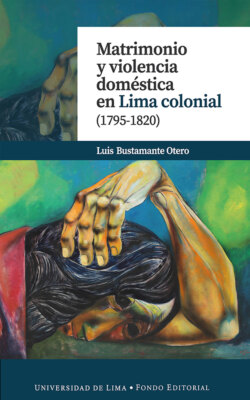Читать книгу Matrimonio y violencia doméstica en Lima colonial (1795-1820) - Luis Bustamante Otero - Страница 11
4. El patriarcado jurídico
ОглавлениеDesde una perspectiva jurídica, podría colegirse con relativa facilidad la situación de sumisión de la mujer respecto del varón. Una lectura somera de la legislación civil o canónica aplicada a América dejaría la impresión de que las mujeres se encontraron siempre sometidas a la tutela del varón, al padre en principio y, luego, al marido. Por tal motivo, interesa revisar el contenido del derecho indiano relativo a la condición jurídica de la mujer en contraposición a la situación de mayor permisividad y autoridad del hombre, enfatizando las posibles relaciones entre ambos, especialmente dentro de la esfera familiar, pues es claro que, aunque la legislación diferenciaba a las personas según múltiples criterios (de edad, étnicos, de legitimidad, etcétera), el sexo recorría todas las categorías sociales. De esta forma, podrá observarse si las mujeres eran vistas primordialmente como madres y esposas, y si sus actividades estaban confinadas al hogar, por lo menos desde el punto de vista jurídico. El análisis de la situación legal permitirá, por otra parte, conocer cuáles fueron las áreas en las que las mujeres ejercieron autoridad de forma legítima y legal, a la vez que sugiere que otros espacios podían ser usufructuados por ellas para ejercer un poder informal e indirecto a través del uso de los recursos institucionales previstos por la ley.
Obviamente, los sistemas legales no describen la vida de las mujeres y ello, con las excepciones del caso, constituye una limitación para el análisis in situ de las relaciones entre hombres y mujeres. Sin embargo, las normas establecen límites dentro de los cuales, se supone, podían actuar las mujeres, además de reflejar ideológicamente cuál era el rol que ellas desempeñaban y sus vinculaciones con los hombres.
Se ha afirmado con frecuencia que la legislación española consideraba a las mujeres como seres frágiles e indefensos, necesitados de protección. La “imbecilidad” del sexo, expresión común en el lenguaje jurídico y prescriptivo, suponía falta de fuerza o debilidad por parte de ellas y justificaba el que se les negaran ciertos derechos, lo que ocasionaba que sean consideradas por la mayoría de tratadistas como menores de edad, totalmente subordinadas a sus padres o a sus maridos, e incapaces de inmiscuirse en negocios de cualquier índole, a menos que contaran con el consentimiento de estos (Borchart de Moreno, 1991, p. 167). Tales juicios dejan entrever la existencia de un enraizado patriarcado que limitó severamente el desenvolvimiento de las mujeres. Es indudable que este existió y se expresó en la literatura jurídica, pero no es menos cierto que una conclusión tan contundente requiere de matices, en principio porque la propia legislación distinguió entre leyes aplicables a todas las mujeres de aquellas que solo lo eran para algunas, por ejemplo, para las esposas, entre otras distinciones más sutiles. Por otra parte, existe la tendencia a considerar la legislación hispana como un mero reflejo de la codificación romana (que mostraba un patriarcado más acendrado), sin considerar que el cristianismo morigeró, especialmente durante el Medioevo, la posición de las mujeres, lo que impide juzgar a estas como personas en condición de tutoría perpetua, incapaces de manejar sus propios asuntos (Arrom, 1988, pp. 71-72).
Que el cristianismo moderara el patriarcado romano significó, por tanto, que el patriarcado evolucionó del principio de una “autoridad natural” absoluta al “deber de buscar el bienestar de los demás”. El monarca, influido por el discurso cristiano de una Iglesia fuerte como la medieval, se convertía así en una autoridad benévola y paternalista que cumplía el rol de tutor y guardián de su pueblo, considerado como menor requerido de tutela, en una relación análoga a la de un padre con su hijo, o la de un marido con su esposa. La monarquía representaba a todas las autoridades patriarcales subordinadas y, en el caso español, las Partidas reconocían cinco niveles de autoridad que iban desde el rey y los señores regionales y locales, hasta el padre en su relación con su esposa e hijos, así como la autoridad de los amos sobre sus esclavos. El advenimiento de los Estados nacionales con sus ejércitos y burocracias, también nacionales, sus cada vez más organizadas instituciones y sus monarquías perfiladas hacia un más evidente absolutismo, hizo que la autoridad patriarcal de la familia se tornara más dependiente del Estado. El patriarcado cristiano, entonces, “transmitía igualmente la idea de autoridad y gobierno a escala familiar y estatal”. Pese a su evolución en el tiempo, “la idea de la autoridad real sustentada en el ideal patriarcal nunca dejó de arraigarse en su fuente original, la familia” (Boyer, 1991, pp. 272-274)30.
Así como la legislación civil sobre el matrimonio en la Hispanoamérica colonial estuvo definida principalmente por las Partidas, compiladas durante el reinado de Alfonso el Sabio (siglo XIII), y por las Leyes de Toro (1505), del modo similar la condición jurídica de las mujeres hispanoamericanas quedó estipulada en los mismos códigos, situación enriquecida por posteriores decretos reales y canónicos. Al respecto, no se puede soslayar que la Iglesia postridentina, al reafirmar el carácter sacramental del matrimonio y controlar la institución mediante la fijación de pautas normativas y fiscalizadoras, influyó en la vida íntima de los individuos. Como se verá más adelante, en esta tarea cumplió un papel fundamental la intelligentzia eclesiástica, que difundió y promovió modelos paradigmáticos de conducta adecuados a los propósitos escatológicos de salvación, dentro del marco social corporativo que el Estado católico español defendió31.
La situación legal de las mujeres en la Hispanoamérica colonial fue el resultado de una combinación de medidas restrictivas y protectoras. El análisis que al respecto efectuó Arrom (1988) sobre la base, principalmente, de lo estipulado en las Siete Partidas y las numerosas recopilaciones de las Leyes de Indias, resulta interesante e invita a la reflexión. Señala la autora que los manuales legales españoles, haciendo eco de lo expuesto en las Partidas, precisaban que los hombres eran capaces de ejercer todo tipo de funciones y obligaciones, salvo excepciones, mientras que las mujeres eran incapaces de muchas de ellas, por lo que disfrutaban de protección al ser consideradas más débiles (Arrom, 1988, pp. 73-74; Ots Capdequí, 1986, pp. 95-96; Kluger, 2003, p. 32).
Pese a estas diferencias sustentadas en la presunta debilidad física de las mujeres, tanto ellas como los hombres compartían una situación jurídica similar, al menos hasta los 25 años, edad en la que ambos llegaban legalmente a la adultez. Como menores, unos y otros se encontraban bajo la autoridad del padre o tutor y requerían de permiso para litigar en los juzgados y celebrar contratos, así como para casarse. El alcanzar la mayoría de edad, salvo específica declaración previa de emancipación otorgada por el padre o por el tribunal, no significaba necesariamente la independencia para los hijos e hijas solteros, que seguían sometidos a la patria potestad. El matrimonio era motivo de emancipación, aunque si los hijos eran menores, no gozaban de todos los derechos de los adultos. Hombres y mujeres emancipados bajo cualquier circunstancia quedaban liberados de la tutela paterna al alcanzar la mayoría de edad32. El regalismo borbónico dieciochesco, interesado en reposicionar a la familia barroca en decadencia y reforzar el patriarcado, alteraría la situación al promulgar en 1776 la Pragmática Sanción para evitar el abuso de contraer matrimonios desiguales, en la que establecía la necesidad de consentimiento paterno para los esponsales y matrimonios de los hijos e hijas de familia menores de 25 años, en atención a los frecuentes desarreglos en que estos incurrían, incluyendo el “abuso” relativo a la celebración de matrimonios desiguales (Konetzke, 1962, vol. III, pp. 406-413)33.
Estas similitudes en la situación legal de los varones y las mujeres terminaban con el arribo a la adultez, pues estas, a diferencia de los hombres, estaban excluidas de las actividades directivas o de gobierno, entre otras restricciones afines. Estas limitaciones se explicaban y justificaban en términos de propiedad y tradición, pues, como afirmaban las Partidas, “no es propio ni honorable para una mujer asumir tareas masculinas y mezclarse públicamente con hombres para discutir casos ajenos, y segundo, que en la antigüedad los sabios lo prohibieron” (Arrom, 1988, p. 78). Había excepciones ciertamente, tales como poder representar a los ancianos judicialmente si estos no tuviesen a nadie más, o ser tutoras de sus propios hijos o nietos. Estas restricciones, sin embargo, no impedían que las mujeres adultas tengan derecho a manejar sus propios asuntos legales y participar en actividades públicas, como comprar y vender, arrendar, donar propiedades, prestar dinero, administrar propiedades, iniciar litigios o aparecer como testigos; por lo tanto, las acciones legales de una mujer tenían la misma validez que las de un hombre (Arrom, 1988, pp. 78-79)34.
Las disposiciones restrictivas que afectaban a las mujeres, no obstante, venían acompañadas de otras más bien proteccionistas. Algunas de estas, al aceptar la debilidad económica de las mujeres, exigían a los padres, cuando se pudiera, que dotaran a sus hijas. La dote pertenecía a las mujeres y, aunque era administrada por los maridos, les otorgaba a ellas cierto grado de independencia económica durante el matrimonio y la viudez; incluso se revertía a la mujer en determinadas circunstancias, por ejemplo, si podía demostrar que el esposo la administraba mal o en casos de divorcio. Por otra parte, era frecuente, especialmente en los sectores altos y medios, que el varón entregase a su novia uno o más presentes, las denominadas arras, que también le pertenecían a la mujer y la protegían económicamente (Lavrin, 1985b, pp. 48-52; Gonzalbo Aizpuru, 1996; Hünefeldt, 1996)35. Asimismo, las leyes de la herencia, al igual que a los varones, aseguraban a las hijas legítimas y a las viudas una porción del patrimonio de los padres o esposos.
En el terreno de la maternidad y la reputación, existían también normas que, al reconocer la vulnerabilidad sexual de las mujeres, las protegían. Si en el caso de los esponsales, por ejemplo, un hombre incumplía con su promesa de matrimonio, podía ser obligado a cumplirla o, en su defecto, debía compensar económicamente a la contraparte, aunque en el siglo XVIII, con la Real Pragmática de 1776, los esponsales válidos solo eran aquellos que contaran con la anuencia de los padres (Konetzke, 1962). Las madres solteras podían recurrir a los juzgados civiles y exigir que el padre de los párvulos cumpla con la mantención de estos. Por otra parte, las sanciones por seducción y violación eran sumamente duras, y los parientes varones de la mujer afectada podían, incluso, matar al agresor, pues el honor familiar estaba en juego36. En realidad, el tema del honor subyace a todo este enmarañado legal.
La ley, sin embargo, reconocía que no todas las mujeres merecían protección al establecer distingos entre mujeres “decentes” (doncellas, monjas, casadas y viudas, todas supuestamente “honestas”) y “no decentes”, por ejemplo, las prostitutas o las mujeres de dudosa reputación. Estas últimas, dada su vileza, carecían del derecho a reclamar por el mantenimiento de los hijos, y la seducción, estupro o agravio que pudieran sufrir no merecía castigo, a menos que hubiera habido violencia física (Arrom, 1988, p. 82)37.
El caso de las mujeres casadas merece una atención especial, pues estaban sometidas a un conjunto adicional de restricciones. Como la ley obligaba al marido a mantener, proteger y dirigir a la esposa y a los hijos en el matrimonio, la mujer le debía obediencia total y, en realidad, se encontraba bajo su tutela. Los maridos controlaban la mayoría de los bienes y transacciones legales de sus esposas, y, como representantes legales de ellas, no requerían de su autorización para actuar en su nombre. Por el contrario, ellas sí requerían del permiso de sus maridos para realizar cualquier acto legal como contratos, donaciones o para iniciar algún juicio (Lavrin, 1985b, pp. 43-44; Quijada y Bustamante, 2000, p. 650).
Si bien las mujeres casadas podían tener propiedades, el esposo controlaba la mayor parte de estas, a excepción de los denominados bienes parafernales (joyas, ropa y bienes obtenidos por herencia o donación). El control de las propiedades por parte del marido incluía lo recibido por ellas como parte de la dote, aunque, como quedó dicho anteriormente, ellas conservaran la propiedad. Las arras, del mismo modo, también eran controladas por los maridos38.
Por otra parte, los maridos eran quienes ejercían la patria potestad sobre los hijos habidos en el matrimonio y ello incluía, además de la tutela, ciertos privilegios, como disfrutar del usufructo de las propiedades de su prole. Aunque los hijos nacidos en el matrimonio eran de ambos padres, no se requería del consentimiento materno para cuando alguno de ellos pretendiera casarse. Eso significaba que solo se necesitaba del consentimiento del padre, quien, además, era el único que podía legitimar a un hijo39. No es un error afirmar que la Iglesia era partidaria del libre consentimiento para contraer nupcias, pero las Partidas autorizaban al padre el poder desheredar a una hija si esta se casaba sin su asentimiento, situación que se vio reforzada aún más con la Pragmática Sanción de 1776, que incluía también a los hijos varones. Aun cuando las madres participaban también de la crianza, cuidado y educación de los hijos, carecían de los derechos de patria potestad que sí tenían los progenitores varones; es decir, las madres eran responsables legalmente de su prole y eso implicaba mantener, educar y dejar una herencia a los hijos; tenían obligaciones, pero no gozaban de los privilegios de la patria potestad que eran concedidos al padre (Arrom, 1988, pp. 88-90)40.