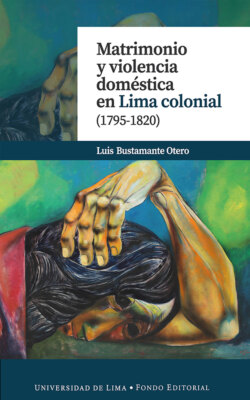Читать книгу Matrimonio y violencia doméstica en Lima colonial (1795-1820) - Luis Bustamante Otero - Страница 8
Patriarcado, matrimonio y conflicto. La perspectiva estructural 1. El matrimonio y su control en Hispanoamérica: los perfiles legales
ОглавлениеEl matrimonio es una institución universal que no solo expresa una exigencia biológica —la de buscar un compañero y reproducirse—, sino que también determina derechos y obligaciones vinculados al género, la sexualidad, las relaciones con los parientes y la legitimidad de los vástagos. Asimismo, otorga a sus miembros facultades y roles específicos relacionados con la sociedad más amplia, a la vez que “habitualmente define los deberes recíprocos del marido y la mujer, y con frecuencia los deberes de las respectivas familias entre sí, y establece la obligatoriedad de esos deberes”. Permite, igualmente, que la propiedad y la posición social de la pareja o jefe del hogar se transmitan a la siguiente generación (Coontz, 2006, p. 55).
Por tales motivos, entonces, y a pesar de lo que podría suponerse, la elección de un cónyuge no siempre fue un acto reservado. Por el contrario, la presencia reiterada y continua de los diversos poderes políticos, sociales y religiosos en este tipo de decisiones ha sido una constante a lo largo de la historia. Padres, entornos familiares y corporativos, y naturalmente el Estado y las iglesias, juzgaron tener derecho a inmiscuirse en el matrimonio. Por esta razón, fue materia de control religioso y político mediante una legislación que se hacía cada vez más abigarrada, así como a través de mecanismos restrictivos de control social (Lavrin, 1991b, p. 13).
La realidad indiana que empezó a construirse desde 1492 no fue una excepción. Desde mediados del siglo XVI, a la luz de las tempranas experiencias hispanas de convivencia con la población aborigen y, en menor medida, con aquella de origen africano, pero, sobre todo, como consecuencia del influjo que desde Europa irradiaban Trento y su ecuménico concilio (1545-1563), se hizo más evidente la necesidad de control sobre el matrimonio. Los múltiples problemas que en torno a este venían presentándose en el mundo cristiano desde hacía mucho tiempo, y que dieron pie a la idea de reformar y consolidar el matrimonio en el tridentino, parecían replicarse en el Nuevo Mundo. Estupro, ilegitimidad, relaciones extraconyugales y concubinato, entre otras graves faltas, constituían “ofensas a Dios” relativamente frecuentes entre los peninsulares recién asentados, que la Iglesia y el Estado debieron enfrentar con rigor (Rípodas Ardanaz, 1977, pp. 4-19)1.
Efectivamente, aunque la legislación civil y eclesiástica relativa a matrimonios que provenía del Viejo Mundo pretendió regular y controlar las acciones de sus fieles en América, el carácter de la conquista española con su cuota de violencia e indisciplina, así como la distancia espacial y temporal entre Europa y los territorios americanos, dificultaron severamente la aplicación y control de las normas. En suma, la conquista y la colonización planteaban problemas específicos y nuevos retos para el Estado y la Iglesia hispánicos.
El Estado español, monarquía confesionalmente católica como era, se interesó fundamentalmente en los aspectos legales del comportamiento sexual y en el matrimonio como institución. Buscaba proporcionar a la unión conyugal un marco legal adecuado, que hiciera posible asegurar la herencia y la división de bienes entre los esposos y la prole (Lavrin, 1991b, p. 15)2. En el código de las Siete Partidas, se trataron de manera especial los temas de la patria potestad y del consentimiento paterno para contraer nupcias. Las Partidas reforzaban el tradicional poder del padre de autorizar con su consentimiento el matrimonio de los hijos, “castigando el contraído por las hijas, sin el consentimiento del padre. Por el contrario, la práctica permitió el de los hijos, quienes, además, quedaban emancipados de la autoridad paterna”. El argumento tenía una lógica que se desarrollará posteriormente de manera más amplia: las mujeres eran consideradas legalmente menores de edad, incluso tras contraer matrimonio. De esta manera:
Se discriminaba a las mujeres, basando esta diferencia en la fragilidad atribuida al sexo femenino. Incurría en sanción no solo la hija que se casaba sin el consentimiento paterno, sino también el yerno, y aun la hija que rechazaba el matrimonio con el candidato ofrecido por el padre. (Kluger, 2003, pp. 68-69)
Por su parte, las Leyes de Toro, cuya mayor trascendencia posiblemente radicó en la regulación de la herencia y, específicamente, en la institución del mayorazgo, castigaban con graves penas los matrimonios clandestinos (Kluger, 2003, pp. 68-69).
Pero el Estado no actuó solo y, como sucedería también en América, el trabajo conjunto con la Iglesia, expresión de colaboración y alianza, fue una constante y una necesidad para controlar el matrimonio y la sexualidad. Hubo que esperar hasta el último tercio del siglo XVIII para que la monarquía, en concordancia con las nuevas propuestas ilustradas, lanzase una ofensiva contra la tradicional jurisdicción eclesiástica que, huelga decirlo, dominaba la institución matrimonial, salvo en lo concerniente a cuestiones patrimoniales (Wiesner-Hanks, 2001, p. 163)3.
La Iglesia católica, por su parte, “estableció una cohesión sacramental para vincular lo material con lo espiritual. Su finalidad era enmarcar todas las manifestaciones de la sexualidad en un objetivo teológico: la salvación del alma”. Por esos motivos, “el control eclesiástico era más amplio que el del Estado, y se inmiscuía más en la vida íntima de los individuos, pues definía los rituales propios de la unión y los tabúes sobre la afinidad y el parentesco” (Lavrin, 1991b, pp. 15-16). El Concilio de Trento instituyó de forma definitiva los preceptos y las formas rituales del matrimonio católico romano, subrayando el carácter sacramental e indisoluble de las nupcias, y la importancia de la voluntad personal en la creación del vínculo matrimonial; reafirmó, asimismo, el fundamento de la teología tomista sobre el matrimonio (Seed, 1991, pp. 48-49)4. “Condenó a quienes negaran la autoridad de la Iglesia para establecer impedimentos a la celebración del matrimonio, así como a quienes discutieran la competencia de los tribunales eclesiásticos para juzgar las causas matrimoniales” (Rodríguez, 1997, p. 143).
En su afán de garantizar el libre consentimiento en la elección del cónyuge5, así como de solucionar los problemas derivados de las uniones prohibidas, el Concilio de Trento diseñó mecanismos que dieran publicidad previa al matrimonio, por ejemplo, que tres amonestaciones fueran anunciadas públicamente desde el púlpito durante tres domingos consecutivos para conocer los posibles impedimentos. Asimismo, se dispuso la necesidad de contar con la presencia de testigos durante la ceremonia, uno de los cuales debía ser el párroco, quien, además, bendeciría la unión. Los nombres de los testigos quedarían registrados en el libro parroquial (Rodríguez, 1997, pp. 143-145; Fernández Pérez, 1993, pp. 62-63). Los enlaces matrimoniales que violaran estos y otros impedimentos, salvo dispensa expresa solicitada por alguno de los contrayentes y otorgada por la Iglesia, debían ser considerados como inválidos o sin efecto.
La monarquía hispana hizo suyas las normas tridentinas, mucho más cuando el papa Gregorio XIII publicó una edición de Corpus Iuris Canonici (1582), colección de obras canónicas oficiales y particulares publicadas desde el siglo XII, de amplia difusión en el mundo católico. De este modo, el Concilio de Trento buscó transformar el matrimonio, “de un proceso social que la Iglesia tradicionalmente solo había garantizado y presenciado a un proceso eclesiástico estrechamente controlado por la Iglesia” (Fernández Pérez, 1993, p. 64).
Dos de los aspectos más controvertidos de la normatividad sobre matrimonios fueron el relativo al libre consentimiento por parte de los contrayentes y el concerniente a la intervención de los padres. Aunque los cánones de Trento, al respecto, tuvieron por objeto derogar expresamente las disposiciones seculares que exigían el permiso de los padres para el futuro conyugio, y la monarquía convertía en derecho positivo, por propia voluntad real, las normas tridentinas, con lo que el matrimonio sin el consentimiento paterno era válido en España y en sus dominios, en la práctica las leyes civiles seguían reconociendo los intereses de la familia y el Estado. Efectivamente, si bien las Partidas de Alfonso el Sabio estipulaban que los padres no podían casar a sus hijas en ausencia de ellas o sin su consentimiento, y las Leyes de Toro, en el mismo sentido, optaban por el castigo a quienes contrajesen matrimonios clandestinos, incluyendo aquellos celebrados sin consentimiento paterno, ambos cuerpos legales otorgaban a los progenitores el derecho a desheredar a aquellas hijas que desconocieran sus recomendaciones sobre un adecuado matrimonio (Lavrin, 1991b, p. 19; Kluger, 2003, pp. 68-69, 94). En conclusión, “el derecho civil conservaba un gran control sobre el matrimonio para reforzar los derechos sobre herencia y propiedad, y para fortalecer la familia como unidad social básica” (Lavrin, 1991b, p. 19).
Por otra parte, las resoluciones del Concilio sobre el tema dejaron un cierto margen para la ambigüedad, pues, al respecto, el texto tridentino quedó “redactado de una manera que lo hacía susceptible de malas interpretaciones, de que las corrientes regalistas habrían de sacar partido”. Por tanto, este se prestaba al comentario “de que la Iglesia siempre había detestado y prohibido los matrimonios de hijos de familia sin consentimiento paterno”. No es desconocido, de otro lado, que durante las discusiones conciliares las presiones de determinados poderes civiles hicieron que, transitoriamente, se llegara a aceptar la propuesta de anulación de los matrimonios sin consentimiento paterno para los hijos varones menores de 20 años y para las mujeres menores de 18. Aunque, finalmente, solo se consideraron írritos los matrimonios clandestinos, era indudable que “la Iglesia había mirado siempre con buenos ojos el que los padres que tuviesen justas causas se opusieran al matrimonio de los hijos”6.
En conclusión, el conflicto entre obediencia y aspiraciones individuales no quedó zanjado porque el Concilio no estableció la medida en la que los padres podían ejercer control sobre los matrimonios. Esto es, el Concilio validaba el libre albedrío de los futuros cónyuges, pero, a la vez, expresa “público reconocimiento de su incredulidad sobre los matrimonios que se hacían contra la voluntad paterna, hecho con el cual dejó el camino abierto para que la autoridad paterna terminara imponiéndose en las decisiones matrimoniales” (Rodríguez, 1997, pp. 145-146). Además, en la práctica, el peso de la costumbre y la tradición, especialmente en las áreas rurales, constituyeron un freno al libre albedrío de los contrayentes. Las influencias y decisiones paternas continuaban siendo un obstáculo al consentimiento fruto de una decisión independiente por parte de aquellos. Cabe destacar, finalmente, que el Concilio de Trento condenó explícitamente y con especial decisión el concubinato, el adulterio y el divorcio; en este último caso, se fortaleció la corriente antidivorcista frente a las pretensiones luteranas (Beneyto, 1993, pp. 72-73)7.
Al hacer suyos los dispositivos tridentinos, la Corona española buscó, aún más que antes, que la regulación jurídica de la familia en sus dominios americanos respondiera a los mismos preceptos que en España. Su objetivo era promover y reproducir el modelo ibérico de familia. No llegó a haber, sin embargo, un sistema jurídico nuevo para las Indias, puesto que los habitantes de estos territorios eran tan vasallos de la Corona como los propios peninsulares, y solo cuando las exigencias lo requirieron, se promulgaron normas para resolver situaciones determinadas y coyunturales, dado que el encuentro entre las culturas del Nuevo Mundo y la occidental hispana, sobre todo a partir de las primeras experiencias signadas por la incomprensión, la violencia y la insubordinación, obligó a producir soluciones específicas. Puede afirmarse así que, en lo concerniente al matrimonio y a la familia, fueron escasas las leyes de derecho indiano propiamente dichas (Kluger, 2003, p. 96)8.