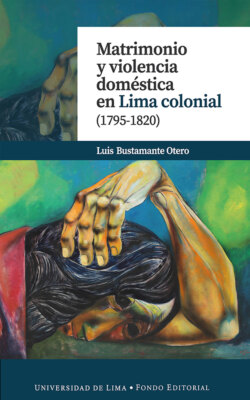Читать книгу Matrimonio y violencia doméstica en Lima colonial (1795-1820) - Luis Bustamante Otero - Страница 15
8. La trascendencia del honor
ОглавлениеA lo largo de la investigación, se ha hecho referencia constante —explícita e implícitamente— al honor. No podía ser de otra forma, pues este fue un componente intrínseco y sustancial de las relaciones humanas en el marco de las comunidades urbanas coloniales de Hispanoamérica, de manera que estuvo presente, por ejemplo, en el seno de las relaciones intrafamiliares, en las alianzas matrimoniales, en la educación diferenciada de hombres y mujeres, y en el espacio público, en relación con las instituciones de poder, con el trabajo, con los espacios de socialización recreativa, etcétera.
El tema no es nuevo y ha ameritado un conjunto relativamente abundante de material historiográfico que se vio inicialmente inspirado por los trabajos de la antropología social anglosajona, la cual, desde mediados del siglo pasado, abordó la cuestión del honor en el marco de las diversas sociedades mediterráneas63. La aplicación del concepto a la realidad colonial hispanoamericana tuvo un éxito considerable, producto del cual se generó un conjunto de obras que sirvieron para ampliar el horizonte historiográfico hacia terrenos, si no ignotos, insuficientemente estudiados64.
Habría que empezar afirmando que el honor es un concepto inasible porque “es un sentimiento demasiado íntimo para someterse a definición: debe sentirse” y, por ende, constituye un error el considerar al honor “como un concepto constante y único más que como un campo conceptual dentro del cual la gente encuentra la manera de expresar su amor propio o su estima por los demás” (Peristiany y Pitt-Rivers, 1993, pp. 19-20). En ese sentido, tal vez sean útiles las apreciaciones que proporciona Elizabeth Cohen, quien define el honor como un “complejo de valores y comportamientos”, cuyo significado y praxis varían, pues al interior de las culturas, y entre ellas, debe diferenciarse entre regiones, entre lo rural y lo urbano, entre lo popular y lo propio de las élites, entre lo masculino y lo femenino, entre épocas. El honor “rara vez es absoluto, sino que más bien está sujeto a negociación” y, por más clara que se muestre su cultura en el trabajo del investigador, “su aplicación en la práctica social está plagada de ambigüedad” (citado por Twinam, 2009, p. 62).
Algunos de los autores que estudiaron tempranamente el honor, influidos por los iniciales trabajos de la antropología social británica, emplearon el múltiple concepto de honor dividiéndolo en dos grandes categorías: honor-precedencia y honor-virtud (Pitt-Rivers, 1968, 1979). Al primero lo relacionaron con las élites, quienes se atribuían de manera excluyente una condición honorable que negaban a los grupos subalternos, y al segundo, con la totalidad del orden social, entendiéndolo como código de conducta ética personal conforme a la reputación inherente a la jerarquía social del individuo.
El honor-precedencia estaba ligado al ordenamiento jerárquico de la sociedad. Era una medida de posición social que clasificaba a las personas según el mayor o menor grado de honor, diferenciándolas de quienes, supuestamente, no lo tenían. En la cabeza del orden corporativo estaba Dios, luego venía el rey, la Iglesia y así sucesivamente, en una gradiente hacia abajo, hasta las personas que carecían de él. En la sociedad colonial hispanoamericana, el honor nacido de la conquista de las Indias otorgaba primacía a quienes “ganaron” la tierra y a sus descendientes, muchos de ellos posteriormente ennoblecidos y con privilegios especiales que, finalmente, definían su estatus por una combinación de factores entre los que se encontraban, además de la nobleza y el origen, la fama, la ocupación, la legitimidad, la raza, la riqueza y la propiedad, entre otras consideraciones65. La preservación de las fronteras sociales se garantizaba con un cuidadoso y estudiado matrimonio, que generaba una evidente endogamia social y racial. El descuido de tales límites podía significar la posible contaminación de las líneas de sangre y la pérdida del honor, y de ahí la importancia de las diferentes categorías legales de color que la administración civil y religiosa, así como la población en general, supieron distinguir.
En suma, la construcción paulatina de una sociedad que ya no era solo de indios y españoles organizados en repúblicas, sino también de negros y de mezclas varias (castas, mestizos) producidas por las particulares condiciones americanas que, con el tiempo, facilitaron el desarrollo de la ilegitimidad, creó las condiciones para medir el honor según las pautas señaladas de calidad. Esto generó una identificación elemental entre el honor, la posición, el prestigio y las características fenotípicas. Ser noble, blanco, tener un origen conocido, prestigioso, legítimo, significaba tener honor; en las antípodas, ser negro, esclavo o descendiente de él, ilegítimo, significaba la infamia, el deshonor. Los sectores intermedios, compuestos de blancos pobres, algunos indios, mestizos y cierta gente de castas, identificados con las relaciones consensuales y la ilegitimidad, pugnaban por acercarse, hasta donde fuera posible, a las élites, a la vez que buscaban alejarse de los grupos inferiores. Este fue el drama de la sociedad pigmentocrática hispanoamericana, una sociedad en donde la raza servía de metalenguaje y en donde debía haber una correspondencia entre ocupación, posición social y rasgos fenotípicos. Si esa correspondencia se acercaba al ideal superior, se tenía un alto grado de honor; por el contrario, si tales nexos se aproximaban al modelo negativo, se estaba manchado por la deshonra66.
El examen del honor-precedencia consideraba, además de las valoraciones somáticas de raza identificadas con la limpieza de sangre, el tipo de vestimenta y calzado, el estilo de cabello y hasta el manejo del lenguaje. Este último, en el nivel de la acción, permitía, por medio del uso de epítetos despreciativos, comentarios insidiosos e insultos, descubrir las diversas posiciones sociales de los individuos (Gutiérrez, 1993, pp. 256-259; Büschges, 1997, pp. 69-72).
El vínculo entre la conducta pública personal y el ordenamiento social jerarquizado y corporativo lo proporcionó el honor-virtud. Si para las élites el honor-precedencia era, supuestamente, la recompensa de una nobleza ganada, de una fama y un prestigio obtenidos, de una posición aparentemente inamovible asentada en los ideales de “pureza de sangre” y legitimidad, el sostenerlo dependía del honor-virtud. Por tanto, era entre las élites en donde se producían con más frecuencia los conflictos por el honor-virtud. Entendido como atributo de individuos y de grupos sociales (familias, castas, repúblicas, gremios) que actuaba según el orden de precedencia, el honor-virtud, sin embargo, no era exclusivo de los grupos superiores y las capas intermedias e inferiores podían reclamarlo de acuerdo con el “lugar” que les correspondía (Gutiérrez, 1993, pp. 260-262; Stolcke, 1992, pp. 173-186; Seed, 1991, pp. 87-97).
El honor-virtud establecía pautas para el comportamiento de cada sexo y su incumplimiento causaba deshonra entre los varones y desvergüenza entre las mujeres, pues el honor era un atributo masculino y la vergüenza era su equivalente femenino. Honor y vergüenza promovían entre los hombres y las mujeres conductas que se entendían como consustanciales y naturales a cada sexo. Dentro de la familia, los varones eran honorables si actuaban con hombría, es decir, con valor, probidad y entereza, y ejercían su protección y autoridad sobre sus parientes. Las mujeres mostraban vergüenza si eran discretas, castas en la soltería o doncellez y guardaban el decoro que se esperaba para su sexo. Si unos y otros debían mantener conductas supuestamente inherentes a su sexo, la masculinidad y la femineidad se identificaban también con los órganos sexuales. La masculinidad y el honor dependían del miembro viril y de su exhibición simbólica: la conquista de la mujer. La femineidad y la vergüenza se situaban en las denominadas partes vergonzosas que debían ser protegidas; el ideal mariano de la virginidad se identificaba con el honor-vergüenza, y su pérdida antes o fuera del matrimonio suponía destruir las cualidades naturales y éticas emanadas de ella (Gutiérrez, 1993, pp. 260-262; Stolcke, 1992, pp. 173-186; Seed, 1991, pp. 87-97).
Como el honor-virtud afectaba también a los grupos, la conducta individual redundaba en el prestigio de los demás, de modo que la deshonra de uno agraviaba a todos. Por ello, los hombres de honor imponían la pureza femenina a las mujeres de la familia y la protegían, pues si ellos acrecentaban su honor mediante la conquista de las mujeres, era de suponer que una situación de esta naturaleza pudiera afectar al propio grupo familiar, en caso de que la mujer conquistada perteneciera al mismo grupo. Además, la debilidad intrínseca de la mujer imponía la necesidad de resguardar el honor familiar mediante la prédica del recogimiento que garantizaba la virtud femenina. Los hombres, por el contrario, no requerían del encierro, pues el dominio y la conquista eran cualidades básicas de la masculinidad. En suma, el honor-virtud era protegido, pero también era motivo de disputa y hasta de pérdida. Ciertamente, los hogares de las élites, en razón de sus mejores condiciones económicas y materiales, contaban con mayores ventajas para garantizar la adecuada protección de la familia.
El cortejo y la seducción, así como la figura del rapto, constituían los escenarios en donde los hombres y las mujeres ganaban, perdían o recuperaban el honor. La ilicitud del acto sexual previo al matrimonio, sobre todo si había un embarazo de por medio, deshonraba a los padres y a la familia de la doncella, y si, además, el asunto se hacía público, se volvía una verdadera afrenta, una humillación extremadamente grave, que exigía una reparación. En este sentido, el incumplimiento de la palabra de matrimonio (esponsales) era ciertamente motivo de deshonor, y de ello dan cuenta los numerosos juicios ventilados en los tribunales eclesiásticos, los cuales, no obstante, disminuirían en el siglo XVIII en el marco de la ofensiva regalista borbónica67.
Debe considerarse en estos casos el significativo valor que los individuos y la sociedad otorgaban a la reputación, pues, en verdad, el honor-virtud no dependía exclusivamente de la conducta individual, en tanto esta debía ser validada por los pares sociales de la persona que accionaba o actuaba. El honor-virtud tenía una dimensión pública. El restablecimiento del honor o su reparación se obtenía cuando el seductor, cumpliendo con la palabra de matrimonio ofrecida, se comprometía en lo inmediato a casarse; así evitaba el menoscabo de la reputación de la mujer y el honor-precedencia de la familia. El matrimonio, entonces, restituía el honor transitoriamente perdido. Este, sin embargo, podía no realizarse, especialmente si se trataba de personas entre las que mediaba una distancia social demasiado grande que podía afectar el mantenimiento del honor-precedencia del grupo familiar de mayor posición. En estas condiciones, las posibilidades que se abrían eran varias. Si la mujer afectada pertenecía a una condición social claramente inferior a la del varón y la familia de este se oponía al matrimonio, era posible compensar la pérdida del honor de ella y de su entorno mediante una retribución económica. Pero era posible también que el varón, decidido a vencer las resistencias de la mujer seducida y beneficiarse con relaciones sexuales, prometiese matrimonio para, luego, pretender desentenderse del compromiso. En este caso, el seductor podía negar cínicamente el ofrecimiento de matrimonio y evadir el casamiento, aunque si había habido preñez de por medio, debía proporcionarse alguna compensación económico-material, sobre todo si el problema era llevado al juzgado68. Para los seductores que, con esponsales o sin ellos, desistían del matrimonio cabía otra posibilidad: la de cuestionar la reputación de la doncella asegurando que esta no era virgen69.
No puede obviarse el hecho de que algunas de las mujeres seducidas fueron víctimas de hombres oportunistas y cínicos, pero no es menos cierto que varias de ellas, a riesgo de afectar su honor, apelaron al recurso de la sexualidad para lograr un matrimonio ventajoso con un sujeto de una posición social superior, de manera que resulta bastante difícil discernir si la figura del varón aprovechador era la que primaba o, por el contrario, la de la mujer seductora, aunque la tendencia de los juicios de esponsales parece indicar que la primera imagen fue la que predominó. En todo caso, el riesgo era indudable, pues la reputación era un valor fundamental y en los conglomerados urbanos coloniales de Hispanoamérica, sociedades con relaciones “cara a cara”, esto significó estar expuesto a los comentarios de la gente, al chisme muchas veces insidioso, al descrédito. Eso explica, sobre todo entre las élites, la existencia del “embarazo privado”: la gestante, para resguardar su honor, era escondida, no salía de la casa paterna y daba a luz sin que ello sea de conocimiento público; el párvulo, por su parte, podía ser criado por miembros de la familia que fungían de padres (Twinam, 2009, p. 438).
Si lo característico de la seducción era que fuera secreta, el rapto, más bien, era un asunto intencionalmente público, que se presentó en todos los niveles sociales como una forma posible para superar el disenso paterno al matrimonio, generalmente por razones de preeminencia social, esto es, por consideraciones relativas al honor-precedencia. El rapto era exitoso en la medida en que la pérdida de la virtud sexual de la doncella afectaba la valía social de la familia, lo que obligaba, por la presión de los hechos, a aceptar el matrimonio como reivindicación y restauración del honor (Stolcke, 1992, pp. 163-187)70.
Aunque el análisis del honor para la Hispanoamérica colonial haya sido planteado en términos de honor-precedencia y honor-virtud, y tales categorías tengan una utilidad relativa desde una perspectiva teórica, para la comprensión del fenómeno desde el presente esta clasificación presenta un inconveniente: es más una construcción de los científicos sociales contemporáneos que una división correctamente entendida e interpretada por quienes se vieron expuestos a las vivencias y dramas del honor en el pasado. No se pretende con esto deslegitimar el trabajo de quienes montaron los cimientos historiográficos del tema y echar por la borda lo avanzado, pues, al fin y al cabo, estos han seguido siendo utilizados y han contribuido a perfilar mejor los problemas del honor y sus relaciones con la estructura social. Siguiendo lo propuesto por Twinam (2009), lo importante es huir de las generalizaciones correspondientes a otros siglos y culturas, y de los estereotipos moldeados por la legislación o la literatura, que no necesariamente se adecuaron a la práctica cotidiana de los actores sociales que son materia de estudio. Por supuesto, esto no significa dejar de comparar con lo acontecido en otros tiempos y lugares, o abandonar el manejo de las fuentes legales y literarias. Lo que se persigue es “dejar hablar” a los actores de carne y hueso, evitar interpretaciones del honor como hipótesis a priori, y sustentar las afirmaciones que se hagan con base en los documentos en donde estos exponen con relativa libertad sus problemas (Twinam, 2009, pp. 60-61). Esta reflexión no aboga por un retorno a la historia positivista: los documentos “hablan” por sí solos; los documentos no “hablan” por sí mismos, es necesario hacer preguntas, como también es necesario saber preguntar, de modo que lo que los hombres y mujeres del pasado digan de sus experiencias requiere de una lectura atenta y cautelosa, “entre líneas”, por parte del investigador que acciona desde el presente.
El honor no tenía calificativos. Las élites coloniales no categorizaron el honor y emplearon el término “para abarcar una multitud de significados cambiantes que estaban intrínsecamente vinculados”. Para ellas, el honor era algo tangible que, bajo ciertas circunstancias, se transmitía a la prole y era importante porque justificaba las jerarquías sociales, pues establecía criterios de discriminación entre quienes lo poseían y reconocían en otros (sus pares) y quienes, desde su punto de vista, no lo tenían. El honor, por tanto, determinaba, siempre desde la perspectiva de las élites, quiénes “pertenecían”, quiénes eran sus iguales, y quiénes estaban excluidos de las consideraciones de respeto y atención inherentes al rango (Twinam, 2009, p. 63).
A pesar de que las élites coloniales hispanoamericanas se reservaron para sí mismas la condición de honorables, en algún momento del devenir histórico colonial los hombres y mujeres de los demás sectores sociales reclamaron también su tenencia (Twinam, 2009, p. 63)71. Lo cierto es que, para el siglo XVIII, existen evidencias más que suficientes para afirmar que el concepto de honor como vivencia, como experiencia, se había extendido a los grupos intermedios y, de ahí, a los inferiores. El uso de los términos honoríficos don y su femenino doña, reservados antaño solo a las capas superiores de la sociedad, aparece en diversas fuentes documentales, especialmente en las judiciales, aplicándose indistintamente a personas de variada condición social (Jaramillo Uribe, 1994, pp. 191-198)72. Se trata de gente que por distintos motivos (edad, normalmente avanzada, aunque no necesariamente; ocupación, generalmente intelectual o directiva, aunque podría tratarse de trabajadores manuales con propiedad y jerarquía; familia, no necesariamente de linaje, pero respetada en el medio en el que se desenvolvía; vínculos parentales, amicales, laborales o políticos, y sobre todo conducta y trayectoria, entre otras consideraciones) estimaba haber ganado un lugar en la sociedad que ameritaba respeto, deferencia, reconocimiento y valía, es decir, honor. Es posible que las élites, más tradicionales, negaran este valor a los demás segmentos sociales, pero no es menos cierto que algunas de estas asumieron también su posesión y lo defendieron.
Un aspecto que merece resaltarse al analizar la funcionalidad del honor en las experiencias de los hombres y mujeres de las ciudades hispanoamericanas coloniales fue su constante negociación. Las élites, el Estado, la gente común, evaluaban permanentemente quiénes poseían y quiénes no poseían honor, pues, como se afirmó anteriormente, este tenía una dimensión pública que dependía de la validación de los “otros”, es decir, de los pares sociales. La reputación del individuo era puesta a prueba continuamente en los espacios públicos, que constituyeron el escenario en donde el honor era “cuestionado, amenazado, ganado, perdido, e incluso recuperado” (Twinam, 2009, p. 64)73. Esta situación revela, a su vez, el contraste que podía existir entre lo privado y lo público, ya que en este último ámbito podía construirse una imagen y una reputación diferente de la privada. Como afirma Cosamalón (2006), “el honor resulta un gran ‘juego’ a disposición de todos, pero que depende de qué tipo de jugador es cada miembro de la sociedad para reconocer sus limitaciones o posibilidades” (p. 266). En otras palabras, aunque el honor haya sido considerado por las élites como un patrimonio exclusivo de ellas, los demás sectores sociales asumían también su tenencia y luchaban por su reconocimiento dentro de las gradaciones jerárquico-corporativas y patriarcales de la sociedad; y si bien es claro que las élites contaron con mayores ingredientes o componentes para certificar su honor ante sus pares, los segmentos sociales intermedios y subalternos combatían también, dentro de sus posibilidades, por ser reconocidos e identificados como sujetos de honor. La pugna se tornaba especialmente visible en situaciones de conflicto, algunas de las cuales fueron examinadas y dirimidas en los estrados judiciales, escenarios en donde el honor pasó a ser vigilado, confirmado y defendido, como lo demuestran las múltiples investigaciones historiográficas respaldadas en materiales de carácter contencioso que daban cuenta de la necesidad de negar o reconocer entre los querellantes la existencia del honor. El uso de testigos, el manejo de medios probatorios documentales y las estrategias de los abogados dispuestos a manipular las representaciones sociales e imágenes confirman de qué manera era importante la reputación, la cual, por sus características, requería de la validación constante de los demás: el espacio público como escenario de reconocimiento, como campo de negociación.
Si la reputación era gravitante, una persona debía estar preparada para defender su honor ante la opinión pública. El carácter “cara a cara” de los espacios urbanos coloniales hispanoamericanos, el ordenamiento jerárquico-corporativo y patriarcal de la sociedad, y el profundo sentido del honor inherente a este sistema exigieron su permanente validación e hicieron que este se experimentara no solo como vivencia individual, sino también colectiva, pues, como las personas eran parte de un grupo o “cuerpo”, lo acontecido al individuo afectaba positiva o negativamente a la entidad corporativa de pertenencia. Por ello, la defensa de la honra poseía un carácter primordial en el que, incluso, de ser necesario, se apelaba a la violencia; por lo mismo, la recurrencia a las instancias judiciales constituyó, muchas veces, una necesidad (Chambers, 2003, pp. 190-191).
Las parejas casadas de todos los sectores sociales, especialmente quienes pertenecían a los grupos intermedios e inferiores, recurrieron con frecuencia a los juzgados para ventilar asuntos en los que estaba implicado el honor personal y de “cuerpo”. No se trataba solo de gente que lo hacía por cuestiones estrictamente laborales, en las que había necesidad de limpiar una honra mancillada o cuestionada; tampoco de quienes, aspirando a un determinado cargo público, requerían de certificados de legitimación para hacerse acreedores del puesto; o de quienes, habiéndose sentido zaheridos, exigían castigo para el ofensor y una reparación moral; o inclusive, de padres e hijas que, habiendo experimentado la pérdida de la virginidad de la doncella, instaban por el cumplimiento de la promesa matrimonial. Podían ser diversas las circunstancias que obligaban a las personas de uno y otro sexo a recurrir a los tribunales y, como tal, es preciso reconocer que entre ellas se encontraban también los conflictos conyugales. El honor inmerso en estos fue también, entonces, materia de disputa.
En efecto, las desavenencias entre cónyuges, como se ha venido afirmando, condujeron a las parejas a los estrados judiciales. Todos los sectores sociales, pero especialmente los intermedios y los inferiores, recurrieron a los tribunales de justicia. Dado el carácter sacramental del matrimonio y la manifiesta influencia de la Iglesia en el acontecer de la vida pública y privada de la sociedad, las disputas entre cónyuges, cuando adquirían proporciones significativas, se ventilaban en el fuero eclesiástico, que contaba con los respectivos mecanismos de resolución de problemas, que iban desde la labor de consejo del párroco, pasando por los litigios comunes, hasta el uso del divorcio. La presencia de la justicia civil en estos casos era menor, mas no desdeñable y menos aún en el contexto del siglo XVIII, pues era posible que tales conflictos contuvieran aspectos patrimoniales, además del hecho de que algunos “delitos” involucrados en los litigios eran también punibles desde la perspectiva estatal.
Por otra parte, se ha señalado que, independientemente de las causas que impelían a las parejas a acudir a los juzgados (las que aceptaba la legislación y las que no reconocía, pero que, en última instancia, podían pesar más que las otras), la conflictividad marital experimentó un crecimiento revelador en el transcurso del siglo XVIII, de la mano de la sevicia como factor preponderante. Este incremento se explica por los cambios experimentados por la estructura general de los espacios coloniales y, particularmente, por el influjo de las propuestas ilustradas que los monarcas borbones pretendieron implantar en Hispanoamérica. Estas consideraciones son importantes, pues, como se ha dejado entrever, si el honor era un ingrediente fundamental de las relaciones sociales en general, también lo era de aquellas enmarcadas en la perspectiva de género, incluyendo las concernientes a los vínculos entre esposos. En este sentido, los conflictos conyugales pueden ser “leídos” también como conflictos de género en donde interactúan representaciones y modelos que, al no adecuarse necesariamente al accionar real de la pareja, suscitan desencuentros y enfrentamientos que podían conducir a la violencia manifiesta o soterrada. El honor, en efecto, se inmiscuyó en la conflictividad conyugal y fue un componente sustancial de los diferentes dramas que maridos y mujeres expusieron en los tribunales de justicia. Estuvo presente en la sevicia, en el abandono, en el adulterio, entre otros problemas que se ventilaban normalmente. El análisis de estos no puede prescindir de las cuestiones de honor involucradas. Estos y otros asertos serán analizados más detenidamente en los siguientes capítulos, tomando como eje conductor al siglo XVIII, especialmente en su segunda mitad, puesto que los cambios experimentados por sociedades urbanas coloniales como la de la Ciudad de los Reyes, incluyendo el impacto del reformismo borbónico y de la Ilustración en general, harán posible entender mejor el aumento de la conflictividad marital judicializada, así como el valor que en esta presentó la sevicia durante los últimos lustros virreinales.