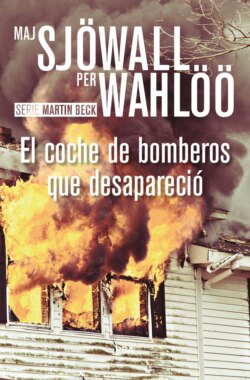Читать книгу El coche de bomberos que desapareció - Maj Sjowall - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеEl hombre que yacía muerto sobre la cama, primorosamente hecha, se había desprendido primero de la chaqueta y la corbata, y las colgó de la silla que estaba colocada junto a la puerta. Después se había quitado los zapatos, los dejó bajo la silla y se calzó unas zapatillas negras de piel. Luego se había fumado tres cigarrillos, que apagó estrujándolos en el cenicero de la mesilla de noche. Por último, se tumbó boca arriba en la cama y se pegó un tiro en la boca.
Un espectáculo que no era precisamente igual de primoroso.
Su vecino más cercano era un capitán del ejército prejubilado que el año anterior había resultado herido en la cadera al recibir un disparo fortuito durante una cacería de alces. Tras el accidente sufría insomnio y a menudo se quedaba despierto por las noches haciendo solitarios. Estaba a punto de conseguir terminar la partida cuando oyó el disparo al otro lado de la pared. Llamó inmediatamente a la policía.
Eran las cuatro menos veinte de la madrugada del 7 de marzo, cuando dos policías de radiopatrulla hicieron saltar los quicios de la puerta y penetraron en el piso, donde el hombre tendido sobre la cama llevaba ya muerto treinta y dos minutos. No tardaron mucho tiempo en constatar que, con una probabilidad rayana en la certeza, el individuo se había suicidado. Antes de regresar al coche para dar cuenta de la defunción por radio, echaron un vistazo por el piso, cosa que en realidad no deberían haber hecho. Además del dormitorio, la vivienda tenía un cuarto de estar, cocina, vestíbulo, baño y guardarropa. No descubrieron ninguna nota ni carta de despedida. El único texto escrito visible consistía en un par de palabras apuntadas en el bloc de notas que había junto al teléfono, en el cuarto de estar. Esas dos palabras formaban un nombre. Un nombre que los dos policías conocían perfectamente.
Martin Beck.
Era el día de santa Ottilia.
Poco después de las once de la mañana, Martin Beck salió de la jefatura sur de policía y se fue hasta la licorería situada en Karusellplan, donde se puso en la cola. Compró una botella de Nutty Solera. De camino al metro adquirió también una docena de tulipanes rojos y una caja de galletas saladas inglesas. Uno de los seis nombres que le habían caído en suerte a su madre en el bautismo era Ottilia, y había pensado acercarse a visitarla con motivo de su santo.
La residencia de ancianos era grande y muy antigua. Demasiado vieja y anticuada, o eso por lo menos pensaban quienes trabajaban en ella. La madre de Martin Beck se había mudado allí hacía un año, no por incapacidad para arreglárselas sola —a sus setenta y ocho años se seguía conservando lúcida y bastante bien de salud—, sino porque no quería convertirse en un lastre para su único hijo. Por eso se había asegurado con mucha antelación una plaza en la residencia, y cuando quedó libre una buena habitación, o lo que es lo mismo, cuando falleció el anterior ocupante de la misma, se deshizo de la mayor parte de sus pertenencias y se trasladó allí. Desde la muerte del padre de Martin Beck, diecinueve años atrás, su único apoyo era su hijo, que de vez en cuando sentía remordimientos de conciencia por no acogerla en su propia casa. Sin embargo, en su fuero interno le estaba agradecido por haberse ocupado del asunto ella sola, sin tan siquiera pedirle consejo.
Cruzó una de las dos pequeñas y desangeladas salas de estar, en las que nunca había visto a nadie, avanzó por el corredor en penumbra y golpeó con los nudillos la puerta de su madre. Cuando Martin Beck entró, ella alzó la mirada asombrada. Era bastante dura de oído, de modo que no había percibido sus discretos golpes en la puerta. Su rostro se iluminó, dejó a un lado el libro que estaba leyendo e hizo ademán de incorporarse. Pero Martin Beck se acercó hasta ella rápidamente, la besó en la mejilla y, con amable firmeza, la obligó a permanecer sentada.
—Estate quieta. Por mí no te preocupes —dijo.
Dejó las flores en sus rodillas y puso en la mesa la botella y la caja de galletas.
—Felicidades, mamá.
Ella retiró el papel que envolvía las flores y exclamó:
—¡Ay! ¡Qué flores tan preciosas! ¡Y galletas! ¿Y vino? ¿O qué es? ¡Jerez! ¡Qué detalle, hijo mío!
Se levantó y, pese a todas las protestas de Martin Beck, se acercó hasta un armario y sacó un jarrón de plata, que llenó con agua del grifo.
—Tampoco estoy tan vieja y achacosa como para no poder ponerme de pie —dijo—. Haz el favor de sentarte. ¿Qué te apetece: jerez o café?
Martin Beck se quitó abrigo y sombrero y tomó asiento.
—Lo que tú quieras —respondió.
—Pues entonces haré café. El jerez lo guardaré para invitar a mis amigas y poder presumir del hijo tan bueno que tengo. Hay que sacarles todo el partido a los buenos momentos.
Martin Beck permaneció callado observando cómo su madre encendía la placa eléctrica para luego añadir el agua y el café a la cafetera. Era pequeña y menuda; cada vez que venía a verla la encontraba más encogida.
—¿Te aburres aquí, mamá?
—¿Yo? Yo no me aburro en ningún sitio.
La respuesta le pareció demasiado rápida y alegre como para resultar creíble. Antes de sentarse, ella colocó la cafetera en la placa y el jarrón de flores sobre la mesa.
—Haz el favor de no preocuparte por mí —prosiguió—. Aquí estoy siempre ocupada. Leo, hago punto, hablo con las otras mujeres... De vez en cuando me acerco al centro a dar una vuelta, aunque la verdad es que es una pena cómo le están destruyendo todo. ¿Has visto que han tirado la casa donde estaba la empresa de tu padre?
Martin Beck asintió. Su padre había sido propietario de una pequeña empresa de transportes en el barrio de Klara, y en el lugar que antes había ocupado el edificio se alzaba ahora un complejo comercial de cristal y hormigón. Contempló la fotografía de su padre colocada sobre la cómoda, junto a la cama. La imagen había sido tomada a mediados de los años veinte, cuando Martin Beck tenía solo dos o tres años, y en ella su padre era todavía un hombre joven de mirada clara, cabello negro y brillante, peinado a un lado, y mentón desafiante. Decían que Martin Beck se parecía a él. La verdad es que él mismo no había conseguido nunca descubrir grandes semejanzas, y de existir, debían limitarse a lo físico. Recordaba a su padre como un hombre abierto y alegre, que caía bien a todo el mundo y siempre estaba riendo y bromeando. En cambio, Martin Beck se definiría a sí mismo más bien como una persona tímida y bastante aburrida. En el momento en que se hizo la foto, su padre trabajaba en la construcción, pero unos pocos años más tarde vino la gran depresión y se quedó en el paro. Martin Beck pensaba que su madre, en realidad, nunca había conseguido superar aquellos años de pobreza y miedo. Aunque luego alcanzaron un cierto desahogo económico, ella ya no pudo dejar de preocuparse por el dinero. Todavía era incapaz de comprar nada nuevo si no resultaba absolutamente indispensable, y tanto su ropa como los pocos muebles que se había traído consigo de casa estaban desgastados por el tiempo.
De vez en cuando, Martin Beck hacía algún intento de darle dinero y se ofrecía también a pagarle la cuota de la residencia, pero ella era orgullosa y testaruda e insistía en arreglárselas por sí misma.
Cuando el café empezó a hervir, Martin Beck fue a coger la cafetera y se la acercó a su madre, para que sirviera ella. Siempre había sido solícita con su hijo. Cuando este era un muchacho, ni siquiera consentía que le ayudase a fregar los platos o que hiciera su propia cama. Más adelante, Martin Beck tuvo ocasión de darse cuenta de lo desafortunado de tantas atenciones, ya que, al irse de casa, descubrió que era incapaz de hacer las tareas domésticas más simples.
Martin Beck contemplaba divertido a su madre, mientras ella ponía un terrón de azúcar en su boca, antes de sorber un trago. Nunca la había visto tomar café de esa manera. Ella captó su mirada y dijo:
—Ya ves. Cuando una es vieja, puede permitirse ciertas libertades.
Ella dejó la taza y se inclinó hacia atrás, apoyando sobre las rodillas sus delgadas manos entrelazadas, llenas de manchas oscuras.
—Bueno —dijo—. Cuéntame que tal están mis nietos.
En los últimos tiempos, con su madre, Martin Beck ponía sumo cuidado en hablar de sus hijos en términos exclusivamente positivos, pues ella consideraba que sus nietos eran más inteligentes, buenos y guapos que los demás niños. A menudo le acusaba de no reconocer sus méritos, tachándole incluso de padre incomprensivo y malvado. Él, en cambio, se consideraba bastante ecuánime en sus opiniones acerca de sus hijos y entendía que eran como la mayoría de los niños. Con la que mejor se llevaba era con Ingrid, de dieciséis años: una chica despierta e inteligente, muy popular entre sus compañeros y con mucha facilidad para los estudios. Rolf, por su parte, estaba a punto de cumplir trece años y resultaba bastante más problemático. Era perezoso y reservado, no se interesaba por el colegio, ni tampoco daba la impresión de tener ningún otro interés o talento especial. A Martin Beck le preocupaba la apatía de su hijo, pero confiaba en que fuese algo propio de la edad, y en que poco a poco el muchacho saldría de su aletargamiento. Como en ese momento no se le ocurría nada positivo que decir sobre Rolf, ni su madre iba a creerle en caso de decir la verdad, decidió eludir el asunto. Cuando terminó de relatar los últimos éxitos escolares de Ingrid, su madre le preguntó:
—¿Y Rolf no estará pensando meterse a policía cuando termine la escuela?
—No creo. Además, solo tiene trece años. Es todavía un poco pronto para empezar a preocuparse por esas cosas.
—Pues si algún día se le ocurre, tendrás que impedírselo. Nunca he llegado a entender por qué se te metió en la cabeza hacerte policía. Y hoy en día tiene que ser un oficio mucho más terrible que cuando tú empezaste. Por cierto, ¿me quieres decir por qué entraste en la policía, Martin?
Martin Beck la miró fijamente, desconcertado. Bien era cierto que ella se había opuesto a la elección profesional de su hijo veinticuatro años atrás, pero le sorprendió que volviera a sacar el asunto a esas alturas. Hacía menos de un año que se había convertido en comisario de la Brigada Nacional de Homicidios y, desde luego, sus condiciones laborales eran completamente distintas a las del joven policía que había sido entonces.
Se inclinó hacia delante y la tomó de la mano:
—Me va bien, mamá —dijo—. Ahora me paso la mayor parte del tiempo sentado en un despacho. Pero, claro, yo mismo me he hecho esa pregunta muchas veces...
Era verdad. A menudo se había preguntado por qué tomó la decisión de convertirse en policía.
Naturalmente, podría haber respondido que, durante los años de la guerra, era una buena manera de eludir ser llamado a filas. Tras dos años de moratoria por problemas respiratorios, fue declarado perfectamente sano y apto para el servicio militar. Esto podía considerarse una razón de peso. En 1944 no se aceptaban objeciones de conciencia. No obstante, muchos de los que recurrieron a este expediente para eludir el ejército, cambiaron luego de trabajo. Él, en cambio, había ido ascendiendo con los años hasta llegar a comisario. Esto debía de significar que era un buen policía, pero no lo tenía muy claro. Toda una serie de casos probaba a las claras que, en el cuerpo, los altos mandos no siempre estaban en manos de buenos policías. Ni siquiera estaba seguro de querer ser un buen policía, si por tal había que entender una persona celosa de su deber, incapaz de salirse un milímetro del reglamento. Recordaba algo que Lennart Kollberg dijo una vez, hacía mucho tiempo: «Buenos polis los hay a patadas. Tipos estúpidos que son buenos polis. Tipos inflexibles, limitados, chulos, engreídos y pagados de sí mismos, todos ellos buenos polis. Pero mejor sería si hubiera más tipos buenos metidos a polis».
Su madre salió a despedirle y pasearon un rato por el parque. La nieve derretida complicaba la marcha, y el viento helado sacudía las ramas peladas de los altos árboles. Tras caminar, entre resbalones, durante diez minutos, la condujo de nuevo hasta las escaleras y la besó en la mejilla. Luego, en la cuesta, se volvió y pudo verla todavía de pie junto a la entrada, haciéndole gestos de despedida. Pequeña, encogida, gris.
Regresó en metro hasta la jefatura sur de policía en Västberga.
De camino hacia su despacho, se asomó a la puerta del de Kollberg, que además de subinspector primero de la policía criminal era el hombre de confianza de Martin Beck y su mejor amigo. El cuarto estaba vacío. Echó una mirada a su reloj de pulsera. Era la una y media. Jueves. Adivinar el paradero de Kollberg no requería demasiadas cavilaciones. Por un momento, Martin Beck consideró la posibilidad de bajar también al restaurante para tomarse la ineludible sopa de guisantes de los jueves y hacerle compañía, pero luego se acordó de su estómago y desistió. Bastante revuelto estaba ya con las numerosas tazas de café que le había ido sirviendo su madre.
Sobre la carpeta que cubría el escritorio encontró una breve nota referida al individuo que se había quitado la vida ese mismo día.
Se llamaba Ernst Sigurd Karlsson y tenía cuarenta y seis años. Estaba soltero y su familiar más cercano era una anciana tía materna, residente en Borås. Desde el lunes había estado ausente de su puesto de trabajo en una compañía de seguros. Gripe. Según sus colegas era un hombre solidario y, por lo que ellos sabían, carente de amigos. Los vecinos afirmaban que se trataba de un hombre silencioso y tranquilo, que entraba y salía de casa a horas fijas y muy pocas veces recibía visitas. La prueba grafológica confirmaba que, efectivamente, era él quien había escrito el nombre de Martin Beck en el bloc de notas del teléfono. Y que se trataba de un suicidio resultaba del todo claro.
No había nada más que decir sobre el asunto. Ernst Sigurd Karlsson se había quitado la vida. Y como el suicidio no es un crimen en Suecia, la policía ya no podía hacer mucho más. Todas las preguntas tenían su respuesta. Menos una. Y el autor del informe había formulado también dicha pregunta: ¿ha tenido el comisario Martin Beck relación con el individuo en cuestión y podría, quizá, aportar algo?
Pero Martin Beck no podía.
Jamás había oído hablar de Ernst Sigurd Karlsson.