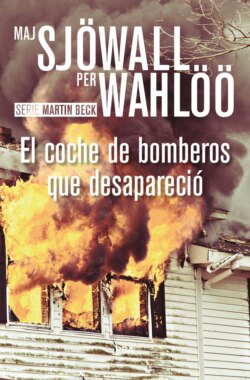Читать книгу El coche de bomberos que desapareció - Maj Sjowall - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеLa tarde del viernes 8 de marzo, Gunvald Larsson estaba sentado en un despacho en la jefatura de policía de Kungholmsgatan. Llevaba puesto un jersey blanco de cuello alto y un traje gris claro con bolsillos sesgados. Tenía vendadas ambas manos, y con el emplasto que cubría su cabeza recordaba poderosamente el popular retrato del general Von Döbeln durante la batalla de Jutas. Exhibía además varias tiritas en rostro y cuello. Parte de su cabello rubio, que llevaba peinado hacia atrás, se había chamuscado, así como las cejas. Pero sus ojos, de un color azul claro, conservaban su habitual mirada inexorable y descontenta.
En el despacho también había unas cuantas personas más.
Por ejemplo, Martin Beck y Kollberg, que habían sido convocados desde su lugar de trabajo en la Brigada Nacional de Homicidios, en Västberga. Y también Evald Hammar, que era comisario jefe y, por lo pronto, estaba al cargo de la investigación. Hammar era un tipo alto y corpulento, cuya frondosa melena leonina había ido encaneciendo durante los largos años de servicio en el cuerpo. Había comenzado ya a contar los días que le faltaban para jubilarse y consideraba todo acto criminal de cierta gravedad como una ofensa personal.
—¿Dónde están los otros? —preguntó Martin Beck.
Como de costumbre, se mantenía un poco al margen, junto a la puerta, de pie y con el codo derecho apoyado en un archivador.
—¿Qué otros? —preguntó Hammar, consciente de que la composición del equipo de investigación estaba enteramente a su cargo. Tenía influencia suficiente para convocar al personal que prefería y con quienes estaba acostumbrado a trabajar.
—Rönn y Melander —aclaró Martin Beck con estoicismo.
—Rönn está en el hospital de Söder y Melander en el lugar del incendio —respondió Hammar secamente.
Los periódicos vespertinos estaban desplegados sobre el escritorio de un enfurecido Gunvald Larsson, y crujían entre sus manos vendadas.
—¡Reporteruchos de mierda! —exclamó empujando hacia Martin Beck uno de los periódicos—. Échale un vistazo a esa foto.
Se trataba de una imagen a tres columnas en la que aparecía un joven ataviado con gabardina y sombrero de ala corta que, en pie y con gesto afligido, señalaba con un bastón los restos todavía humeantes de la casa de Sköldgatan. Detrás de él, a un lado, ocupando el margen izquierdo de la fotografía, estaba Gunvald Larsson, mirando fijamente a la cámara con ojos de borrego.
—Bueno, quizá no hayas salido muy favorecido —dijo Martin Beck—. ¿Quién es el individuo del bastón?
—Un tal Zachrisson. Un novato del segundo distrito. Un cretino integral. Lee el texto.
Martin Beck leyó el texto que figuraba al pie de la foto:
El héroe del día es Gunwald Larsson (derecha), subinspector primero de la policía criminal que realizó una actuación heroica durante un incendio nocturno, salvando la vida de varias personas. Aquí lo vemos examinando los restos de la casa, enteramente destruida por las llamas.
—Esos jodidos chapuceros no solo no saben distinguir entre derecha e izquierda —murmuró Gunvald Larsson, sombrío—. Encima...
No dijo nada más, pero Martin Beck comprendió a qué se refería. Y asintió mentalmente. Encima, habían escrito mal su nombre. Gunvald Larsson contempló la fotografía con disgusto y apartó el periódico de un manotazo.
—Encima, salgo con cara de tonto.
—Es lo que tiene ser famoso —dijo Martin Beck.
Kollberg, que no tragaba a Gunvald Larsson, no dejaba de echar involuntarias miradas furtivas a los periódicos esparcidos a su alrededor. No todas las fotografías se prestaban a la confusión. Y todas las portadas aparecían engalanadas con la mirada fija de Gunvald Larsson junto a unos impactantes titulares.
Héroe, proeza y sabe dios qué más, pensaba Kollberg suspirando desalentado. Estaba sentado en su silla, gordo y flácido, con los hombros encogidos y los codos apoyados en la mesa.
—Así que nos encontramos en la peculiar situación de no saber qué es lo que ha pasado —dijo Hammar hoscamente.
—No tiene nada de peculiar —replicó Kollberg—. En lo que a mí respecta, yo casi nunca sé qué es lo que está pasando.
Hammar lo examinó con mirada crítica y puntualizó:
—Quiero decir que no sabemos si el incendio ha sido provocado o no.
—¿Por qué tendría que haber sido provocado? —preguntó Kollberg.
—Optimista —intervino Martin Beck.
—Joder, está más claro que el agua que ha sido provocado —exclamó Gunvald Larsson—. La casa prácticamente saltó por los aires delante de mis propias narices.
—¿Y estás seguro de que el incendio comenzó en el apartamento de ese tal Malm?
—Sí. Casi al cien por cien.
—¿Cuánto tiempo llevabas vigilando la casa?
—Más o menos media hora. En persona. Y antes estuvo el borrego ese de Zachrisson. ¿A qué coño viene este interrogatorio?
Martin Beck se frotó el puente de la nariz con los dedos índice y pulgar de la mano derecha. Luego preguntó:
—¿Y estás seguro de que nadie entró ni salió durante todo ese tiempo?
—Sí, claro que estoy seguro, joder. Lo que no sé es qué pudo pasar antes de llegar yo. Zachrisson dijo que entraron tres personas y que no salió nadie.
—¿Y esa información es fiable?
—No creo. Parece especialmente idiota.
—No lo dices en serio —intervino Kollberg.
Gunvald Larsson lo miró irritado y replicó:
—¿A qué cojones viene todo esto? Yo estaba allí y la puta casa empezó a arder. Con once personas dentro. Y conseguí sacar a ocho.
—Sí, ya me he enterado —comentó Kollberg mirando los periódicos de refilón.
—¿Estamos seguros de que solo perecieron tres personas? —inquirió Hammar.
Martin Beck extrajo unos papeles del bolsillo interior de su chaqueta y se puso a examinarlos. Luego dijo:
—Parece que sí. El tal Malm, uno que se llamaba Kenneth Roth y que vivía encima de Malm, y también Kristina Modig, que se hallaba en su habitación en el desván. Tenía solo catorce años.
—¿Y por qué vivía en el desván? —preguntó Hammar.
—Ni idea —respondió Martin Beck—. Ya lo averiguaremos.
—Hay un montón de cosas que habrá que averiguar, joder —dijo Kollberg—. De momento, ni siquiera sabemos si esa es la identidad de los tres muertos. Además, eso de que había once personas no es más que una suposición, ¿a que sí, señor Larsson?
—Y los que lograron salir, ¿quiénes son? —preguntó Hammar.
—Para empezar, no lograron salir —le corrigió Gunvald Larsson—. Yo los saqué. Si no llego a estar allí, no se salva ni Dios. Segundo, tampoco me dediqué a apuntar sus nombres. La verdad es que tenía otras cosas de que preocuparme.
Martin Beck miró pensativo al gigantón cubierto de vendas. Gunvald Larsson solía expresarse sin muchos remilgos, pero semejante descaro con Hammar solo podía interpretarse como megalomanía o como consecuencia de un derrame cerebral.
Hammar frunció las cejas.
Martin Beck hojeó sus papeles y luego, intentando distraer la atención, comentó:
—Bueno, yo aquí tengo por lo menos los nombres: Agnes y Herman Söderberg. Casados, sesenta y ocho y sesenta y siete años de edad. Anna-Kajsa Modig y sus dos hijos, Kent y Clary. La madre tiene treinta años, el chico cinco y la niña siete meses. Además, otras dos mujeres, Carla Berggren y Madeleine Olsen, de dieciséis y veinticuatro años, y un tipo llamado Max Karlsson. No sabemos su edad. Los tres últimos no vivían en la casa, estaban de visita. Al parecer, en casa de Kenneth Roth, que murió abrasado.
—Ninguno de esos nombres me dice nada —comentó Hammar.
—Ni a mí tampoco —dijo Martin Beck.
Kollberg se encogió de hombros.
—Roth era un ladrón —dijo Gunvald Larsson—. Söderberg es alcohólico y Anna-Kajsa Modig prostituta. Lo digo por si os sirve de algo...
Sonó un teléfono y Kollberg respondió. Se acercó el bloc de notas y sacó el bolígrafo del bolsillo de la pechera.
—Ah, eres tú. Sí, dime.
Los otros lo miraban en silencio. Kollberg colgó y dijo:
—Era Rönn. Bueno, esto es lo que hay: Madeleine Olsen, al parecer, no va a salir de esta. Sufre quemaduras en el ochenta por ciento del cuerpo, además de conmoción cerebral y una complicada fractura del fémur.
—Era pelirroja en todos los sitios —dijo Gunvald Larsson.
Kollberg lo miró con curiosidad y luego continuó:
—El viejo Söderberg y su parienta están intoxicados por inhalación de humo pero tienen bastantes posibilidades de salir adelante. Max Karlsson sufre quemaduras en el treinta por ciento del cuerpo y sobrevivirá. Carla Berggren y Anna-Kajsa Modig han salido físicamente ilesas, pero se encuentran ambas en profundo estado de shock, igual que Karlsson. De momento, no se puede hablar con ninguno de ellos. Los únicos que están bien son los dos críos.
—O sea, que podría tratarse de un incendio corriente —dijo Hammar.
—Y una mierda —replicó Gunvald Larsson.
—¿Por qué no te vas a casa y te acuestas un rato? —le sugirió Martin Beck.
—Eso os gustaría, ¿eh?
Diez minutos más tarde se presentó Rönn en persona. Miró atónito a Gunvald Larsson y exclamó:
—¿Qué diablos estás haciendo aquí?
—Buena pregunta —replicó Gunvald Larsson.
Rönn miró a los demás con cara de reproche:
—¿Estáis locos o qué? Venga Gunvald, vámonos.
Gunvald Larsson se levantó dócilmente y se dirigió hacia la puerta.
—Un momento —intervino Martin Beck—. Solo una pregunta. ¿Por qué estabas vigilando a Göran Malm?
—No tengo ni la más remota idea —respondió Gunvald Larsson. Y salió.
Un silencio atónito se instaló en el despacho.
Pasados unos minutos, Hammar murmuró algo incomprensible y salió. Martin Beck se sentó, cogió un periódico y se puso a leer. Treinta segundos más tarde, Kollberg siguió su ejemplo. Permanecieron así, en un silencio sombrío, hasta el regreso de Rönn.
—¿Dónde lo has dejado? —preguntó Kollberg—. ¿En el zoo de Skansen?
—¿A qué te refieres? —dijo Rönn—. ¿Dejar? ¿A quién?
—Al señor Larsson.
—Si te refieres a Gunvald, está en el hospital de Söder. Conmoción cerebral. No va a poder hablar ni leer en varios días. ¿Y de quién es la culpa?
—Bueno, mía no, desde luego —repuso Kollberg.
—Pues sí, es precisamente tuya. Ahora mismo te daba una hostia y me quedaba tan a gusto...
—No me eches la bronca, hombre —se quejó Kollberg.
—Haría algo más que echarte la bronca... Siempre te has comportado como un bruto con Gunvald, pero esto se lleva la palma.
Einar Rönn era de Norrland, un tipo tranquilo y bonachón, que no solía perder la compostura. En los quince años que llevaba tratándolo, era la primera vez que Martin Beck lo veía enfadado.
—Bueno, no deja de ser una suerte que, por lo menos, tenga un amigo —dijo Kollberg con sorna.
Rönn dio un paso hacia él, apretando los puños. Martin Beck se levantó precipitadamente para interponerse entre ambos. Luego se volvió a Kollberg y dijo:
—Vale ya, Lennart. No empeores todavía más las cosas.
—Tú tampoco eres mucho mejor —le espetó Rönn a Martin Beck—. Sois un par de imbéciles.
—Bueno, ya está bien —dijo Kollberg incorporándose.
—Tranquilízate, Einar —le dijo Martin Beck a Rönn—. Tienes razón, deberíamos habernos dado cuenta de que le pasaba algo.
—Sí, la verdad es que sí —replicó Rönn.
—Pues yo no noté nada especial —comentó Kollberg tranquilamente—. Supongo que habría que estar a su mismo nivel intelectual para...
Se abrió la puerta y entró Hammar.
—¿Por qué tenéis esa cara? —preguntó—. ¿Qué está pasando aquí?
—Nada —repuso Martin Beck.
—¿Cómo que nada? Einar está rojo como un cangrejo hervido. ¿Os vais a liar a puñetazos? Por favor, señores, nada de brutalidad policial.
En ese momento sonó el teléfono y Kollberg se agarró al auricular como un náufrago a la tabla de salvación.
Poco a poco, el rostro de Rönn fue recuperando su color habitual. Solo la nariz siguió roja, pero eso también era habitual.
Martin Beck estornudó.
—¿Y cómo coño voy a saberlo yo? —exclamó Kollberg por teléfono—. Además, ¿a qué cadáveres se refiere?
Colgó, suspiró y dijo:
—Era un idiota del Instituto de Medicina Forense, que quería saber cuándo se podrán levantar los cuerpos? Pero ¿es que quedan cuerpos?
—¿Alguno de los caballeros aquí presentes se ha dado una vuelta por el lugar de los hechos? —preguntó Hammar ácidamente.
Nadie respondió.
—Tal vez no estaría mal hacer una excursión hasta allí —sugirió Hammar.
—Yo tengo papeleo que hacer —dijo Rönn vagamente.
Martin Beck se dirigió hacia la puerta. Kollberg se encogió de hombros, se levantó y fue tras él.
—Tiene que tratarse de un incendio corriente —dijo Hammar con obstinación y para sus adentros.