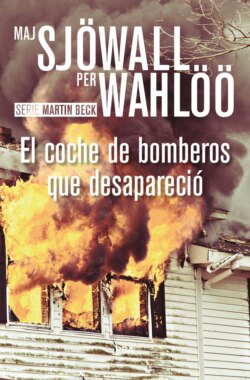Читать книгу El coche de bomberos que desapareció - Maj Sjowall - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеCuando Gunvald Larsson salió de su despacho en la jefatura de policía de Kungholmsgatan, eran las diez y media de la noche y no tenía en modo alguno planes de convertirse en héroe; a menos que pudiera considerarse una proeza ir a su casa en Bollmora, ducharse, ponerse el pijama y acostarse. Gunvald Larsson pensaba en su pijama con placer. Se trataba de una prenda nueva, adquirida ese mismo día, y la mayor parte de sus colegas no habrían dado crédito a sus oídos de haber sabido su precio. De camino a casa, tenía que realizar una pequeña gestión profesional, que todo le exigiría unos cinco minutos como máximo. Cuando dejó de pensar en el pijama, se puso su abrigo búlgaro de piel de oveja, apagó la luz, cerró la puerta con llave y se marchó. El achacoso ascensor que conducía hasta los despachos de la brigada antiviolencia comenzó a fallar como de costumbre, y Gunvald Larsson tuvo que golpear dos veces con el pie en el suelo del trasto antes de que este tuviera a bien moverse. Gunvald Larsson era un grandullón que medía descalzo uno noventa y dos y pesaba más de cien kilos. Y eso se notaba cuando daba golpes con el pie.
En la calle hacía frío y viento, con ráfagas de nieve seca y arremolinada, pero su coche estaba a escasos metros, así que no tenía por qué preocuparse del tiempo.
Gunvald Larsson cruzó en coche el puente Västerbron y miró con indiferencia hacia su izquierda. Vio el Ayuntamiento, con su punto de luz amarilla sobre las tres coronas doradas que remataban la aguja de la torre, y otros miles y miles de luces que no podía identificar. Desde el puente siguió directo hasta Hornsplan, torció a la izquierda en Hornsgatan y luego a la derecha junto a la estación de metro de Zinkensdamm. Bajó por Ringvägen en dirección sur, pero a escasos quinientos metros aminoró la marcha y se detuvo.
Esa zona, pese a formar parte del centro de Estocolmo, sigue prácticamente sin edificar. Por el lado occidental de la calle se extiende un parque en pendiente, Tantolunden, y por el oriental hay un cerro, un aparcamiento y una gasolinera. Entre el cerro y la gasolinera discurre una calle lateral. Su nombre es Sköldgatan y a decir verdad, ni siquiera se trata de una calle propiamente dicha, sino más bien de un trecho de la vieja carretera, que por alguna extraña razón ha conseguido sobrevivir en una época en la que los urbanistas, con celo temerario, han arrasado este barrio de la ciudad, como casi todos los demás, privándoles de su carácter originario y borrando su idiosincrasia.
Así pues, Sköldgatan es un tramo de carretera en zigzag, de apenas trescientos metros, que conecta Ringvägen con Rosenlundsgatan y por el que, en general, solo pasan taxis sin clientes y algún que otro coche patrulla perdido. En verano constituye una especie de oasis, con sus márgenes de frondosa vegetación. Y a pesar del denso tráfico en Ringvägen y de los trenes que cruzan tronando por la línea ferroviaria que se encuentra a escasos cincuenta metros, toda una serie de marginados sociales de edad avanzada encuentran aquí, entre los arbustos, la tranquilidad necesaria para entregarse a sus botellas de vino, trozos de embutido y barajas pringosas. En invierno, por el contrario, a nadie se le pasa por la cabeza instalarse en esta zona.
Pero esa noche, el 7 de marzo de 1968, había un hombre de pie, muerto de frío, junto a los resecos arbustos del lado sur del camino. Su atención, que dejaba mucho que desear, se dirigía hacia el único edificio de viviendas de la calle, una vieja casa de madera de dos pisos. Hasta hacía un momento habían estado iluminadas dos ventanas del primer piso, desde las que llegaba ruido de música, gritos y carcajadas. Ahora, en cambio, estaban ya apagadas todas las luces, y solo se oía el viento y el lejano retumbar del tráfico. El individuo situado entre las matas no se hallaba allí por voluntad propia. Era policía, se llamaba Zachrisson y en el fondo estaba deseando estar en cualquier otra parte.
Gunvald Larsson salió del coche, se alzó el cuello del abrigo y se caló el gorro de piel hasta las orejas. Luego cruzó la ancha calle a grandes zancadas, pasó la gasolinera y continuó abriéndose camino por entre la nieve medio derretida. Por lo visto, la concejalía de obras públicas no pensaba que mereciera la pena malgastar sal en tan irrelevante tramo de vía. La casa quedaba a unos setenta y cinco metros, a una altura ligeramente superior a la del camino y formando un pronunciado ángulo con este. Gunvald Larsson se detuvo justo delante de la casa, echó un vistazo a su alrededor y dijo a media voz:
—¿Zachrisson?
El hombre escondido entre los arbustos se removió y salió a su encuentro.
—Malas noticias —dijo Gunvald Larsson—, vas a tener que quedarte aquí otras dos horas. Isaksson se ha puesto enfermo.
—¡Joder! —se lamentó Zachrisson.
Gunvald Larsson recorrió la zona con la mirada. Luego hizo una mueca de descontento y comentó:
—Es mejor colocarse arriba, en lo alto del cerro.
—Sí, claro, si lo que quieres es pelarte el culo de frío —respondió Zachrisson con misantropía.
—No. Para tener la perspectiva adecuada. ¿Ha pasado algo?
El otro negó con la cabeza.
—Ni una mierda —dijo—. Hace un rato han celebrado una especie de fiesta ahí arriba. Ahora parece que están sobando.
—¿Y Malm?
—Él también. Hace tres horas que apagó la luz.
—¿Ha estado solo todo el tiempo?
—Sí, eso parece.
—¿Eso parece? ¿Ha salido alguien de la casa?
—Yo no he visto a nadie.
—¿Entonces qué has visto?
—Desde que estoy aquí han entrado tres personas. Un tipo y dos tías. Llegaron en un taxi. Creo que iban a la fiesta esa.
—¿Crees? —le preguntó Gunvald Larsson en tono inquisitivo.
—Sí, ¡qué coño puedo hacer sino creerlo! No tengo...
Al hombre le rechinaban los dientes hasta tal punto que tenía dificultades para hablar. Gunvald Larsson lo escrutó con mirada crítica y preguntó:
—¿Qué es lo que no tienes?
—Visión de rayos X —contestó Zachrisson entre dientes.
Gunvald Larsson sentía inclinación por el rigor más extremo, y mostraba poca comprensión hacia las debilidades humanas. Como jefe era cualquier cosa menos popular y muchos le tenían miedo. En caso de haberle conocido un poco mejor, Zachrisson no habría osado expresarse de esa manera, esto es, con naturalidad. Pero ni siquiera Gunvald Larsson podía ignorar que el pobre hombre estaba extenuado y muerto de frío, y que su condición general y capacidad de observación difícilmente iban a mejorar en las próximas horas. Vio claro lo que debía hacerse, pero pensó que no por ello había que mirar para otro lado. Gruñó irritado y preguntó:
—¿Tienes frío?
Zachrisson soltó una carcajada hueca mientras intentaba quitarse los cristales de hielo de las pestañas.
—¿Que si tengo frío? —dijo con fatigada ironía—. ¡Qué va! Estoy como los tres jóvenes judíos en el horno ardiente.
—No te hagas el gracioso —replicó Gunvald Larsson—. Estás aquí para hacer tu trabajo.
—Sí, perdona, pero...
—Y parte del trabajo consiste, entre otras cosas, en saber abrigarse bien, y que de vez en cuando hay que desentumecer los miembros. Porque si no, lo mismo pasa algo y tú te quedas sin capacidad de reacción, como un jodido muñeco de nieve. Y te aseguro que entonces no te hará tanta gracia... después.
A Zachrisson, la conversación empezó a darle mala espina. Temblando incómodo, respondió:
—Ya, claro. Si no hay problema, pero...
—No, sí que hay problema —le interrumpió Gunvald Larsson enfadado—. Resulta que este asunto es de mi entera responsabilidad y no me da la gana que venga a jodérmelo ningún chapucero de la policía ordinaria.
Zachrisson tenía solo veintitrés años y era un agente de policía ordinario. En este momento estaba adscrito a la sección de protección del segundo distrito. Gunvald Larsson era veinte años mayor y subinspector primero de la policía criminal en la brigada antiviolencia de la policía de Estocolmo. Cuando Zachrisson abrió la boca para responder, Gunvald Larsson alzó su enorme mano derecha y dijo malhumorado:
—Ni una palabra más, gracias. Vete a la comisaría de Rosenlundgatan y tómate un café o lo que sea. En media hora exacta te quiero de vuelta aquí, desentumecido y alerta, así que venga, muévete.
Zachrisson se fue. Gunvald Larsson consultó su reloj de pulsera, suspiró y susurró:
—Niñatos.
Luego se dio la vuelta, atravesó el matorral y comenzó a subir el cerro, de escasa altura, refunfuñando y maldiciendo para sus adentros cuando las gruesas suelas de goma de sus zapatos italianos no conseguían adherirse con firmeza a las rocas cubiertas de hielo.
Ambos tenían razón: Zachrisson al afirmar que el cerro no ofrecía protección alguna frente al viento del norte, que se te metía inmisericorde hasta los tuétanos; y él mismo al sospechar que el lugar ofrecía un punto de observación inmejorable. La casa quedaba justamente enfrente de él, un poco por debajo. Nada que sucediera en el edificio o sus inmediaciones podía escapar a su mirada. Los cristales de las ventanas estaban total o parcialmente cubiertos por hielo cristalizado y no se percibía luz tras ellos. El único signo de vida era el humo que salía por la chimenea, y que, tras adquirir un tono blanco debido a la helada, era dispersado por el viento y se elevaba en grandes volutas de algodón hasta el oscuro firmamento sin estrellas.
En la cima del cerro, Gunvald Larsson no dejaba de mover los pies a un lado, a otro mientras abría y cerraba los dedos en el interior de sus guantes forrados de piel. Antes de hacerse policía había trabajado en la Marina, primero en la Armada y luego en barcos mercantes del Atlántico norte. Muchas guardias de invierno en cubierta le habían enseñado el arte de mantenerse caliente. Además, era experto en este tipo de misiones de vigilancia, aunque últimamente se limitaba, en general, a organizarlas. Llevaba ya un rato de guardia en el cerro cuando creyó percibir el débil y ligero temblor de un resplandor tras la ventana situada más a la derecha en el piso de arriba, como si alguien hubiera prendido una cerilla, por ejemplo para encender un cigarrillo o para consultar la hora. Gunvald Larsson dirigió una mirada rutinaria a su reloj de pulsera. Pasaban cuatro minutos de las once. Desde la marcha de Zachrisson habían transcurrido, por tanto, dieciséis minutos. En este momento estaría seguramente sentado en la comisaría del distrito de Maria, despachando grandes cantidades de café y lamentando su suerte ante los policías de guardia uniformados. Un placer, en cualquier caso, de corta duración, pues pasados como mucho siete minutos tendría que volver a ponerse en marcha. Eso, si no quería que le cayese encima la reprimenda del siglo, pensó hoscamente Gunvald Larsson.
Luego, dedicó unos minutos a considerar cuántas personas podían hallarse en el inmueble. La vieja casa de madera estaba dividida en cuatro apartamentos, dos en la planta baja y dos en el primer piso. Arriba a la izquierda vivía una mujer soltera de unos treinta años con tres hijos, todos de diferentes padres. Eso era casi todo lo que sabía sobre ella y le parecía suficiente. Debajo de ese apartamento, en el piso izquierdo de la planta baja, vivía un matrimonio de ancianos, de unos setenta años, que llevaban residiendo allí desde hacía casi medio siglo. En cambio, los otros tres pisos variaban de inquilino bastante más a menudo. El marido bebía y, pese a su venerable edad, era cliente habitual en los calabozos de la comisaría del distrito de Maria. En la planta superior, a la derecha, residía un individuo también muy conocido por la policía, aunque por delitos bastante más serios que unas borracheras crónicas de fin de semana. A sus veintisiete años, había sido condenado ya seis veces a penas de cárcel de diferente duración, acusado de una amplia gama de delitos, desde conducción en estado de embriaguez y apropiación indebida hasta delito de lesiones y robo. Su nombre era Roth y él era quien estaba celebrando una fiesta, en compañía de otro individuo y dos amistades femeninas. Ahora habían parado ya el tocadiscos y apagado la luz, tal vez para dormir, tal vez para proseguir las celebraciones de alguna otra manera. Y era en su piso donde alguien había prendido una cerilla.
Debajo de este apartamento, en la planta de abajo a la derecha, vivía la persona a la que Gunvald Larsson se encargaba de vigilar. Conocía su nombre y su aspecto físico; sin embargo, por muy ridículo que pueda parecer, no tenía ni la menor idea de por qué había que mantener vigilado a dicho sujeto.
La explicación era la siguiente: Gunvald Larsson era eso que los periodistas, cuando se exaltan, suelen denominar un «cazador de asesinos». Y como en esos momentos no había ningún asesino que cazar, había quedado a disposición de otra brigada, donde se le había encomendado este trabajo de vigilancia como complemento a sus ocupaciones habituales. Habían puesto bajo su mando un grupo de cuatro hombres, apresuradamente configurado para este fin, y le habían encomendado una misión muy simple: encargarse de que el tipo en cuestión no desapareciera ni sufriera percance alguno, además de observar con quiénes se relacionaba.
Ni siquiera se había molestado en preguntar de qué iba el asunto. Muy probablemente, se trataba de drogas. En los últimos tiempos, todo parecía girar en torno a la droga.
La vigilancia duraba ya diez días, y lo único con lo que había entrado en contacto el individuo de marras eran una puta y dos botellas de aguardiente.
Gunvald Larsson miró su reloj. Las once y nueve minutos. Quedaban ocho minutos.
Bostezó y levantó los brazos para golpearse los costados, a fin de entrar en calor.
En ese preciso instante, la casa saltó por los aires.