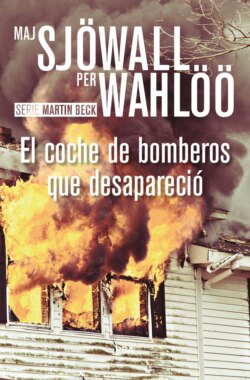Читать книгу El coche de bomberos que desapareció - Maj Sjowall - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеEl incendio comenzó con un estallido ensordecedor. Las ventanas del piso derecho de la planta baja salieron disparadas y una buena parte de la fachada lateral pareció desprenderse de la casa, al tiempo que enormes llamas de color azul gélido salían al exterior por las ventanas destruidas. Gunvald Larsson seguía en la cima del cerro, con los brazos extendidos, como una estatua del Redentor, contemplando paralizado lo que sucedía al otro lado del camino. Pero solo por un instante. Luego echó a correr, bajó deslizándose y resbalando por la pendiente rocosa y, sin dejar de blasfemar, cruzó el camino y se dirigió a la casa. Durante la carrera, las llamas cambiaron de color y condición, adquiriendo un tono anaranjado y lamiendo las paredes de madera en su ávido ascenso. Además, tuvo la sensación de que una parte del tejado había comenzado a inclinarse sobre el lado derecho de la casa, como si se hubiese venido abajo una parte de los cimientos. En cuestión de segundos, el apartamento de la planta baja quedó completamente devorado por las llamas y, antes de que Gunvald Larsson alcanzara la escalera de piedra que daba acceso a la puerta exterior, las llamas se extendieron también a las habitaciones de las viviendas del piso superior.
Al abrir la puerta de golpe, comprendió que era ya demasiado tarde. La puerta derecha del corredor había saltado de sus quicios y bloqueaba la escalera. Ardía como un enorme pedazo de leña y el fuego se propagaba escaleras arriba. Recibió una sacudida de intenso calor, que le obligó a echarse hacia atrás, escocido y deslumbrado, tambaleándose escaleras abajo. Desde dentro podían oírse desesperados gritos de seres humanos dominados por el dolor y el miedo a la muerte. Según sus cálculos, en el edificio se hallaban en ese momento como mínimo once personas, irremediablemente atrapadas en una auténtica trampa mortal. Sin duda, algunas de ellas estaban ya muertas. Las ventanas de la planta baja arrojaban haces de fuego como si se tratara de un lanzallamas.
Gunvald Larsson echó una rápida mirada a su alrededor, intentando descubrir una escalera o alguna otra cosa que pudiera servirle de ayuda. Pero no vio nada.
En el piso de arriba se abrió una ventana y entre el humo y las llamas creyó distinguir a una mujer, o más bien una chica, que presa del pánico gritaba aguda e histéricamente. Gunvald Larsson se llevó las manos a la boca, formando un embudo, y gritó:
—¡Salte! ¡Salte hacia la derecha!
La chica estaba ya subida a la ventana, pero vacilaba.
—¡Salte! ¡Vamos! ¡Tan lejos como pueda! ¡Yo la cojo!
La muchacha saltó. Cruzó el aire, yendo a dar directamente sobre él, y Gunvald Larsson se las arregló para atrapar el cuerpo, pasando el brazo derecho entre las piernas y el izquierdo alrededor de los hombros. No pesaba mucho, como máximo cincuenta o cincuenta y cinco kilos, y Gunvald Larsson la cogió al vuelo con pericia de experto. Ni siquiera llegó a tocar el suelo. En el mismo instante en que la tomó en sus brazos giró en redondo para protegerla del fragor de las llamas, avanzó tres pasos y la depositó en el suelo. La chica no tendría más de diecisiete años. Estaba desnuda y temblaba de pies a cabeza, gritando como una loca y sacudiendo la cabeza en todas las direcciones. Por lo demás, no pudo advertir en ella ningún daño.
Cuando se volvió, había ya otra persona más en la ventana, un hombre envuelto en una especie de trozo de tela. El fuego se había recrudecido. Un humo denso se filtraba por todo el tejado, y en la parte derecha del mismo las llamas habían empezado a irrumpir entre las tejas. Si los jodidos bomberos no vienen dentro de poco... pensó Gunvald Larsson, aproximándose todo lo posible a las llamas. El entramado de madera crujía y crepitaba mientras ráfagas de chispas ardientes caían inmisericordes sobre su rostro y sobre el abrigo de piel de oveja, donde prendían lentamente para luego extinguirse, echando a perder la costosa prenda. Gritó con todas sus fuerzas, intentando que su voz se impusiera sobre el fragor del incendio:
—¡Salte! ¡Tan lejos como pueda! ¡A la derecha!
En el momento mismo en que el hombre saltaba empezó a arder el trozo de tela en que iba envuelto. El hombre lanzó un penetrante alarido en plena caída e intentó desprenderse de la tela ardiente. Esta vez, el aterrizaje no resultó igual de afortunado. El hombre pesaba bastante más que la muchacha, volteó, dio con su brazo izquierdo en el hombro de Gunvald Larsson y acto seguido cayó pesadamente, golpeándose la clavícula contra el suelo adoquinado del patio. En el último segundo, Gunvald Larsson consiguió interponer su enorme mano izquierda entre el suelo y la cabeza del individuo, evitando de esta manera que se rompiera el cráneo. Le tumbó en el suelo y le quitó la sábana incendiada, quemando así sus propios guantes. El hombre estaba también desnudo, a excepción de un anillo nupcial de oro. Gemía terriblemente y entre gemido y gemido emitía un sonido gutural e incomprensible, como un chimpancé imbécil. Gunvald Larsson lo arrastró unos metros y lo dejó tumbado en la nieve, fuera del alcance de las tablas incendiadas que caían de la casa. Nada más volverse saltó una tercera persona, una mujer en sujetador negro procedente del piso superior derecho que en ese momento estaba siendo devorado por las llamas. El fuego había prendido en su cabello rojo y cayó demasiado cerca de la pared.
Gunvald Larsson se precipitó hacia ella entre tablas de madera ardiendo y otros escombros caídos del edificio y logró sacarla a rastras de la zona de inminente peligro; sofocó con nieve el fuego de sus cabellos y la dejó allí tendida. Pudo advertir que sus quemaduras eran muy graves. Aullaba enloquecida y se retorcía de dolor como una lombriz. Además, al parecer, la caída había sido mala y una de sus piernas yacía extendida en un ángulo completamente antinatural en relación con el cuerpo. Era algo mayor que la otra mujer —tendría quizá unos veinticinco años— y pelirroja, incluso entre las piernas. Por raro que pudiera parecer, la piel de su vientre no había sufrido daños, y se veía blanca y flácida. Las peores heridas las tenía en el rostro, piernas, espalda y pechos, donde el sujetador de nailon, al arder, se le había pegado a la piel.
Cuando por última vez alzó la mirada hacia el apartamento que ocupaba la parte derecha de la planta superior, pudo ver una fantasmagórica figura que ardía como una antorcha y que, con los brazos levantados sobre la cabeza, se hundía en una espiral sobrecogedora hasta desaparecer finalmente de su campo visual. Gunvald Larsson supuso que se trataba del cuarto participante en la fiesta y constató que se encontraba ya más allá de toda ayuda humana.
El fuego había alcanzado el desván y las vigas que sostenían el tejado, bajo las tejas. Se levantaban pesadas nubes de humo y Gunvald Larsson podía oír los agudos chasquidos del entramado de madera de abeto presa de las llamas. De repente, se abrió la ventana situada en el extremo izquierdo de la planta superior y alguien empezó a gritar pidiendo socorro. Gunvald Larsson echó a correr y descubrió a una mujer en camisón blanco que se inclinaba sobre el alféizar con un hatillo apretado contra el pecho. Un niño. Por la ventana abierta salía una columna de humo, pero de momento, al parecer, no había todavía llamas en el piso, por lo menos no en la habitación en la que se encontraba la mujer.
—¡Socorro! —gritó desesperada.
Como el incendio todavía no había alcanzado de pleno ese lado de la casa, Gunvald Larsson pudo aproximarse bastante al muro hasta colocarse casi justo debajo de la ventana.
—¡Échelo! —bramó.
La mujer no dudó ni un instante y soltó al niño tan de inmediato que a Gunvald Larsson casi le pilló desprevenido. Vio cómo el hatillo bajaba directamente a su encuentro, extendió los brazos en el último momento y lo tomó entre sus manos, más o menos como un portero de fútbol que atrapa un lanzamiento de falta. El crío era muy pequeño. Gimoteaba un poco, pero no gritaba. Gunvald Larsson permaneció unos segundos con el bebé abrazado. Carecía de la más mínima experiencia con niños y ni siquiera podía recordar con seguridad haber tenido antes otro entre sus brazos. Por un momento pensó que quizá lo había cogido y estrujado con demasiada fuerza. Luego se agachó y puso el hatillo en el suelo. Mientras estaba todavía inclinado, pudo oír cómo alguien se acercaba corriendo y alzó la mirada. Era Zachrisson que venía jadeando y rojo como un cangrejo.
—¿Qué pasa? —preguntó—. ¿Cómo...?
Gunvald Larsson clavó sus ojos en él y le espetó:
—¿Dónde cojones están los bomberos?
—Tendrían que estar aquí... quiero decir... que me di cuenta del incendio desde allá arriba, en Rosenlundsgatan... así que salí corriendo a llamar por teléfono.
—Pues echa a correr otra vez, ¡joder! Y mira a ver si te traes un camión de bomberos y una ambulancia...
Zachrisson se dio la vuelta y echó a correr.
—¡Y la policía! —le gritó Gunvald Larsson mientras Zachrisson se alejaba.
Por el camino, a Zachrisson se le cayó el sombrero y se detuvo para recogerlo.
—¡Gilipollas! —gritó Gunvald Larsson.
Luego volvió a la casa. Toda la planta superior era ahora un infierno de ruido y llamas. También el desván parecía ser pasto del fuego. La columna de humo que salía por la ventana era mucho mayor, y la mujer del camisón blanco aparecía ahora acompañada de otro niño, un chico rubio de unos cinco años, vestido con un pijama azul floreado. La mujer arrojó al crío de forma tan rápida y precipitada como la vez anterior, pero esta vez Gunvald Larsson estaba mejor preparado y recibió al muchacho entre sus brazos extendidos con toda tranquilidad. Curiosamente, el chaval no parecía estar asustado ni lo más mínimo.
—¿Cómo te llamas? —le gritó a Gunvald Larsson.
—Larsson.
—¿Eres bombero?
—¡Sal de aquí, joder! —le respondió poniéndolo en el suelo.
Cuando volvió a mirar hacia arriba, recibió en la cabeza el impacto de una teja. Estaba candente y aunque el gorro de piel amortiguó el golpe, por un momento su vista se nubló. Notó en la frente un dolor abrasador y sintió cómo la sangre corría por su rostro. La mujer en camisón había desaparecido. Habrá ido a buscar al tercer crío, pensó. En ese mismo momento la mujer regresó a la ventana con un gran perro de porcelana, que arrojó inmediatamente. Cayó contra el suelo y se hizo pedazos. Acto seguido, saltó ella misma. Esta vez, las cosas no salieron del todo bien. La mujer se precipitó encima de Gunvald Larsson, que cayó a plomo contra el suelo con ella encima. Gunvald Larsson se golpeó en la espalda y la coronilla pero enseguida la echó a un lado y comenzó a levantarse. La mujer del camisón blanco parecía sana y salva, pero su mirada era fija y vacía. Gunvald Larsson la miró y dijo:
—¿No tiene usted otro hijo más?
La mujer clavó sus ojos en él, resolló y comenzó a aullar como una bestia herida.
—Apártese y encárguese de los otros dos —dijo Gunvald Larsson.
El fuego había prendido en la totalidad de la planta superior y las llamas salían ya por la ventana desde la que había saltado la mujer. Quedaban todavía los dos viejos del apartamento de la planta baja, situado a la izquierda. Al parecer, las llamas aún no habían llegado hasta allí pero ellos, en cualquier caso, no habían dado signos de vida. Sin duda el apartamento estaría lleno de humo. Y el hundimiento de la techumbre parecía solo cuestión de minutos.
Gunvald Larsson echó un vistazo en busca de algo que pudiera servirle y descubrió a pocos metros un pedrusco. Estaba adherido al suelo como consecuencia de la helada, pero consiguió arrancarlo. Podría pesar unos veinte o veinticinco kilos. Lo levantó por encima de su cabeza con los brazos extendidos y lo arrojó con toda su fuerza contra la ventana situada más a la izquierda de la planta baja. La ventana se vino abajo en una lluvia de astillas y trozos de cristal. Se alzó hasta el marco, dio contra un estor que cedió, luego contra una mesa que se vino abajo y finalmente él mismo fue a parar al suelo, en mitad de la habitación, donde el humo era denso y sofocante. Tosió y se llevó a la boca su bufanda de lana. Luego arrancó el estor y recorrió el apartamento con la mirada. En las estancias colindantes bramaban las llamas. En el reflejo vacilante desde fuera descubrió a una persona que yacía agazapada como un bulto en el suelo. Era la vieja. Tomándola en volandas, condujo el flácido cuerpo hasta la ventana, la cogió por las axilas y, con todo el cuidado posible, la depositó en el suelo, donde se derrumbó al instante junto a la base del muro de piedra. Al parecer, seguía con vida pero había perdido la conciencia.
Tras tomar aliento regresó al piso, arrancó la cortina de la otra ventana y rompió los cristales con una silla. El humo ya no era tan denso, pero pudo ver cómo las vigas del techo se arqueaban y grandes llamas de color anaranjado comenzaban a entrar por la puerta que daba al vestíbulo. No tardó más de quince segundos en encontrar al hombre. Ni siquiera había tenido tiempo de salir de la cama, pero seguía vivo y emitía una débil y quejumbrosa tos.
Gunvald Larsson arrancó la manta, se echó al viejo a la espalda, atravesó la habitación con él encima y trepó hacia el exterior en mitad de una lluvia de chispas. Tosía con un tono profundo y veía con dificultad, debido a la sangre que salía de su herida en la frente mezclándose con el sudor y las lágrimas.
Con el anciano todavía a hombros, arrastró a la mujer lejos de las llamas y los dejó juntos en el suelo. Luego quiso comprobar si la mujer continuaba respirando. Así era. Se quitó el abrigo de piel de oveja y apagó varias ascuas que habían brotado en ella. Luego envolvió a la muchacha desnuda en su abrigo, que seguía gritando histéricamente, y se la llevó al lugar donde estaban los demás. También se quitó la chaqueta de tweed y cubrió con ella a los dos niños. Y entregó su bufanda de lana al hombre desnudo que enseguida se la enrolló alrededor de la cadera. Finalmente, se fue hasta la pelirroja, la tomó en volandas y la condujo hasta el punto de reunión. Apestaba y sus gritos partían el corazón.
Luego contempló la casa, ya enteramente pasto de las llamas. El incendio era brutal e imparable. Varios coches particulares se habían detenido en la parte baja del camino y unas cuantas personas desconcertadas comenzaban a bajar de los vehículos. Sin prestarles atención, Gunvald Larsson se quitó su destrozado gorro de piel y se lo puso en la coronilla a la mujer del camisón blanco. Luego repitió la pregunta que ya le había hecho unos minutos antes:
—¿Tiene usted un hijo más?
—Sí... Kristina... Su cuarto está en el desván.
Dicho esto, la mujer prorrumpió en un llanto incontenible.
Gunvald Larsson asintió con la cabeza.
Ensangrentado, renegrido, empapado de sudor y lleno de desgarrones, se hallaba en mitad de un grupo de personas histéricas, conmocionadas, inconscientes, gimientes y agonizantes que no paraban de gritar. Como en un campo de batalla.
El aullido desgarrador de las sirenas se impuso al fragor de las llamas.
Y, golpe, llegaron todos: depósitos de agua, camiones con escalera, coches de policía, ambulancias, policías motorizados y los altos mandos de los bomberos en turismos pintados de rojo.
También Zachrisson.
Dijo:
—¿Cómo...? ¿Qué ha pasado?
En ese preciso instante el tejado se vino abajo y la casa quedó convertida en una almenara que crepitaba alegremente.
Gunvald Larsson miró su reloj. Desde el momento en que estaba en la cima de la colina, pasando frío, habían transcurrido dieciséis minutos.