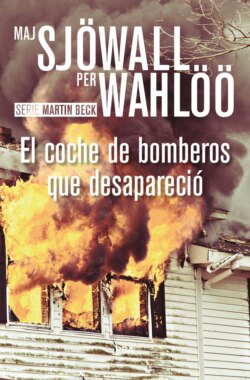Читать книгу El coche de bomberos que desapareció - Maj Sjowall - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеEl lugar del incendio estaba tan bien acordonado que los simples mortales no podían ver otra cosa que policías de uniforme. Nada más salir del coche, Martin Beck y Kollberg fueron abordados por dos de ellos.
—¡Quietos ahí! ¿Adónde se creen ustedes que van? —les preguntó uno con aires de suficiencia.
—Además, ¿no ven que no se puede aparcar así? —intervino el otro.
Martin Beck pensó en sacar su credencial pero Kollberg le hizo un gesto en sentido contrario y dijo:
—Perdone, ¿cuál es su nombre, señor agente?
—Eso a usted no le importa —replicó el primero.
—Venga, circulen —dijo el otro—. No vaya a haber problemas...
—Desde luego que los va a haber —repuso Kollberg—. La cuestión es para quién.
El malhumor de Kollberg se reflejaba de manera muy manifiesta en su aspecto exterior. Su gabardina de color azul oscuro se movía con el viento, no se había preocupado de cerrar el cuello de la camisa, la corbata sobresalía por el bolsillo derecho de la chaqueta y el abollado y viejo sombrero negro caía sobre el cuello. Los agentes de policía intercambiaron miradas de complicidad. Uno de ellos dio un paso al frente. Ambos tenían las mejillas sonrosadas y grandes ojos azules. Martin Beck advirtió que habían llegado a la conclusión de que Kollberg no estaba sobrio y se disponían a echarle el guante. Sabía que Kollberg era capaz de hacerlos pedazos en menos de un minuto, tanto física como psíquicamente, y que las posibilidades de que amanecieran en el paro a la mañana siguiente resultaban muy considerables. Y como no quería que nadie tuviera que lamentar ninguna desgracia ese día, Beck sacó al instante su credencial y se la puso delante de las narices al agente que se mostraba más agresivo.
—No tendrías que haberlo hecho —le espetó Kollberg enfurecido.
Martin Beck miró a los dos agentes y luego dijo sosegadamente:
—Os queda mucho por aprender. Vamos, Lennart.
Las ruinas del incendio ofrecían un espectáculo lamentable. A primera vista, de la casa solo quedaban los fundamentos de piedra, una de las chimeneas y una enorme pila de tablones carbonizados mezclados con chatarra retorcida, ladrillos cubiertos de hollín y tejas caídas. Sobre todo ello se cernía un acre hedor a humo y materia quemada. Media docena de expertos ataviados con guardapolvos grises recorrían la zona a cuatro patas, registrando cuidadosamente la ceniza con bastones y pequeñas palas. En el patio se habían instalado dos grandes cribas. Las mangueras yacían todavía sobre la tierra, como serpientes, y abajo en el camino había aparcado un camión de bomberos. En el asiento delantero, dos bomberos jugaban a los chinos.
A unos diez metros de allí estaba plantado un personaje alto y sombrío, con la pipa en la boca y las manos hundidas en los bolsillos del abrigo. Era Fredrik Melander, inspector de la brigada antiviolencia de la policía de Estocolmo y curtido en cientos de arduas investigaciones. Era universalmente conocido por su capacidad para el razonamiento lógico, su extraordinaria memoria y su tranquilidad imperturbable. Dentro de un círculo más reducido de colegas era sobre todo conocido por su curiosa capacidad para hallarse en el lavabo cuando más se le necesitaba. Su sentido del humor no era del todo inexistente, pero sí muy discreto. Por lo demás, se trataba de una persona parca y aburrida que no aportaba nunca ideas repentinas o iluminaciones súbitas. En resumen: un policía de primera clase.
—Hola —saludó sin quitarse la pipa de la boca.
—¿Qué tal va eso? —preguntó Martin Beck.
—Despacio.
—¿Algún resultado?
—La verdad es que no mucho. Estamos siendo muy cuidadosos. Llevará su tiempo.
—¿Y eso? —preguntó Kollberg.
—Cuando llegaron los bomberos la casa estaba ya arrasada, y se derrumbó antes de que empezaran los trabajos de extinción. Echaron agua a mansalva y consiguieron apagar el fuego bastante deprisa. Luego, hacia la madrugada, las temperaturas bajaron y se congeló todo formando una especie de enorme pastel.
—Pues qué bien —dijo Kollberg.
—Si he entendido bien, van a tener que ir desmantelando el túmulo, pelándolo estrato por estrato.
Martin Beck tosió y preguntó:
—¿Y los cuerpos? ¿Han encontrado ya alguno?
—Uno —respondió Melander.
Se sacó la pipa de la boca y señaló con el mango hacia la parte derecha de la casa derruida.
—Allí —dijo—. Debe tratarse de la chica de catorce años, la que dormía en el desván.
—¿Kristina Modig?
—Sí, ese era su nombre. Van a dejarla ahí toda la noche. Pronto oscurecerá, y solo quieren trabajar con luz solar.
Melander sacó la petaca, llenó su pipa con mucho cuidado y la encendió. Luego dijo:
—¿Y qué tal os va a vosotros?
—Divinamente —respondió Kollberg.
—Sí —dijo Martin Beck—. En especial a Lennart. Primero ha estado a punto de liarse a puñetazos con Rönn...
—¿De verdad? —preguntó Melander alzando un poco las cejas.
—Sí, y luego ha estado a punto de ser detenido por ebriedad por dos agentes de policía...
—Vaya, vaya —replicó Melander tranquilamente—. ¿Y qué tal está Gunvald?
—En el hospital. Conmoción cerebral.
—Anoche un buen trabajo.
Kollberg contempló los restos de la casa. Luego se sacudió y comentó:
—Sí, hay que reconocérselo. ¡Joder, qué frío!
—No tuvo mucho tiempo —dijo Melander.
—No, la verdad es que no —constató Martin Beck—. ¿Cómo pudo la casa arder en tan poco tiempo?
—Los bomberos no se lo explican.
—¿Ah, no? —dijo Kollberg.
Miró de soslayo el camión de bomberos aparcado y cambió de tema:
—¿Por qué siguen todavía esos tipos por ahí? Ya no queda nada que pueda arder, aparte de su propio camión.
—Labores de control después de la extinción —explicó Melander—. Trabajo rutinario.
—Cuando yo era pequeño —dijo Kollberg— se declaró un incendio en un cuartel de bomberos en algún sitio, que ardió con todos los camiones dentro mientras los bomberos permanecían fuera mirando el fuego fascinados. No recuerdo dónde fue.
—Bueno, la verdad es que no fue del todo así. Sucedió en Uddevalla —le corrigió Melander—. Concretamente el 10 de...
—Joder, ¿es que uno no puede ni disfrutar tranquilo de sus recuerdos infantiles? —le interrumpió Kollberg.
—Entonces, ¿qué explicación dan del incendio? —preguntó Martin Beck.
—Ninguna —dijo Melander—. Están esperando los resultados del informe técnico. Igual que nosotros.
Kollberg, descontento, miró a su alrededor.
—Joder, qué frío hace —repitió—. Y además apesta como una tumba abierta.
—Es una tumba abierta —dijo Melander muy serio.
—Venga, vámonos de aquí —le dijo Kollberg a Martin Beck.
—¿Adónde?
—A casa. ¿Qué se nos ha perdido aquí?
Cinco minutos más tarde viajaban en su coche, en dirección sur.
—¿De verdad que ese cabrón no sabía por qué seguía a Malm? —preguntó Kollberg mientras cruzaban el puente de Skanstull.
—¿Te refieres a Gunvald?
—¿A quién si no?
—No, no creo que lo supiera. Pero no estoy seguro.
—El señor Larsson no es, desde luego, un portento intelectual, pero...
—Es un hombre de acción —dijo Martin Beck—. Y eso también puede tener sus ventajas.
—Ya, pero ¿no te parece demasiado raro que no tuviera ni idea de lo que se traía entre manos?
—Bueno, sabía que vigilaba a un tipo y quizá eso le bastaba.
—¿Y cómo puede ocurrir una cosa así?
—Muy sencillo. El tal Göran Malm no tenía nada que ver con la brigada antiviolencia. Los que le habían detenido eran de otra brigada. Intentaron aplicarle la prisión preventiva, pero no pudo ser. Fue puesto en libertad, pero no querían que desapareciera. Y como estaban agobiados de trabajo, le pidieron ayuda a Hammar, que encargó a Gunvald organizar la vigilancia, como una especie de trabajo extra.
—¿Y por qué precisamente a él?
—Desde la muerte de Stenström, se considera que Gunvald es el que mejor hace ese tipo de trabajos. En cualquier caso, ha resultado un auténtico golpe de genio.
—¿En qué sentido?
—En el sentido de que ha salvado la vida de ocho personas. ¿Cuántas crees que hubiera podido sacar Rönn de esa trampa mortal? ¿O Melander?
—Desde luego, tienes razón —dijo Kollberg melancólicamente—. Por cierto, quizá debería pedirle perdón a Rönn.
—Creo que sí.
El tráfico en dirección sur era especialmente denso a esa hora del día. Pasado un rato, Kollberg preguntó:
—¿Y quién pidió que lo vigilaran?
—No lo sé. Supongo que la brigada de robos. Con trescientos mil casos al año, o los que sean, entre hurtos y robos, los pobres no tienen tiempo ni de tomarse un café. El lunes lo averiguaremos. No será difícil.
Kollberg asintió e hizo avanzar el coche otros diez metros. Luego, tuvo que detenerlo otra vez.
—Lo más probable es que Hammar tenga razón —dijo—. Se tratará de un incendio corriente.
—Bueno, resulta sospechosa la rapidez con la que comenzó el fuego —repuso Martin Beck—. Y Gunvald ya dijo que...
—Gunvald es un imbécil —replicó Kollberg—. Y además, siempre imagina cosas. Hay un montón de explicaciones naturales.
—¿Por ejemplo?
—Algún tipo de explosión. Puede que uno de los individuos fuera ladrón y tuviera un montón de explosivos en casa. O latas de gasolina en el armario. O tubos de gas. Ahora bien, el tal Malm no debía de ser precisamente un pez gordo, ya que le soltaron. Parece absurdo que alguien pusiera en peligro la vida de once personas simplemente para deshacerse de él.
—Aun aceptando que se tratara de un incendio intencionado, nada nos obliga a pensar que el objetivo tuviera que ser precisamente Malm —comentó Martin Beck.
—No. Eso es cierto —admitió Kollberg—. Al parecer, hoy no es mi día.
—No, la verdad es que no —asintió Martin Beck.
—Bueno, el lunes ya veremos.
Y así terminó la conversación.
En Skärmarbrink, Martin Beck bajó del coche y tomó el metro. No sabía qué le disgustaba más: si los atestados vagones de metro o las caravanas de coches que avanzaban a paso de tortuga. En cualquier caso, viajar en metro ofrecía una ventaja: era más rápido. Aunque tampoco tenía motivos para apresurarse en llegar a casa.
En cambio, Lennart Kollberg sí los tenía. Vivía en Palandergatan, en Skärmarbrink, con una atractiva esposa llamada Gun y una hija que acababa de cumplir seis meses hacía tres días. Su mujer estaba tumbada boca abajo en la alfombra de nudos del salón, leyendo lo que parecía ser el cuadernillo de un curso a distancia. Apretaba en la boca un lápiz amarillo y, junto al cuadernillo abierto había una goma de borrar roja. Llevaba puesta una vieja chaqueta de pijama y movía con indolencia sus largas piernas desnudas. Lo miró con sus grandes ojos castaños y exclamó:
—Dios, qué cara tienes.
Kollberg se quitó la americana y la tiró a una silla.
—¿Está dormida Bodil?
Ella asintió.
—He tenido un día jodido —dijo Kollberg—. Todo el mundo iba a por mí. Primero Rönn, nada menos, y luego dos maderos imbéciles del distrito de Maria.
Los ojos de Gun centellearon.
—¿Y tú no tuviste ninguna culpa?
—Bueno, ahora en cualquier caso estoy libre hasta el lunes.
—Yo no voy a pegarte. ¿Qué quieres que hagamos?
—Me apetece salir a cenar a un sitio cojonudo y tomarme al menos cinco chupitos de aguardiente.
—¿Nos lo podemos permitir?
—Sí, joder, estamos todavía a día 8. ¿Podemos encontrar niñera?
—Sí, seguro que Åsa se encargará.
Åsa Torell era viuda de policía, aunque solo tenía veinticinco años. Había sido pareja de un subinspector primero de policía llamado Åke Stenström, muerto a tiros cuatro meses antes en el interior de un autobús.
La mujer que yacía en el suelo frunció sus grandes cejas oscuras y pasó con fuerza la goma de borrar por el cuaderno.
—Bueno, hay otra posibilidad —dijo—. Podemos ir a la cama. Es más barato y más divertido.
—La langosta Vanderbilt es también divertida —replicó Kollberg.
—Piensas más en llenar la barriga que en hacer el amor —se quejó Gun—. Y eso que solo llevamos casados dos años.
—De eso nada. Además, he tenido una idea mejor —dijo Kollberg—. Vamos primero al restaurante a cenar y meternos cinco chupitos y luego nos acostamos. Anda, llama a Åsa.
El teléfono, que tenía un cable alargador de seis metros, se encontraba ya en mitad de la alfombra. Gun extendió el brazo y lo arrastró hacia sí. Marcó un número y obtuvo respuesta enseguida.
Mientras hablaba giró sobre su espalda, levantó las piernas y apoyó las plantas del pie en el suelo. La chaqueta del pijama se subió un poco.
Kollberg miraba a su mujer. Contemplaba ensimismado la ancha franja de vello tupido y negro como el carbón que se extendía sobre su bajo vientre y comenzaba, de mala gana, a ralear entre sus piernas. Mientras escuchaba, Gun dirigía la mirada al techo. Pasado un rato, levantó la pierna izquierda y se rascó el empeine.
—Ya está —dijo mientras colgaba—. Vendrá. Pero tardará como una hora en llegar. Por cierto, ¿te has enterado de la última?
—No, ¿qué pasa?
—Åsa se ha apuntado a la Academia de Policía.
—Joder —dijo como ausente—. ¿Gun?
—¿Sí?
—Se me ha ocurrido un plan que es todavía mejor que el anterior. Primero nos acostamos, luego nos vamos al restaurante y tomamos cinco aguardientes y luego volvemos y nos acostamos otra vez.
—Eso ya roza la genialidad —dijo Gun—. ¿Aquí, en la alfombra?
—Sí. Llama al Operakällaren y reserva una mesa.
—Búscame el número, anda.
Kollberg pasaba las hojas de la guía de teléfonos y, al tiempo, se desabrochaba la camisa y el cinturón. Finalmente encontró el número y pudo oír cómo su mujer marcaba las cifras.
Luego ella se sentó, se sacó la chaqueta del pijama por la cabeza y la tiró al suelo.
—¿Qué es lo que quieres? ¿Jugar con mi virtud?
—Exacto.
—¿Por detrás?
—Como quieras.
Ella soltó una risilla y comenzó a darse la vuelta, despacio y con agilidad. Luego se puso a cuatro patas, con las piernas muy abiertas, la cabeza morena inclinada hacia abajo y la frente apoyada en los antebrazos.
Tres horas más tarde, cuando se estaban tomando el sorbete de jengibre, Gun le recordó a Kollberg algo en lo que este no había vuelto a pensar desde que vio desaparecer a Martin Beck en dirección a la estación de metro.
—Ese incendio tan espantoso —dijo—. ¿Crees que ha sido provocado?
—No —respondió Kollberg—. No lo creo ni por un momento. Todo tiene un límite.
Llevaba más de veinte años trabajando como policía y debería haber sido más prudente en sus afirmaciones.