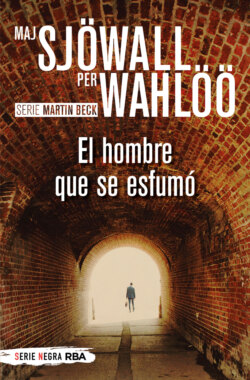Читать книгу El hombre que se esfumó - Maj Sjowall - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеEl avión era un Ilyushin 18 turborreactor de las CSA. Despegó describiendo un arco cerrado sobre Copenhague, Saltholm y un Öresund resplandeciente de sol.
Martin Beck se sentó junto a la ventanilla y vio debajo la isla de Ven, con los acantilados de Backafall, la iglesia y el pequeño puerto. Tuvo el tiempo justo de observar cómo un remolcador daba la vuelta al malecón mientras el avión tomaba rumbo sur.
Le gustaba viajar, pero esta vez el placer del viaje quedaba en su mayor parte ensombrecido por la desilusión de haber echado a perder sus vacaciones. Además, su mujer no parecía comprender que sus posibilidades de elección no habían sido precisamente muy grandes. Había hablado con ella por teléfono la noche anterior, para intentar explicárselo, pero no tuvo mucho éxito.
—No te importamos un pimiento ni yo ni los niños —le dijo ella. Y un momento después—: Debe de haber otros policías además de ti. ¿Es que tienes que aceptar cualquier misión?
Trató de convencerla de que habría preferido ir a la isla, pero ella siguió mostrándose poco razonable. Es más, en algún momento evidenció incluso falta de lógica:
—Así que te vas a Budapest a divertirte, mientras que los niños y yo nos quedamos encerrados en esta isla.
—No voy a divertirme.
—Lo que tú digas.
Al final, ella colgó en medio de una frase. Él sabía que acabaría calmándose pero no intentó volver a llamarla.
Cuando ya se hallaba a una altitud de cinco mil metros, abatió el respaldo de su asiento, encendió un cigarrillo y dejó que sus pensamientos sobre la isla y su familia se hundieran hasta el fondo de la mente.
Durante la escala en el aeropuerto de Schönefeld se bebió una cerveza en la sala de tránsito. Observó que la cerveza se llamaba Radeberger. Era excelente, pero no creyó tener motivo para recordar su nombre. El camarero le dio conversación en alemán de Berlín. No lo entendió demasiado bien y se preguntó, sombrío, cómo iba a arreglárselas de ahí en adelante.
En una cesta junto a la entrada había algunos folletos en alemán. Tomó uno al azar, para leer algo durante la espera. Estaba claro que necesitaba perfeccionar su alemán.
El folleto había sido publicado por el sindicato de periodistas de la RDA y trataba del Grupo Springer, una de las principales editoras de diarios y revistas de la Alemania Occidental, y de su jefe, Axel Springer, que había trabajado previamente como colaborador de Goebbels. Daba ejemplos de la amenazadora política fascista de la empresa y citaba a varios de sus colaboradores principales, que tenían también un pasado nazi.
Cuando anunciaron su vuelo, Martin Beck constató que había leído la práctica totalidad del folleto casi sin dificultad. Se lo metió en el bolsillo y subió al avión.
Tras una hora de vuelo, el avión aterrizó de nuevo, esta vez en Praga, una ciudad que Martin Beck siempre había querido visitar. Ahora tuvo que contentarse con echar un breve vistazo desde el aire a sus muchas torres y puentes, y al Moldava; la escala era demasiado breve para acercarse a la ciudad desde el aeropuerto.
Su homónimo pelirrojo de Asuntos Exteriores había deplorado que las conexiones entre Estocolmo y Budapest no fueran especialmente rápidas; pero Martin Beck no tenía nada en contra de las escalas, por más que de Berlín Este o Praga no pudiera ver otra cosa que salas de tránsito y pistas de aterrizaje.
Martin Beck no había estado nunca en Budapest, y cuando el avión despegó de nuevo, se leyó de cabo a rabo un par de folletos que le había dado el secretario pelirrojo. En uno, referente a la geografía de Hungría, leyó que Budapest tenía dos millones de habitantes. Se preguntó cómo iba a encontrar a Alf Matsson si había tenido a bien desaparecer en aquella metrópoli.
Repasó mentalmente todo lo que sabía de Alf Matsson. No era demasiado, y se preguntó si realmente había mucho más que saber. Recordó el comentario de Kollberg: «Una persona excepcionalmente aburrida». ¿Por qué querría desaparecer un hombre como Alf Matsson? Eso, en el caso de que hubiese desaparecido por voluntad propia. ¿Una mujer? No tenía mucho sentido pensar que por algo semejante fuera a sacrificar un empleo bien pagado, que además le gustaba. Aún estaba casado, cierto, pero era completamente libre de hacer lo que le viniera en gana. Tenía un hogar, trabajo, dinero y amigos. Resultaba difícil hallar una razón plausible que le hubiera movido a dejar todo eso voluntariamente.
Martin Beck sacó la copia del expediente personal del Departamento de Seguridad. Alf Matsson se había convertido en objeto de interés para la policía solo porque hacía muchos y frecuentes viajes a lugares de la Europa del Este. «Tras el Telón de Acero», había dicho el pelirrojo. Bueno, aquel hombre era periodista y si prefería aceptar misiones en la Europa del Este, eso, en sí, no tenía nada de raro. Y aun suponiendo que tuviera algún peso en su conciencia, ¿por qué desaparecer? El Departamento de Seguridad había archivado el caso tras una investigación de rutina. «Un nuevo caso Wallenberg», había comentado el hombre de Asuntos Exteriores: «Quitado de en medio por los comunistas». «Ves demasiadas películas de James Bond», habría dicho Kollberg, de estar allí.
Martin Beck dobló la copia y la metió en su cartera de mano. Miró por la ventanilla. Ya había oscurecido del todo, pero brillaban las estrellas, y allá abajo se veían los puntos luminosos de pueblos y ciudades, así como unas hileras de luz allí donde las carreteras estaban iluminadas.
Cabía la posibilidad de que Matsson se hubiese dedicado a beber, olvidándose de la revista y de todo, y que, una vez sobrio, arrepentido y sin un céntimo, se viese obligado a dar señales de vida. Pero tampoco parecía muy convincente. Era verdad que abusaba del alcohol de vez en cuando, pero no se abandonaba a la bebida ni tampoco solía dejar colgado su trabajo.
Quizá se había suicidado, o había sufrido un accidente. Puede que se hubiera caído al Danubio y se hubiese ahogado. O a lo mejor le robaron y lo mataron. ¿Era eso último lo más probable? Difícilmente. Martin Beck había leído en alguna parte que, de todas las capitales del mundo, Budapest era la que tenía el promedio más bajo de delincuencia.
Quizás en ese instante estuviera sentado en el comedor de su hotel, cenando, y Martin Beck podría tomar el avión al día siguiente para regresar y seguir con sus vacaciones.
Los pilotos se encendieron. No smoking. Please, fasten your seatbelts. A continuación lo repitieron en ruso.
Cuando el avión dejó de rodar, Martin Beck tomó la cartera de mano y recorrió a pie el corto trecho que le separaba del edificio del aeropuerto. Corría un aire suave y cálido, aunque ya era tarde.
Tuvo que esperar largo rato hasta que apareció su única maleta, pero las formalidades del pasaporte y aduana fueron despachadas con rapidez. Atravesó un enorme vestíbulo, con tiendas a lo largo de las paredes, y luego bajó la escalera que conducía fuera del edificio. El aeropuerto parecía estar muy lejos de la ciudad, pues no se divisaban más luces que las del propio recinto. De pie, observó cómo dos ancianas tomaban el único taxi que había en la parada frente a la escalera.
Pasó bastante tiempo hasta la llegada del siguiente taxi, y mientras este le conducía por barrios periféricos y oscuras zonas industriales, Martin Beck sintió hambre. No sabía nada del hotel en el que iba a alojarse, aparte de su nombre y del hecho de que Alf Matsson había estado allí antes de desaparecer, pero esperaba poder comer algo en cuanto se instalase.
El taxi entró en lo que parecía ser el centro de la ciudad, atravesando anchas avenidas y grandes plazas abiertas. No había mucha gente fuera y la mayor parte de las calles estaban vacías y más bien oscuras. Durante un rato recorrieron una ancha vía comercial, con escaparates iluminados, para luego continuar por calles más estrechas y peor alumbradas. Martin Beck no tenía la menor idea de en qué parte de la ciudad se hallaba, pero se pasó todo el tiempo intentando descubrir el río.
El taxi se detuvo ante la entrada iluminada del hotel. Martin Beck se inclinó hacia delante y, antes de pagar al conductor, leyó la cifra que marcaba en rojo el taxímetro. Le pareció caro, más de cien en la moneda del país. Había olvidado lo que valía un florín en su propia moneda pero comprendió que no podía ser mucho.
Un hombre ya mayor con bigote gris, uniforme verde y gorra de visera, abrió la puerta del taxi y se hizo cargo de su maleta. Martin Beck lo siguió, atravesando la puerta giratoria. El vestíbulo era espacioso, de techos altos, y el mostrador de recepción formaba un ángulo en el rincón del ala izquierda del vestíbulo. El portero de noche hablaba inglés. Martin Beck le entregó su pasaporte y le preguntó si podía cenar. El portero le señaló una puerta acristalada, al fondo del vestíbulo, y le explicó que el comedor estaba abierto hasta medianoche. Luego le dio la llave al ascensorista, que tomó la maleta de Martin Beck y caminó delante de él hasta el ascensor. Este fue subiendo trabajosamente, entre chirridos, hasta alcanzar el primer piso. El ascensorista le pareció al menos tan viejo como el ascensor y Martin Beck trató en vano de librarlo del peso de la maleta. Recorrieron un largo pasillo, doblaron a la izquierda dos veces y, finalmente, el anciano abrió con llave una enorme puerta doble y metió dentro la maleta.
La habitación tendría, como mínimo, cuatro metros de altura y le pareció muy grande. El mobiliario, de caoba, era oscuro y enorme. Martin Beck abrió la puerta del baño. Había una bañera espaciosa, con grifos grandes y anticuados y una ducha. Se tumbó en la cama. La encontró cómoda, pero chirriaba espantosamente.
Las ventanas eran altas, con postigos en el interior. Delante del hueco de la ventana colgaban pesadas cortinas blancas de encaje. Abrió los postigos de una de las ventanas y miró hacia fuera. Debajo había un farol de gas, que proyectaba una luz entre verde y amarilla. Más allá se veían luces. Le llevó su tiempo darse cuenta de que, entre él y esas luces, pasaba el río.
Abrió la ventana y se asomó. Debajo había una balaustrada de piedra con grandes macetas de flores; por dentro, mesas y sillas. La luz caía a raudales sobre la terraza y se oía una pequeña orquesta que tocaba un vals de Strauss. Entre el hotel y el río había una calle con árboles y farolas de gas, vías de tranvía y un ancho muelle con bancos y grandes macetones con flores. Dos puentes, uno a la derecha y otro a la izquierda, salvaban el río.
Dejó la ventana abierta y bajó a cenar. Al abrir la puerta acristalada del vestíbulo entró en un salón con sillones profundos, mesas bajas y espejos en una pared. Dos escalones llevaban al comedor, y en el extremo opuesto se hallaba instalada la pequeña orquesta que había oído desde su habitación.
El comedor era colosal, con dos enormes pilares de caoba y un balcón corrido a gran altura sobre tres de las paredes, bajo el techo. Tres camareros, con chaquetas de color burdeos y solapas negras, permanecían de pie tras la puerta. Se inclinaron y lo saludaron a coro, mientras que un cuarto se adelantó y lo condujo hasta una mesa junto a la ventana y la orquesta.
Martin Beck miró la carta durante un buen rato hasta encontrar la columna escrita en alemán, y empezó a leer. Pasado un rato, un camarero encanecido con fisonomía de boxeador bonachón se inclinó hacia él y le dijo:
—Very gut fischsuppe, gentleman.
Martin Beck se decidió enseguida por la sopa de pescado.
—Barack? —sugirió el camarero.
—¿Qué es eso? —replicó Martin Beck, primero en alemán, luego en inglés.
—Very gut apéritif —contestó el camarero.
Martin Beck se bebió el aperitivo llamado Barack. El Barack palinka, explicó el camarero, era un aguardiente húngaro de albaricoque.
Se tomó la sopa de pescado, rojiza, muy cargada de pimentón y realmente muy rica.
Comió un filete de ternera con patatas bañado en una salsa fuerte de pimentón y bebió cerveza checa.
En cuanto se acabó el café, muy cargado, y otro Barack adicional, sintió sueño y se fue directamente a su habitación.
Cerró la ventana, echó los postigos y se acostó. La cama chirriaba. Un chirrido amistoso, pensó, y se quedó dormido.