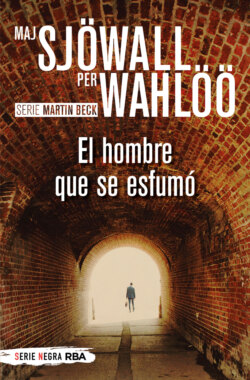Читать книгу El hombre que se esfumó - Maj Sjowall - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеLa habitación era pequeña y estaba destartalada. La ventana carecía de cortinas y fuera se veía una pared gris contra incendios, con armazones oxidados y un anuncio de margarina Pellerin ya descolorido. El cristal de la mitad izquierda de la ventana había desaparecido y había sido sustituido por un trozo de cartón mal cortado. El papel pintado tenía un dibujo floral, pero estaba tan desvaído por el hollín y las manchas de humedad que apenas era visible. En algunas zonas estaba despegado, y habían intentado repararlo con cinta adhesiva y papel de embalar.
También había una estufa, seis piezas de mobiliario y un cuadro. Frente a la estufa, una caja de cartón llena de cenizas y una cafetera de aluminio abollada. El extremo del lecho daba a la estufa, y la ropa de cama se limitaba a una gruesa capa de periódicos viejos, un edredón andrajoso y una almohada de rayas. El cuadro representaba a una rubia desnuda, de pie ante una balaustrada de mármol, y colgaba a la derecha de la estufa, de modo que cualquiera que se acostase en la cama podía verla antes de quedarse dormido e inmediatamente después de despertar. Por lo visto, alguien había agrandado los pezones y los genitales de la mujer con un lápiz.
En la otra parte de la habitación, cerca de la ventana, había una mesa redonda y dos sillas de madera, una de las cuales había perdido el respaldo. Sobre la mesa, tres botellas de vermú vacías, una botella de refresco y dos tazas de café, entre otras cosas. El cenicero estaba volcado; y entre las colillas, los tapones y las cerillas apagadas había algunos terrones de azúcar sucios, un pequeño cortaplumas abierto y un pedazo de embutido. Una tercera taza de café se había caído al suelo y se había hecho añicos. Sobre el gastado linóleo, entre la mesa y la cama, había un cadáver tendido boca abajo.
Sin duda se trataba de la misma persona que había retocado el cuadro y que había intentado arreglar el papel pintado con cinta adhesiva y papel de embalar. Era un hombre y yacía con las piernas juntas, los codos apretados contra las costillas y las manos alzadas hacia la cabeza, como en un esfuerzo por protegerse. Llevaba puesta una camiseta de malla y unos pantalones raídos. Unos calcetines de lana agujereados le cubrían los pies. Alguien le había volcado encima un gran aparador, que ahora le ocultaba la cabeza y el pecho. La tercera silla de madera estaba tumbada junto al cadáver. El asiento tenía manchas de sangre y en la parte superior del respaldo había huellas de manos perfectamente visibles. El suelo estaba cubierto de vidrios rotos. Algunos procedían de la puerta del aparador, otros eran fragmentos de una botella de vino que habían arrojado contra un montón de ropa interior sucia, junto a la pared. Lo que quedaba de la botella estaba cubierto por una fina capa de sangre reseca. Alguien había trazado un círcu lo blanco a su alrededor.
La foto era casi perfecta en su estilo, tomada con el mejor objetivo gran angular con que contaba la policía, y habían aplicado una luz artificial que resaltaba los detalles.
Martin Beck soltó la fotografía y la lupa, se incorporó y se dirigió a la ventana. Fuera hacía un típico día de verano sueco. Incluso hacía calor. Sobre el césped del parque Kristineberg, dos chicas tomaban el sol en bikini. Tumbadas de espaldas, con las piernas separadas y los brazos abiertos. Eran jóvenes y delgadas, o esbeltas, como se dice ahora, y podían hacerlo con cierta gracia. Tras observarlas atentamente, incluso logró reconocerlas: dos oficinistas de su propio departamento. Eso quería decir que eran las doce pasadas. Por la mañana se ponían el traje de baño, un vestido de algodón, sandalias... y se iban a trabajar. A la hora del almuerzo se quitaban el vestido y se tumbaban en el parque. Práctico.
Recordó con desgana que pronto tendría que abandonar todo aquello y trasladarse a la Jefatura Sur de Policía, en el conflictivo barrio situado en los alrededores de Västberga Allé.
Oyó a sus espaldas cómo alguien abría la puerta de golpe y entraba en la habitación. No tuvo que volverse para saber quién era. Stenström. Stenström seguía siendo el más joven del departamento. Era de suponer que, tras él, vendría toda una generación de policías que ya ni siquiera llamarían a la puerta, pensó Martin Beck.
—¿Cómo va? —le preguntó.
—No muy bien —contestó Stenström—. Estuve allí hace un cuarto de hora y seguía negándolo todo.
Martin Beck dio media vuelta, se acercó al escritorio y miró de nuevo la foto del lugar del crimen. En el techo, por encima del colchón de los periódicos, el edredón andrajoso y el almohadón de rayas, se veían los contornos de una vieja mancha de humedad. Parecía un caballito de mar o, con un poco de buena voluntad, una sirena. Se preguntó si el hombre que yacía en el suelo le habría echado tanta imaginación.
—No importa —añadió Stenström en tono extraoficial—. Acabará cayendo con las pruebas técnicas.
Martin Beck no respondió. Se limitó a señalar el grueso informe que Stenström había dejado caer sobre su mesa y preguntó:
—¿Qué es eso?
—Las actas del interrogatorio de Sundbyberg.
—¡Quita esa basura de ahí! Mañana empiezo mis vacaciones. Dáselo a Kollberg. O a quien quieras.
Martin Beck tomó la fotografía y subió un tramo de escalera, abrió una puerta y se encontró con Kollberg y Melander.
Allí hacía mucho más calor que en su despacho, seguramente porque las ventanas estaban cerradas y las cortinas corridas. Kollberg y el sospechoso estaban sentados frente a frente, uno a cada lado de la mesa, totalmente inmóviles. Melander, un hombre alto, se hallaba de pie junto a la ventana, con la pipa en la boca y los brazos cruzados. Miraba fijamente al sospechoso. En una silla junto a la puerta estaba sentado un agente con pantalones de uniforme y camisa azul claro que balanceaba la gorra sobre su rodilla derecha. Nadie hablaba y lo único que se movía era la cinta de la grabadora. Martin Beck se situó a un lado, justo detrás de Kollberg, uniéndose al silencio general. Se oía el golpeteo de una avispa estrellándose contra la ventana, tras las cortinas. Kollberg se había quitado la chaqueta y se había desabotonado el cuello de la camisa, que, aun así, seguía empapada en sudor entre sus gruesos omóplatos. La mancha húmeda cambiaba lentamente de forma y se extendía hacia abajo, en paralelo a la espina dorsal.
El hombre que estaba al otro lado de la mesa era bajo y ligeramente calvo. Vestía con desaliño y sus dedos, aferrados a los brazos de la butaca, tenían un aspecto descuidado, con las uñas sucias y mordidas. Tenía el rostro delgado y enfermizo, con unas líneas débiles y evasivas alrededor de la boca. La barbilla le temblaba ligeramente y sus ojos parecían nublados y acuosos. Se encorvó, y dos lágrimas corrieron por sus mejillas.
—Bueno —dijo Kollberg con voz sombría—, ¿así que le diste en el cráneo con la botella hasta romperla?
El hombre asintió.
—¿Y luego seguiste golpeándole con la silla cuando ya estaba en el suelo? ¿Cuántas veces?
—No sé. No muchas. Pero bastantes.
—Ya lo creo. Y luego le echaste el aparador encima y saliste de la habitación. Y mientras tanto, ¿qué hizo el tercero de vosotros, el tal Ragnar Larsson? ¿No trató de intervenir, de detenerte?
—No hizo nada. Pasaba.
—No empieces a mentir otra vez.
—Estaba dormido. Era el que más borracho estaba.
—Procura hablar un poco más alto, ¿vale?
—Estaba echado sobre la cama, dormido. No se dio cuenta de nada.
—No. Pero luego se despertó y fue a la policía. Bueno, hasta ahí todo está claro. Sin embargo, hay algo que aún no comprendo. ¿Por qué terminó así la cosa? No os habíais visto nunca, antes de conoceros en aquella cervecería...
—Me llamó maldito nazi.
—A cualquier policía le llaman nazi varias veces a la semana. Centenares de personas me han llamado nazi, esbirro de la Gestapo y cosas aún peores; pero nunca he matado a nadie por ello.
—Me lo dijo una y otra vez, maldito nazi, maldito nazi, maldito nazi, cochino nazi, oink, oink. Era lo único que decía. Y se puso a cantar.
—¿A cantar?
—Sí, para cabrearme. Para fastidiarme. Sobre Hitler.
—Vaya, ¿le habías dado motivos para hablar así?
—Le dije que mi vieja era alemana. Pero eso fue antes.
—¿Antes de empezar a beber?
—Sí, y entonces me dijo que no importaba lo que fuera la vieja de uno.
—Y cuando se dirigió a la cocina ¿cogiste la botella y le diste por detrás?
—Sí.
—¿Cayó?
—Bueno, cayó de rodillas. Y empezó a salirle sangre. Entonces me dijo: «Puto nazi de mierda, ahora verás».
—¿Y seguiste golpeándole?
—Tuve... miedo. Era más alto que yo y... usted no sabe cómo se siente uno... todo empieza a dar vueltas y más vueltas y se pone al rojo vivo... no sabía lo que hacía.
El hombre se estremeció violentamente.
—Ya basta —dijo Kollberg, y apagó la grabadora—. Dale de comer y pregúntale al médico si le puede dar algo para dormir.
El agente que estaba junto a la puerta se levantó, se puso la gorra y se llevó al homicida, agarrándolo del brazo.
—Adiós, por ahora. Te veré mañana —dijo Kollberg, ensimismado.
Mientras hablaba escribió mecánicamente «Confesó llorando» en el papel que tenía delante.
—¡Menudo elemento! —exclamó.
—Cinco condenas anteriores por agresión —explicó Melander—. Lo negó todas las veces. Lo recuerdo bien.
—Ya habló nuestra computadora viviente —comentó Kollberg. Se levantó pesadamente y se quedó mirando con fijeza a Martin Beck—. ¿Qué estás haciendo aquí? —le preguntó—. Vete ya de vacaciones y deja en nuestras manos las tendencias criminales de las clases inferiores. Por cierto, ¿adónde vas? ¿Al archipiélago?
Martin Beck asintió.
—Buena decisión —comentó Kollberg—. Yo fui primero a Rumanía y me achicharré en la playa de Mamaia. Y luego volví aquí y me cocí. ¡Un plan perfecto! ¿No tienes teléfono allí?
—No.
—¡Excelente! Bueno, voy a darme una ducha. Anda, ¡lárgate ya!
Martin Beck reflexionó. La sugerencia tenía sus ventajas.
Entre otras cosas, se iría un día antes. Se encogió de hombros.
—Vale, me voy. Hasta la vista, colegas. Nos vemos dentro de un mes.