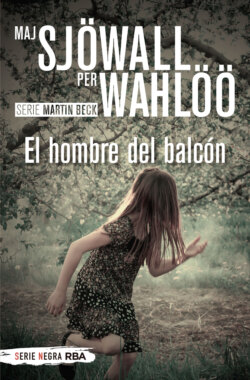Читать книгу El hombre del balcón - Maj Sjowall - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеEl reloj de pared eléctrico marcaba las once menos cinco. Según el calendario que había en la mesa de Gunvald Larsson, era viernes, 2 de junio de 1967.
Martin Beck estaba en el despacho por casualidad. Acababa de entrar y dejó su maleta en el suelo, al lado de la puerta. Luego saludó, puso el sombrero junto a la garrafa, encima del archivador, tomó un vaso de la bandeja y, tras llenarlo de agua, apoyó el codo en el archivador mientras se disponía a beber. El hombre sentado al otro lado de la mesa lo miraba descontento y le dijo:
—¿También ellos te han enviado aquí? ¿Qué hemos hecho mal esta vez?
Martin Beck tomó un trago de agua. Luego dijo:
—Supongo que nada. No te preocupes, solo he subido a ver a Melander. Le he pedido un favor. ¿Dónde está?
—En el váter, como siempre.
Esta peculiar capacidad de Melander de hallarse constantemente en el retrete era una vieja broma que solían gastarle. Pese a todo, y aunque quizá contuviera un punto de verdad, Martin Beck, por alguna razón, se sentía molesto.
Sin embargo, como solía hacer la mayoría de las veces, se guardó la irritación para sí. Contempló tranquilamente al hombre de la mesa con mirada inquisitiva y luego le preguntó:
—¿Qué te ocurre?
—¿Tú qué crees? ¡Los robos, qué va a ser! Anoche hubo otro en Vanadislunden.
—Ya me he enterado.
—Un jubilado que paseaba al perro. Fue golpeado por detrás. Llevaba en la cartera ciento cuarenta coronas. Sufre una conmoción cerebral. Sigue ingresado en el hospital de Sabbatsberg. No vio ni oyó nada.
Martin Beck no hizo comentario alguno.
—Es la octava vez en quince días. Ese tipo acabará matando a alguien.
Martin Beck apuró el vaso y lo dejó.
—Si alguien no lo coge pronto —añadió Gunvald Larsson.
—¿Qué quieres decir con «alguien»?
—Joder, la policía. Nosotros. Quien sea. Una patrulla civil de la Sección de Protección del noveno distrito estuvo por allí diez minutos antes.
—¿Y dónde se encontraban cuando sucedió?
—Tomando café en la comisaría. Siempre la misma historia. Si ponemos un policía detrás de cada seto en Vanadislunden, actúa en Vasaparken; y si los ponemos detrás de todos los arbustos de Vanadislunden y Vasaparken, entonces aparece en Ugglevikskällan.
—¿Y si hubiera un policía detrás de cada mata allí también...?
—Entonces, los manifestantes destrozarían el US Trade Center y prenderían fuego a la embajada norteamericana. No tiene gracia, ¿sabes? —dijo Gunvald Larsson con acritud.
Martin Beck lo miró fijamente y contestó:
—No pretendía ser gracioso. Preguntaba solo por curiosidad.
—Ese hombre sabe lo que hace. Es como si tuviera un radar. Nunca hay un policía cerca cuando actúa.
Martin Beck se frotó el puente de la nariz con el pulgar y el índice.
—Envía...
El otro lo interrumpió enseguida.
—¿Enviar? ¿A quién? ¿A qué? ¿El furgón de los perros? ¿Para que los malditos chuchos maten a mordiscos a la patrulla civil? Por cierto, el viejo de anoche tenía un perro. ¿De qué le sirvió?
—¿Qué tipo de perro?
—¿Cómo demonios quieres que lo sepa? ¿Acaso debo interrogar al perro? ¿O prefieres que lo traiga hasta aquí para luego mandarlo al retrete, a que lo interrogue Melander?
Gunvald Larsson dijo todo esto en un tono muy serio. Golpeó la mesa con la palma de la mano y añadió con énfasis:
—¡Tenemos a un loco suelto por los parques, asaltando a la gente a golpes, y tú vienes aquí a hablar de perros!
—La verdad es que no fui yo quien...
Gunvald Larsson lo interrumpió enseguida.
—Además, insisto en que ese tipo sabe lo que se trae entre manos. Solo ataca a la gente que no puede defenderse, viejos y viejas... Y siempre por detrás. ¿Cómo dijo uno la semana pasada...? ¡Ah, sí!, que salió de entre las matas como una pantera.
—Solo hay una manera —le señaló Martin Beck suavemente.
—¿De qué se trata?
—Tendrás que salir tú mismo. Disfrazado de persona indefensa.
El hombre de la mesa volvió la cabeza y clavó la mirada en él.
Gunvald Larsson medía un metro con noventa y dos centímetros, y pesaba noventa y ocho kilos. Tenía hombros de boxeador profesional y unas manos enormes, densamente cubiertas por un vello claro. Era rubio, con el pelo peinado hacia atrás, y sus ojos, de un azul celeste, manifestaban descontento. Kollberg solía completar la descripción añadiendo que tenía la misma expresión de un motero.
En este momento, su mirada celeste permanecía fija en Martin Beck como muestra de un descontento mayor de lo habitual.
Martin Beck se encogió de hombros y dijo:
—Hablando en serio...
Gunvald Larsson lo interrumpió enseguida.
—Hablando en serio, no le veo la gracia a todo esto. Estoy metido en uno de los peores casos de robo de mi vida y tú te pones a soltar un montón de comentarios graciosos sobre perros y no sé qué más.
Martin Beck advirtió que el otro, seguramente de forma involuntaria, estaba a punto de lograr algo que muy pocas personas conseguían: irritarlo hasta hacerle perder los estribos. Y aunque era consciente de la situación, no pudo evitar levantar el brazo que tenía apoyado en el archivador y decir:
—¡Ya está bien!
Por fortuna, en ese preciso instante Melander entró por la puerta lateral que daba al despacho contiguo. Iba en mangas de camisa, con la pipa en la boca y una guía telefónica abierta entre las manos.
—Hola —saludó.
—Hola —contestó Martin Beck.
—Recordé el nombre nada más colgar —continuó Melander—. Arvid Larsson. También lo he encontrado en la guía telefónica. Pero no merece la pena llamar. Murió en abril. Por un derrame cerebral. Siguió en el mismo oficio hasta el final. Regentaba un almacén de trastos viejos al sur de la ciudad. Ahora está cerrado.
Martin Beck cogió el listín, echó un vistazo y asintió con la cabeza. Melander sacó una caja de cerillas del bolsillo del pantalón y se puso a encender la pipa con gran ceremonia. Martin Beck avanzó unos pasos y dejó la guía telefónica sobre la mesa. Luego volvió al archivador.
—¿Qué os traéis entre manos? —preguntó Gunvald Larsson con suspicacia.
—Nada especial —respondió Melander—. A Martin se le había olvidado el nombre de un perista al que intentamos atrapar hace doce años.
—¿Lo cogisteis?
—No.
—¿Pero te acordabas?
—Sí.
Gunvald Larsson se acercó el listín. Tras hojearlo, dijo:
—Me pregunto cómo diablos se puede recordar durante doce años el nombre de alguien llamado Larsson.
—Es fácil —replicó Melander seriamente.
Sonó el teléfono.
—Sección primera, oficial de guardia.
—Perdón, ¿qué dice usted, señora?
—¿Cómo?
—¿Que si soy detective? Al habla el oficial de guardia de la primera sección, el subinspector Larsson, de la policía criminal.
—Disculpe, ¿cómo se llama usted?
Gunvald Larsson cogió el bolígrafo del bolsillo de la camisa y anotó una palabra. Luego se sentó con el bolígrafo aún en el aire.
—¿Y de qué se trata?
—Perdón, no la he entendido bien...
—¿Cómo? ¿Un qué?
—¿Un lirón?
—¿Dice usted que hay un lirón en el balcón...?
—¡Ah, un mirón!
—Entonces ¿hay un mirón en su balcón?
Gunvald Larsson apartó la guía telefónica y echó mano del cuaderno. Acercó el bolígrafo al papel. Apuntó unas palabras.
—Sí, entiendo. ¿Qué aspecto dice que tiene?
—Sí, la estoy escuchando. Pelo ralo peinado hacia atrás. Nariz prominente. Vale. Camisa blanca. Estatura mediana, de acuerdo. Pantalones marrones. Sin abotonar. ¿Qué? Ah, sí, la camisa, claro. Ojos azules grisáceos.
—Un momento, señora. Vamos a ver si aclaramos esto. ¿O sea, dice usted que está en su balcón?
Gunvald Larsson miró a Melander y luego a Martin Beck y se encogió de hombros. Mientras seguía escuchando, se hurgaba la oreja con el bolígrafo.
—Perdóneme, señora. Si la he entendido bien, este hombre está en su balcón, el de usted. ¿La ha molestado?
—Ah, no. ¿Qué? ¿Al otro lado de la calle, enfrente? ¿En su balcón, el de él?
—Entonces ¿cómo puede saber que tiene los ojos azules? ¡Muy estrecha ha de ser la calle!
—¿Qué? ¿Usted hace qué?
—Bueno, un momento, señora. Lo único que ha hecho este hombre es estar en su propio balcón. ¿Qué más hace?
—¿Mira a la calle? ¿Y qué pasa en la calle?
—¿Nada? ¿Qué dice? ¿Coches? ¿Niños que juegan?
—¿Por la noche también? ¿Los niños juegan por la noche también?
—Ah, no. ¿Pero está por la noche también? ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Enviar a los perros?
—Mire, señora, no hay ninguna ley que prohíba a la gente estar en su balcón.
—¿Informar de un suceso, dice? Dios mío, señora, si todo el mundo informara acerca de esa clase de hechos, necesitaríamos a tres policías por cada ciudadano.
—¿Darle las gracias? ¡Que deberíamos darle las gracias!
—¿Maleducado? ¿Yo he sido maleducado? No, escúcheme, señora...
Gunvald Larsson guardó silencio y se quedó sentado con el teléfono a unos diez centímetros del oído.
—¡Me ha colgado! —exclamó, asombrado.
Al cabo de tres segundos colgó de golpe.
—¡Vete a la mierda, maldita bruja!
Arrancó el papel de los apuntes y limpió cuidadosamente el cerumen del bolígrafo.
—¡La gente está loca! —dijo—. No me extraña que no nos dé tiempo de hacer nada. ¿Por qué no filtran este tipo de llamadas en la centralita? Deberíamos tener línea directa con el manicomio.
—Tendrás que irte acostumbrando —comentó Melander.
Impasible, cogió su listín telefónico, lo cerró y se lo llevó al despacho contiguo.
Acabada la limpieza del bolígrafo, Gunvald Larsson estrujó el papel y lo tiró a la papelera. Echó una mirada malhumorada a la maleta que había junto a la puerta y preguntó:
—¿Te vas de viaje?
—Solo a Motala, un par de días —respondió Martin Beck—. Tengo una cosa que ver por allí.
—¿Ah, sí?
—Como mucho, pasaré fuera una semana. Pero Kollberg regresa hoy. A partir de mañana estará de servicio. Así que no tienes por qué preocuparte.
—No me preocupo.
—En cuanto a los robos...
—¿Sí?
—No, nada.
—Si vuelve a hacerlo dos veces más, le cogeremos —intervino Melander desde el otro despacho.
—Eso es —asintió Martin Beck—. Hasta luego.
—Hasta luego —dijo Gunvald Larsson.