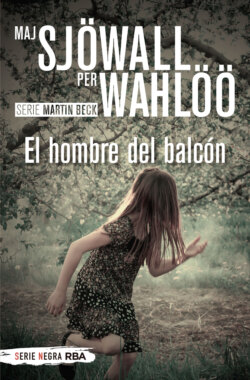Читать книгу El hombre del balcón - Maj Sjowall - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеAl atracador no le importaba el tiempo.
Por la tarde había empezado a llover. Primero fue una lluvia intensa, luego una llovizna que se filtraba lentamente; por último, hacia las siete, cesó por completo. Pero las nubes continuaban a baja altura y el cielo seguía encapotado, así que resultaba obvio que pronto volvería a llover. Eran las nueve y el crepúsculo se extendía despacio, bajo la bóveda de los árboles. Aún faltaba un rato para que encendieran las farolas.
El atracador se desprendió del chubasquero fino y lo puso a su lado, en el banco del parque. Calzaba zapatillas de deporte, vestía pantalones caqui y un elegante jersey de nailon gris con una insignia en el bolsillo del pecho. Alrededor del cuello, atado de modo suelto, llevaba un pañuelo rojo grande. Hacía más de dos horas que estaba dando vueltas por el parque y sus inmediaciones. Durante este tiempo había visto a una decena de personas, a las que observó detenidamente, calibrándolas. En dos ocasiones estudió a los viandantes con un interés especial. Se trataba en ambos casos no de una persona, sino de dos. La primera pareja estaba formada por un hombre y una mujer, más jóvenes que él. La mujer llevaba sandalias y un corto vestido de verano con un dibujo en blanco y negro; el chico, un elegante blazer azul y pantalones grises. Se habían internado por senderos sombríos en la zona más apartada del parque. Allí permanecieron, abrazándose. La chica se quedó de pie, de espaldas contra un árbol. Pasados unos segundos, el joven metió la mano derecha bajo la falda, dentro del elástico de las bragas y comenzó a palpar por entre las piernas de la chica. Enseguida, ella separó los pies, diciendo: «¿Y si viene alguien?». Por lo visto, se trataba de una pregunta retórica, pues acto seguido cerró los ojos y empezó a mecerse rítmicamente, contoneándose, mientras clavaba las uñas de la mano izquierda en la nuca del chico, cuidadosamente rasurada al cepillo. No pudo ver qué hacía con la otra mano, pese a estar tan cerca de ellos que incluso podía entrever las bragas de malla, blancas.
Los había seguido caminando por la hierba, a pasos silenciosos, y se quedó agazapado tras los arbustos, a menos de diez metros de distancia. Sopesó detenidamente los pros y contras. Una incursión agradaba a su sentido del humor, pero la chica no llevaba bolso. Además, iba a ser difícil impedir que chillara, cosa que complicaría el ejercicio de su profesión. Por último, el chico le parecía ahora más grande y de hombros más anchos que en un primer momento. Y tampoco estaba claro que llevara dinero en la cartera. Los argumentos en contra de una intervención resultaron contundentes, así que se retiró tan sigilosamente como había llegado. Mirón no era, tenía cosas más importantes que hacer. Además, seguramente no quedara ya mucho que ver. Un rato después, vio a los jóvenes abandonar el parque, ahora a considerable distancia el uno del otro. Cruzaron la calle y entraron en un edificio residencial, cuya fachada denotaba su pertenencia a una burguesía instalada y de buenas costumbres. En el portal, la chica se ajustó las bragas y el sujetador y se pasó por las cejas la punta de un dedo mojado. El joven se peinaba.
A las ocho y media, llamó su atención una segunda pareja. Un Volvo rojo se detuvo delante de la ferretería de la esquina. En los asientos delanteros viajaban dos hombres. Uno de ellos descendió y entró en el parque. Iba con la cabeza descubierta y llevaba una gabardina beis. Al cabo de unos minutos, el otro también se bajó y entró en el parque por otro camino. Este llevaba gorra y un blazer de tweed, pero no abrigo. Pasado un cuarto de hora, regresaron al coche, desde diferentes direcciones, con algún minuto de intervalo. Él estaba de espaldas, con la mirada dirigida al escaparate de la ferretería, y pudo oír perfectamente lo que se decían.
—¿Y bien?
—¡Nada!
—¿Y ahora qué hacemos?
—¿Vamos al bosque de Lill-Jan?
—¿Con este tiempo?
—Bueno...
—Venga, vale. Pero luego nos tomamos un café.
—De acuerdo.
Cerraron de golpe las puertas del coche y desaparecieron.
Ahora eran casi las nueve y él estaba en el banco, esperando.
La descubrió nada más entrar en el parque y enseguida adivinó el camino que tomaría. Era una mujer rolliza de mediana edad, con abrigo, paraguas y un bolso grande. Prometedor. Tal vez la dueña de un quiosco. Se levantó y se puso el chubasquero, cruzó el césped en diagonal y se agazapó tras los arbustos. La mujer se iba acercando cada vez más, andando por la senda del parque, ahora casi la tenía enfrente... y dentro de cinco segundos, quizá diez... Con la mano izquierda se caló el pañuelo hasta el puente de la nariz a la vez que doblaba los dedos de la mano derecha para formar un puño americano. La distancia era ya de menos de cuatro metros. Avanzaba con rapidez y sus pasos por el césped húmedo resultaban prácticamente inaudibles.
Pero no del todo. Estaba todavía a un metro por detrás de la mujer cuando esta se volvió y, al verle, abrió la boca para gritar. Sin pensárselo, la golpeó en la boca con todas sus fuerzas. Se oyó un crujido: la mujer dejó caer el paraguas y cayó de rodillas, agarrando el bolso con ambas manos, como si protegiera a un bebé.
Volvió a golpearla y su nariz crujió de nuevo bajo el puño americano. La mujer cayó hacia atrás, con las piernas dobladas por debajo del cuerpo. No emitió sonido alguno. Sangraba profusamente y apenas parecía consciente. Aun así, él cogió un puñado de arena del suelo y se lo echó a los ojos. Justo en el instante en que él reventaba el bolso de un tirón, la cabeza de la mujer cayó de lado, su mandíbula se abrió y empezó a vomitar.
Cartera, portamonedas, reloj de pulsera. No estaba mal.
El atracador ya estaba saliendo del parque. «Como si protegiera a un bebé», pensó. «Podría haber sido tan bonito y pulcro. Limpio. Maldita bruja».
Un cuarto de hora más tarde ya estaba en casa. Eran las nueve y media de la noche del 9 de junio de 1967, un viernes. Veinte minutos más tarde se puso a llover.