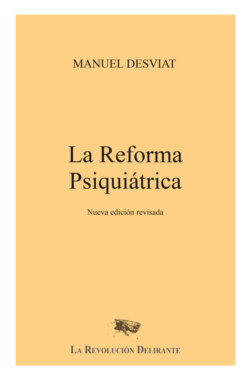Читать книгу La Reforma Psiquiátrica - Manuel Desviat - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA LOCURA
ОглавлениеEl encierro en los hospicios de mendigos, desempleados y gentes sin hogar es una de las respuestas del siglo XVII a la desorganización social y a la crisis económica que los cambios en los modos de producción provocaron entonces en Europa. Un encierro, intento absolutista de ocultar la miseria, de cuya magnitud dan cuenta las cifras de personas hospitalizadas: 8 000 en la Salpêtrière, una de las instituciones que formaban el Hospital General de París —reservada a mujeres pobres, mendigas, lisiadas e incurables, viejas y niñas, idiotas y locas—, a los pocos años de su apertura, cuando esta ciudad contaba con 500 000 habitantes.
Hacemos muy expresas prohibiciones —se decía en el real edicto que hacía nacer el Hospital General— a todas las personas, de todo sexo, lugar y edad, válidos e inválidos, enfermos o convalecientes, curables o incurables, de mendigar en la ciudad y barrios de París, ni en las iglesias, ni en las puertas de ellas, ni en las puertas de las casas, ni en las calles, ni en otro lado públicamente, ni en secreto, de día o de noche…, so pena de látigo la primera vez; y la segunda, irán a galeras los que sean hombres o muchachos, y mujeres y muchachas serán desterradas (27 de abril 1656).
Dörner enumera el listado, la tipología de los ciudadanos susceptibles de ser arrestados por la milicia, los llamados arqueros del hospital:
Mendigos y vagabundos, gentes sin hacienda, sin trabajo o sin oficio, criminales, rebeldes políticos y herejes, prostitutas, libertinos, sifilíticos y alcohólicos, locos, idiotas y hombres estrafalarios, pero también esposas molestas, hijas violadas o hijos derrochadores fueron por este procedimiento convertidos en inicuos y aun hechos invisibles1.
Espacio de exclusión social definido ya a principios del siglo XVI por el humanista español Luis Vives:
Doy el nombre de Hospitales a aquellas instituciones donde los enfermos son mantenidos y curados, donde se sustenta un cierto número de necesitados, donde se educan los niños y las niñas, donde se crían los hijos de nadie, donde se encierran los locos, y donde los ciegos pasan la vida2.
Claro que España fue una adelantada en la creación de hospicios y hospitales para pobres, en el paso de la sopa y albergue de los monasterios al gran encierro (El padre Jofré funda a principios del siglo XV un hospicio, que ha sido equívocamente considerado «el primer manicomio del mundo» —en realidad era un hospital general o albergue— al igual que el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza citado por Pinel en su tratado3 y que dan lugar a dos mitos fundacionales de la psiquiatría española: el origen hispánico del manicomio y del tratamiento moral)4.
Sobre esta instancia no médica del orden monárquico y burgués, situada en los límites de la ley, sobre este borramiento absolutista de la desviación y la indigencia, jurisdicción sin apelación posible, se establece, en los años constituyentes de la legalidad contemporánea, el manicomio y la psiquiatría como especialidad médica, diferenciando las formas de locura o de enajenación mental y sus espacios de reclusión.
Hay un informe sobre el debate que se produce en Francia, previo a la promulgación de la Ley de 1838 sobre alienados, que legitima administrativa y jurídicamente la psiquiatría y el manicomio, instaurando la tutela médica del enfermo mental e influye decisivamente en toda la legislación psiquiátrica occidental hasta nuestros días. Un informe donde se introduce, junto con las medidas cautelares, el término curación:
Es harto difícil determinar si los establecimientos para insanos deben considerarse más como un hospicio que como un reclusorio. Por una parte, se trata de encerrar a los individuos que pueden causar daño a la sociedad, por otra, se trata de poner medidas de curación a personas enfermas5.
El nuevo orden social necesita una nueva conceptualización de la locura y, sobre todo, de sus formas de atención. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con el contrato social y la libre circulación de personas y bienes, la nueva soberanía civil tiene que reflexionar sobre la responsabilidad y los límites de la libertad. El gran encierro que describe Foucault, símbolo elocuente del absolutismo, debe ser abolido. Suprimidas las lettres de cachet, órdenes reales que permitían el ingreso con una autorización gubernativa de cualquier persona molesta en las bastillas del Antiguo Régimen, el enajenado ya no puede ser encerrado. No puede ser encerrado porque las nuevas normas sociales necesarias para el desarrollo económico prohíben la privación de libertad sin garantías jurídicas.
A partir de entonces la reclusión de los enajenados ha de definirse como algo terapéutico e inexcusable: el aislamiento de un mundo externo perturbador, de las pasiones irritantes. Se trata de distraer la locura, ocupando el espíritu y el cuerpo, en unos lugares, los manicomios, donde se aísla a los pacientes, pues así se actúa «directamente sobre el cerebro y se condena a ese órgano al reposo, sustrayéndole de las impresiones irritantes, reprimiendo la vivacidad y movilidad de las impresiones y moderando la exaltación de las ideas»6. Es la condición de posibilidad del tratamiento alienista, del tratamiento moral. Hay que aislar el paciente de la sociedad, de un medio, de una comunidad, que genera una serie de trastornos. Para curarlos tenemos que encerrarlos, que internarlos en lugares apropiados, en los asilos (Esquirol, uno de los primeros alienistas, acuña esta palabra huyendo del término entonces todavía peyorativo de hospital). La psiquiatría es la garantía que salva la legalidad. Surge el internamiento; el aislamiento y el tratamiento moral constituyen los elementos terapéuticos del movimiento alienista (Pinel, Esquirol, Georget, Ferrus…). La locura se separa del campo general de la exclusión para convertirse en una entidad clínica que es preciso describir, pero también atender médicamente, procurando su curación.
El Traité médico-philosofique sur l’aliénation mentale, ou la manie, publicado en 1801, el año X según el calendario revolucionario, alienta un indudable optimismo, propio de una época revolucionaria que inaugura con su fe en la ciencia y en el progreso la edad contemporánea. El reconocimiento de una subjetividad y de una parte de razón en el alienado permite el diálogo entre el médico y el enfermo, haciendo posible el tratamiento moral. La investigación empírica heredera de Bacon y de Condillac, se convierte con Pinel y Esquirol en clínica, estableciendo las bases de la construcción teórica de la psiquiatría.
Hay otro servicio muy importante que va a prestar la psiquiatría a la nueva sociedad democrática: el enajenado es una persona supuestamente irresponsable, no es sujeto de derecho de acuerdo con las normas que está estableciendo la burguesía. Escapa a la pura imposición de la ley, a las nuevas reglas o códigos de convivencia, al contrato social, que va a permitir la libre circulación e intercambio de bienes y personas. Escapa, precisamente, en cuanto puede no ser enteramente responsable de su conducta. La psiquiatría viene a cubrir esta falla del nuevo orden social. Los psiquiatras van a ser los tutores de unos menores perversos. Aquí se inicia una alianza que va a durar hasta nuestros días; una alianza compleja, contradictoria, complementaria entre la psiquiatría y el derecho, de límites a veces imprecisos.
Alianza anudada a lo largo del siglo XIX en dos ideas. Por un lado, la idea de irresponsabilidad criminal que triunfa por primera vez con el indulto de Pierre Riviérè7 en 1836, parricida múltiple exculpado por padecer una monomanía (es la primera persona a la que eximen los tribunales por enfermedad mental). Por otro, la teoría de la degeneración. Ideas que van a fundamentar la psiquiatría, junto con los conceptos de peligrosidad, incurabilidad y cronicidad, con graves consecuencias hasta hoy. Concepciones que, en algún caso, como en la escuela positivista italiana, llegan a definir el delito inscribiéndole en estigmas, anomalías físicas y psíquicas, generalmente hereditarias. Habla Morel, psiquiatra que introduce el término de degeneración, de «esas naturalezas degeneradas, clase peligrosa, representantes malditos de las más perversas tendencias del espíritu, de los más deplorables desvaríos del corazón humano»8. Locos, criminales, alcohólicos, revolucionarios y artistas son sospechosos de padecer trastornos mentales degenerativos. Categorías médico-criminológicas que son asumidas por la legislación mussoliniana y su llamada policía científica. Concepto de peligrosidad que se va a retomar en España en el Código Penal de 1928, durante la dictadura de Primo de Rivera, bajo evidente influencia del fascismo italiano (y que ha perdurado hasta la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social).
Pero hay hechos no previstos por los primeros alienistas que pronto se unen a las características constitutivas de los nuevos asilos, de los manicomios. El optimismo sobre el que se funda la psiquiatría, el optimismo de los primeros alienistas, su confianza en la posible curación del loco, propia de aquellos tiempos ilustrados dominados por la confianza en la razón y en el sujeto humano, pronto se verá roto por dos acontecimientos: la masificación de los asilos y el rápido triunfo del organicismo. La masificación de los asilos se produce en breve. Hacía mediados del siglo pasado los alienistas franceses empiezan a preguntarse cómo es posible el tratamiento moral, un tratamiento que se entiende psicológico e individualizado, cuando a cada médico le corresponden entre 400 y 500 pacientes. Por otra parte, con el triunfo de las tesis de Bayle, triunfa la lesión, la organicidad y la incurabilidad.
Estas circunstancias van a dar al manicomio unas funciones que se pueden delimitar con claridad y que se deben conocer y tener muy presentes a la hora de la desinstitucionalización, en el momento de pensar como se pueden desmontar los manicomios, para evitar alternativas insuficientes.
En primer lugar, una función médica, terapéutica, cuya eficacia es muy pronto cuestionada. En segundo lugar, una función social. El manicomio se convierte desde sus orígenes en un refugio para locos pobres, necesitados de un medio protegido de vida, o tutelar. Por último, hay una función de protección de la sociedad frente a un grupo de población, generalmente inclasificable desde la psicopatología, desde la psiquiatría, que transita en el límite de la legalidad y cuya forma de vida no suele ser aceptada por la mayoría.
La psiquiatría y el manicomio surgen, en suma, en tiempos constituyentes del orden democrático contemporáneo, rescatando el trato de los enajenados de la promiscua asistencia de los hospitales o albergues de pobres originados en la gran crisis económica de los comienzos del capitalismo, y cumpliendo una serie de funciones, no exclusivamente médicas.
Más de tres siglos después del gran encierro, una nueva crisis estructural del sistema económico de Occidente —la robotización en vez de las grandes manufacturas, entre otras razones, y una creciente derechización en la gestión política de la crisis—, plantea, sobre todo en las grandes ciudades, los problemas de la mendicidad violenta, de la marginación y de formas irracionales o socialmente inútiles de convivencia, agravados por la cuestión de las drogas duras, el envejecimiento de la población y el incremento —gracias a la mejora de la calidad de la vida y a la relativa eficacia del sistema sanitario—, de la cronicidad incapacitante: porcentaje de población necesitada de algún tipo de cuidado sostenido en el tiempo. Y, ¡cómo no!, surgen voces, pidiendo el retorno al gran encierro, a los manicomios, la creación de sidatorios y la promulgación de leyes represivas para el consumo de drogas, cuando habíamos llegado a un consenso —la comunidad científica y cultural, la ciudadanía en general— sobre la inutilidad terapéutica, más aún sobre el daño y la cronificación sobreañadida que el asilo produce tanto en los enfermos mentales como en los ancianos o en los niños idiotas. Sin duda, la indigencia, la cronicidad y la enfermedad mental, más aún cuando adopta formas de conducta no aceptadas por la mayoría, despierta tentaciones totalitarias arraigadas en sectores importantes de la sociedad, que se expresan con llamamientos a la marginación y al castigo, por mucho que se sepa de su inutilidad técnica y de su costo social, en vez de solicitar medidas más preventivas y curativas que cautelares de las administraciones públicas.
En cualquier caso, la esperpéntica mezcla de indigencia, locura y conductas criminales en las calles de las grandes ciudades, no puede confundir las respuestas públicas. Hay una dimensión política y una dimensión social y técnica del tema. De una parte, los vagabundos, la gente sin hogar, considerados un grupo de riesgo con criterios sanitarios, enfermos psíquicos o no, necesitan alojamiento; quizá comida; prestaciones sociales, en suma. Es posible que también precisen de una intervención médica, por una bronquitis crónica o por alucinaciones. Pero son dos temas, dos necesidades, expresadas o no y, por tanto, dos actuaciones diferenciadas. Confundir ambas, o no entender la necesidad de autorización judicial para ingresar contra la voluntad a pacientes que han perdido la capacidad de gobernarse a sí mismos, es volver a las lettres de cachet, a las órdenes reales y a los hospicios y correccionales del absolutismo.
No se trata de morir con sus libertades puestas en las calles de las grandes ciudades, tal como anunciaba Rojas Marcos, ni de ser acuchillados tras la crisis de amok (en el decir de Haro Tecglen), pero tampoco de sacrificar la libertad9, 10. Hay respuestas técnicas, planificaciones más eficientes de las prestaciones sociales —sobre todo que las existentes en nuestro país, donde estos departamentos parecen estar gafados— y respuestas políticas más solidarias que las de EE. UU. Garantizar la seguridad y una asistencia aceptable, respetando la dignidad de la persona es el desafío para ciudadanos, gobernantes y técnicos. Lo que no obvia, sino que sitúa en su lugar, la lucha por una sociedad más justa y solidaria.