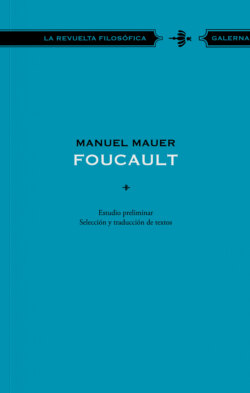Читать книгу Foucault - Manuel Mauer - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеToda gran filosofía implica necesariamente algún tipo de revuelta filosófica en el sentido de una ruptura radical con lo que la precede (saberes consagrados, opiniones arraigadas, teorías canonizadas, prácticas hegemónicas). Y, por lo general, esas revueltas filosóficas aspiran también –aunque casi nunca lo asuman abiertamente– a ser definitivas, a erigir un nuevo sistema conceptual que llegue para quedarse, instaurando un orden nuevo e irreversible que ponga un punto final a la filosofía misma. No hay revolución sin terror revolucionario. Encarnar el fin de la filosofía, ser el que baja la persiana y apaga la luz, es el sueño inconfesable de todo filósofo de fuste. En el caso de Michel Foucault, sin embargo, cabe preguntarse si, más que ante a una revuelta filosófica, no estamos frente una filosofía de la revuelta.
No tanto por sus derivas políticas y militantes –pensemos en el Foucault cofundador del Grupo de Información sobre las Prisiones (GIP), en el supuesto ideólogo del Mayo Francés, en el profesor de la efervescente Universidad de Vincennes a comienzos de los años 1970, etc.–, sino por haber sido el autor de una obra cuyo sentido consistiría en dotarse de las herramientas metodológicas, conceptuales e historiográficas necesarias para poner de manifiesto el carácter siempre contingente –frágil e históricamente circunscripto– de los saberes naturalizados y de las prácticas más consagradas. En este sentido, Foucault no vendría a proponer tanto una arqueología de los saberes o una genealogía del poder –según las caracterizaciones más habituales de su trabajo–, sino más bien, retomando el neologismo acuñado por el propio Foucault en uno de sus últimos cursos, una an-arqueología: la suya sería una obra empeñada en descubrir, a partir de un estudio minucioso del archivo (de lo que una determinada época histórica dice y escribe), la ausencia de un “primer principio” (arche) que permita fundar un orden (epistemológico, político, moral) definitivo.
Pero decía que cabe preguntarse si su obra es una filosofía de la revuelta porque la respuesta no me parece obvia. Y ello al menos en tres niveles. ¿Es la suya una obra filosófica en sentido estricto? Él mismo era reticente a definirse de esa manera y sus trabajos parecen estar más emparentados con la historia que con la filosofía. ¿Es una obra? En cada libro publicado, nuestro autor pareciera redefinir su proyecto. No es fácil encontrar a lo largo de su trayectoria una unidad sistemática. Es, además, una obra dispersa en un sentido editorial, que se sigue completando post mortem, repartida entre libros, cursos, artículos y reportajes. Y si fuera una obra filosófica, ¿cabría caracterizarla como una filosofía de la revuelta? Foucault fue muy cuestionado desde la izquierda por su presunto conservadurismo, primero, y por su supuesto individualismo estetizante, después: en los años sesenta, sobre todo a raíz de la publicación de Las palabras y las cosas, lloverán los ataques por su perspectiva filoestructuralista y antihumanista, que parecía dejar escaso margen a la praxis política; en los setenta, por su discusión con el marxismo y sus reticencias en torno al concepto de revolución; en los ochenta, por el repliegue de sus análisis del poder sobre la dimensión ética entendida como una estética de la existencia.
Entonces, una vez más, ¿cabe referirse a la obra de Foucault como a una filosofía de la revuelta? ¿Hay allí, si no un sistema, al menos algún tipo de continuidad, de hilo conductor, que permita conferirle cierta unidad a esa profusión de libros, artículos, cursos y entrevistas? ¿Hay, en sentido estricto, filosofía? ¿Y en qué medida este pensador, que en plena década del sesenta sostenía que había más en común entre Karl Marx y David Ricardo que lo que muchos se atreverían a admitir, y que sostenía que vivimos en una era posrevolucionaria, no es, como sentenció Jean-Paul Sartre, el último baluarte de la burguesía, es decir, un conservador recalcitrante?
Si cabe hablar de filosofía de la revuelta es, creemos, porque el enfoque foucaulteano no invita a caer en un escepticismo fácil, que saca por completo los pies del plato de la filosofía, sino que implica más bien, como veremos, otra concepción de la filosofía, redefinida como una ontología del presente. Vamos a volver sobre el sentido de esta idea. Pero adelantemos por ahora que esta concepción de la filosofía supone, a su vez, una cierta concepción de la historia como orden siempre precario e inestable, en constante devenir pero sin teleología. Y una idea original y sumamente polémica de la verdad, pensada ya no como adecuación válida universalmente entre un discurso y un determinado orden de cosas, sino como experiencia límite o acontecimiento en el que emerge esa fisura que al mismo tiempo constituye y fragiliza un determinado presente histórico. Creemos, por lo tanto, que es en esta idea de una ontología del presente donde se cifra la continuidad, el carácter filosófico y el efecto corrosivo de la obra de Foucault, es decir, todo aquello que permite caracterizarla como una filosofía de la revuelta.
A su vez, este proyecto de una ontología del presente permitirá comprender muchas de sus elecciones, elecciones que a priori podrían resultar llamativas. Los objetos de los que se ocupa: la locura, la enfermedad, la prisión, cierta literatura “menor”, la sexualidad... Experiencias límite, esencialmente problemáticas, aparentemente periféricas, pero en las que se juega, según él, lo que en una determinada época cruje, no cierra, incomoda, hace problema y permite, por ello mismo, vislumbrar, tal vez, un punto de fuga. El modo de abordar esos objetos díscolos: no el diseño de un sistema, sino un hurgar en archivos grises, polvorientos, anónimos, ignotos. Las discusiones que entabla de forma indirecta al reconstruir esas historias mínimas: con el marxismo, con la fenomenología y el existencialismo, con las ciencias humanas, con el positivismo, con el dispositivo psiquiátrico y psicoanalítico, a los que Foucault achaca, esencialmente, una historicidad no del todo asumida y un antropologismo ingenuo y reductor. Por último, el resultado obtenido: no una metafísica, una epistemología, mucho menos una moral, sino una serie de historias y de mapas de los que decantan algunos conceptos originales y sugerentes, pero sin validez universal. Historias y conceptos –caja de herramientas al decir de Foucault– con fecha de vencimiento que, a la manera de un imperativo hipotético, aspiran a orientar a aquel que, por el motivo que fuera, busque alterar los dispositivos que aún hoy nos atraviesan y que él desmenuza con una claridad que conmueve.
Y en el centro de ese mapa, en el corazón de su diagnóstico crítico del presente, el punto que funge de fundamento de la experiencia moderna y que al mismo tiempo la vuelve inviable (¿invivible?): lo que en Las palabras y las cosas llama el sueño antropológico, que no es sino el ideal humanista que, desde fines del siglo XVIII y hasta mediados del XX por lo menos, pareciera atravesarlo todo –filosofía, ciencias humanas, medicina, religiones, literaturas, política– buscando hacer del hombre el centro, fundamento y horizonte último de todo saber y de toda práctica (tanto ética como política). Es coherente, por lo tanto, que una obra que se piensa como una an-arqueología de nuestra modernidad encuentre en la temática del humanismo su punto neurálgico, en el que convergen todas sus investigaciones y discusiones con la fenomenología, con el existencialismo, con el marxismo, con la psiquiatría. Toda su obra –su arqueología de los saberes de los años 60; su genealogía de los dispositivos de poder de los años 70; y sus trabajos de los años 80 dedicados al estudio de la ética en la Antigüedad grecorromana, por retomar la periodización canónica del corpus foucaulteano– puede ser leída como un intento por identificar los peligros insospechados de ese ideal, por entender cómo llegamos a quedar empantanados en esa trampa circular y qué vías de escape cabe explorar para salir de allí.
De ahí, como veremos también, la centralidad de la noción de vida en los trabajos de Foucault (centralidad que se cristaliza en su concepto de biopoder): la noción de vida le servirá de hecho como punto de apoyo al momento de intentar dar cuenta del modo de funcionamiento del poder en nuestras sociedades sin recurrir al Hombre como fundamento o principio explicativo (el Hombre aparecerá allí como mero efecto de la relación de los dispositivos de poder con la vida en sentido orgánico, biológico y psicológico). Lo cual lo llevará también, hacia el final de su obra, al momento de buscar un contrapunto posible a los modernos dispositivos biopolíticos; a volver a la Antigüedad grecorromana en busca de un concepto alternativo de vida que permita restituirle cierto poder de iniciativa sin, no obstante, restaurar a ese Sujeto metafísico que es el Hombre del humanismo, al que Foucault cuestiona desde sus inicios.
Curiosa revuelta, entonces, que es una ontología. Y curiosa ontología que, lejos de consistir en la elaboración de un sistema abstracto, supone más bien la construcción de una serie de relatos al ras del archivo, en un original cruzamiento entre la erudición y las luchas (que, en su caso, giraron esencialmente en torno a la psiquiatría, la moral sexual tradicional o las prisiones como dispositivo disciplinario). Cruce que se expresa en un estilo de escritura de una precisión quirúrgica, de un nivel de detalle historiográfico pocas veces visto en un filósofo y, a la vez, con extensos pasajes de una intensidad fulgurante, que deja sin aliento. Y revuelta que implica también asumir que la propia obra, en su dimensión precisamente de diagnóstico de la actualidad, tiene fecha de caducidad. Con lo cual, tendremos que preguntarnos, hacia el final de este estudio, en qué medida el diagnóstico de Foucault mantiene su vigencia para nosotros, aquí y ahora.