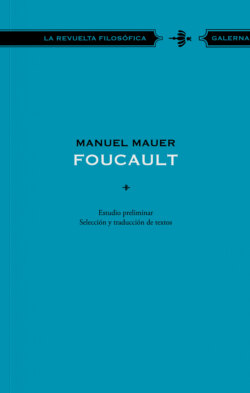Читать книгу Foucault - Manuel Mauer - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El giro biopolítico
ОглавлениеSi en sus trabajos de los años 60 Foucault intentó pensar el saber sin remitirlo a un sujeto trascendental como instancia fundante, podemos decir que en los años 70 –en los célebres cursos que dictará en el Collège de France a partir de 1970 y en sus dos libros publicados en esos años: Vigilar y castigar (1975) e Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber (1976)–, hará lo propio con el poder: ¿cómo pensar las relaciones de poder sin que ello implique intentar legitimarlas remitiéndolas a una determinada idea del hombre (como intentó hacerlo, en buena medida, la filosofía política desde Thomas Hobbes hasta Jürgen Habermas)? ¿Acaso una analítica del poder no contribuiría a elucidar mejor cómo se gestó ese humanismo moderno para, eventualmente, entender cómo desmontar ese dispositivo tan problemático (respecto del cual la arqueología foucaulteana nos alertaba al tiempo que ponía en evidencia su carácter contingente, pero sin darnos muchas pistas respecto de cómo salir de allí)?
Es decir que en lugar de retroceder ante la objeción sartreana que evocábamos hace un instante (según la cual sentenciar la muerte del hombre implicaría renunciar a la posibilidad de una política progresista), Foucault buscará redoblar la apuesta: lejos de ser el gran redentor que muchos imaginan, dirá que la figura moderna del hombre es, no solo desde una perspectiva epistemológica sino también y por sobre todo desde una perspectiva política, una trampa peligrosa de la que tenemos que intentar salir cuanto antes:
Si las luchas son llevadas a cabo en nombre de una esencia determinada del hombre, tal como esta ha sido constituida en el pensamiento del siglo XVIII, diría que esas luchas están perdidas de antemano. [...] ¿cómo se formó la imagen de ese hombre? A partir de un saber y de un poder psiquiátricos, médicos, de un poder normalizador. Llevar a cabo una crítica política en nombre del humanismo significa reintroducir en el arma del combate aquello mismo que combatimos. (DE I: 1685)
Lo cual implica que, respecto de la filosofía política clásica, el enfoque foucaulteano introducirá una serie de desplazamientos fuertes, análogos en varios puntos a los desplazamientos que la arqueología introdujo respecto de la tradición fenomenológica durante los años 60. El primer movimiento tiene que ver con pasar, una vez más, del quid iuris (de la pregunta por la legitimidad del poder) al quid facti (la pregunta por el modo efectivo de funcionamiento de ese poder). Este desplazamiento responde no solo a su enfoque crítico del presente, sino también a la convicción de que hay poderes que gozan de total legitimidad y que, sin embargo, funcionan pésimamente; mientras que hay otros que carecen por completo de fundamentos racionales y, sin embargo, son sumamente eficaces. Por ende, allí donde la filosofía política moderna (de Hobbes a Habermas) centró su atención en el problema de la justificación, Foucault se centrará en una pregunta en apariencia más modesta, empírica: ¿cómo funciona, efectivamente, el poder en nuestras sociedades? Por eso, más que una filosofía política, lo que encontramos en sus trabajos de los años 70 es una analítica del poder.
Puede decirse que Foucault es, en este sentido al menos, un pensador de la poshistoria; el diagnosticador de los efectos colaterales, del “lado b” del Estado de bienestar europeo de las Trente Glorieuses –esas tres décadas de oro del capitalismo occidental–. Es decir, de un Estado que ya goza (o solía gozar) de total legitimidad y funciona relativamente bien, pero que aún genera, aunque de forma más solapada, sufrimientos e injusticias. Los años que vivió en Suecia a fines de la década del cincuenta dejaron, sin dudas, una marca en este sentido. El Foucault de los años 70 es, en todo caso, el pensador de un mundo que, de la Revolución francesa a esta parte, pareciera haber solucionado muchas de sus contradicciones principales; pero que, sin embargo, sigue generando malestares más locales o difusos y engendrando injusticias menos visibles, aunque no por ello más tolerables (por ejemplo, el lugar de los locos, de los presos, de los homosexuales, de las mujeres). La tarea de legitimación e instauración del Estado de derecho ya fue realizada de forma exitosa, demasiado exitosa, parece decirnos Foucault. El problema es que el resultado no siempre es lo que todos esperaban. Urge, por lo tanto, un abordaje analítico del poder que, en lugar de buscar fundar un orden, ayude a diagnosticar los efectos más nocivos de ese orden y a comprender cómo funciona la maquinaria. No para bajar una determinada línea y decirle a quien sea qué hacer o contra qué luchar desde una supuesta vanguardia iluminada, como la que reivindicaba para sí el intelectual sartreano. Foucault siempre rechazó de forma tajante ese tipo de enfoque. No se trata, por lo tanto, de imponer un nuevo “imperativo categórico”, sino de ofrecer un “imperativo condicional” que dice algo así como: si usted, por el motivo que fuera, no la estuviera pasando bien, acá tiene el manual de instrucciones del artefacto; un mapa y una caja de herramientas que le ayudarán a entender cómo funciona, para saber cómo ubicarse en caso de querer evitar esos efectos indeseados. (22)
A la hora de describir la metodología adoptada en sus trabajos de estos años, Foucault recurrirá ya no a la idea de una arqueología de los saberes, sino al concepto nietzscheano de genealogía. (23) En tanto no busca fundar un orden, sino comprender cómo funciona efectivamente un poder que opera, en buena medida, legitimando su ejercicio al calor de determinados conceptos y valores presuntamente universales (el Estado, la ley, la libertad, el hombre), su foco estará puesto en pasar esos universales por el polvo corrosivo de la historia a partir de un estudio minucioso del archivo, para desentrañar las prácticas concretas de ese poder e identificar allí los puntos de emergencia de esos universales. Es una postura nominalista, por lo tanto, que prolonga en un sentido el trabajo arqueológico de la década anterior (el trabajo sobre el archivo), pero complejizando el análisis con la introducción de un elemento nuevo: las relaciones de poder.
El pasaje a la genealogía no implica, sin embargo, el haber dado finalmente con un principio último de lo real –el poder, la fuerza, el cuerpo o la vida– que permitiría, por fin, anclar sus análisis históricos y fundar la posibilidad de una resistencia (a la manera de una ontología vitalista). ¿Qué es entonces lo que la genealogía aporta al trabajo del arqueólogo? Esencialmente, al incorporar la consideración de las prácticas no discursivas al análisis, la genealogía permite ampliar el espectro de ese diagnóstico del presente y de sus condiciones históricas de posibilidad, poniendo el acento en la multiplicidad variopinta de elementos (discursos, prácticas, voluntades en pugna, acontecimientos históricos fortuitos) que deben converger para que ese presente haya sido posible. Ahora bien, esa multiplicidad constitutiva implica a su vez una mayor fragilidad. Así, por ejemplo, como veremos más adelante, la genealogía foucaulteana del hombre moderno mostrará hasta qué punto eso que el autor llamará “dispositivos disciplinarios” (como la prisión, la fábrica, la escuela, el cuartel) fueron necesarios para que pudieran desarrollarse las ciencias humanas y, con ellas, la figura moderna del hombre. El hombre moderno no sería entonces producto simplemente de una cierta estructura epistémica, sino que esta estructura estaría a su vez íntimamente relacionada (aunque no como mero efecto, como mera ideología, sino en una relación de interdependencia) con un cierto tipo de dispositivos de poder. Cierta solidez monolítica y unidimensional que podía objetarse a la episteme foucaulteana aparece ahora atravesada, permeada, fragmentada, por este nuevo elemento, atomizado y dinámico que son las relaciones de poder.
Hay, por ende, en todo el período genealógico de Foucault, una clara herencia nietzscheana. Pero no solo por el sentido que ambos autores (más preocupados por desnudar ídolos con pies de barro que por fundar un nuevo orden) confieren al quehacer filosófico o por su adopción de un método genealógico, sino también porque, en ellos, ese corrimiento del quid iuris al quid facti, del trabajo de fundamentación al de desfondamiento, está ligado a ese otro gran desplazamiento que evocábamos más arriba (y que es análogo a la contrarrevolución copernicana operada por la arqueología foucaulteana): pensar al hombre no como punto de partida de un discurso de legitimación de la soberanía (enfoque típico de la filosofía política moderna), sino como efecto de una serie de dispositivos de poder que invisten su vida orgánica, psíquica y biológica. En esta idea, presente ya en La genealogía de la moral de Nietzsche, anida de hecho lo esencial del célebre concepto foucaulteano de biopolítica. En 1889, Nietzsche escribía:
Aquella tarea de criar un animal al que le sea lícito hacer promesas incluye en sí como condición y preparación, según lo hemos comprendido ya, la tarea más concreta de hacer antes al hombre, hasta cierto grado, necesario, uniforme, igual entre iguales, ajustado a regla, y, en consecuencia, calculable [...]: con ayuda de la eticidad de la costumbre y de la camisa de fuerza social el hombre fue hecho realmente calculable. (24)
A lo que, en 1976, Foucault agrega:
[A comienzos del siglo XVIII], el hombre occidental aprende poco a poco en qué consiste ser una especie viviente en un mundo viviente, tener un cuerpo, condiciones de existencia, probabilidades de vida, salud individual o colectiva, fuerzas que es posible modificar y un espacio donde repartirlas de manera óptima. Por primera vez en la historia, sin duda, lo biológico se refleja en lo político; [...] habría que hablar de biopolítica para designar lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y convierte al poder-saber en un agente de transformación de la vida humana. (HS I: 187)
Así, la gran novedad política de los siglos XVIII y XIX Sería, según Foucault, esa intersección con la biología, que da lugar, primero, a lo que Foucault denomina biopoder disciplinario o anatomopolítica (ese poder que a lo largo de todo el siglo XVIII, en diversas instituciones como colegios, fábricas, cuarteles y hospitales, comienza a aplicarse sobre los cuerpos individuales en aras de convertirlos en máquinas dóciles y útiles) y luego a la biopolítica (es decir, al entramado de técnicas y saberes que a partir del siglo XIX apuntarán a controlar los fenómenos aleatorios que afectan la vida biológica de las poblaciones, como las tasas de mortalidad, las tasas de criminalidad o la escasez de alimentos). El biopoder y la biopolítica vendrían a superponerse –sin terminar de sustituirla por completo– a la soberanía entendida como modo de ejercicio del poder predominante durante los siglos XVI y XVII (y que corresponde, grosso modo, al tipo de poder tematizado por la filosofía política clásica: un poder centralizado, trascendente, esencialmente sustractivo y represivo).
Dos precisiones se imponen acá. En primer lugar, ¿en qué sentido puede decirse que, antes del siglo XVIII, la vida no entraba en los cálculos explícitos del poder? ¿El soberano no era acaso aquel que, por excelencia, podía disponer de la vida de sus súbditos? En la teoría clásica de la soberanía, el derecho de vida y de muerte es, en efecto, un atributo fundamental del soberano que, según palabras de Foucault, es aquel que puede “hacer morir o dejar vivir”. Sin embargo, aun cuando el soberano pueda decidir acerca de la muerte de sus súbditos, lo cierto es que no se preocupa por lo que estos deciden hacer con sus vidas: si no considera necesario “hacer morir”, entonces simplemente “deja vivir”. Su única preocupación es garantizar el orden dentro de un determinado territorio, es decir, velar por el respeto de la ley soberana. Pero en la medida en que los ciudadanos se mantienen dentro de los límites de la ley, el “cómo” de sus vidas, de su salud y de su potencia (biológica, productiva) no interesa al soberano. En ese sentido, hay una asimetría entre el derecho de vida y el derecho de muerte propio del soberano, quien solo ejerce el primero en la medida en que aplica o retiene su derecho de matar: “Solo marca su poder sobre la vida a través de la muerte que está en condiciones de exigir” (HS I: 178). De ahí el hecho de que el símbolo por excelencia del poder soberano sea la espada. De ahí también la novedad del biopoder: investir directamente, positivamente, la vida de los gobernados.
Segunda precisión, que se deduce en parte de la anterior: al hablar de biopoder y de biopolítica, Foucault no remite simplemente al hecho de que, a partir de un determinado momento, hacia finales del siglo XVIII, el poder se hace cargo de la vida en un sentido estrictamente biológico, sino que la vida, en un sentido más amplio –biológico, ciertamente, pero también psíquico, demográfico, económico, militar–, pasa a ser el objetivo primordial del poder (que se vuelve un poder de “hacer vivir”), su objeto predilecto (el cuerpo deja de ser una simple metáfora de lo social y se convierte en el objeto propio de la política en sentido literal) y su modelo de funcionamiento (toda vida se vuelve una naturaleza potencialmente patógena que debe ser tratada a través del gobierno, ya no de la ley, sino de la norma entendida como instrumento inmanente y productivo, análogo en ese sentido a la norma biológica). El prefijo “bio-” tendría, por lo tanto, un triple sentido. Y como producto de esta triple relación entre el poder y la vida, la aparición de la figura moderna del hombre.
En este sentido creemos que, retomando el neologismo acuñado por Foucault, cabe hablar de un “giro biopolítico” –inaugurado por Nietzsche, prolongado por Foucault y por otros después de él, como Giorgio Agamben, Antonio Negri o Roberto Esposito– en el pensamiento filosófico-político contemporáneo. En efecto, de forma un tanto esquemática, podría decirse que para el pensamiento político antiguo la politeia es sobre todo la instancia que permite al hombre (concebido como “animal dotado de palabra”, zoon logon) realizar plenamente su esencia metafísica, pasar a ocupar su lugar más propio en el orden cosmológico (de ahí la idea de que el zoon logon sea también un “animal político”, zoon politikon). La política aparece así como determinada por la naturaleza, como se deduce de la idea de una continuidad del proceso que llevaría de la formación de la familia a la formación de la polis. La ruptura instaurada por el pensamiento político moderno, de Hugo Grocio a Jean-Jacques Rousseau y más allá, consistiría, en resumen, en criticar esa presunta naturalidad de lo político al afirmar que el Estado de derecho es siempre el producto de una convención deliberada, de un contrato en ruptura con la inmediatez natural. Esto no quita que el modo en que esa convención es teorizada por los modernos presupone siempre una cierta antropología (del hombre como “lobo para el hombre”, homo homini lupus, de Hobbes al “buen salvaje” de Rousseau) que determina la naturaleza del contrato social, confiriendo al soberano un poder más o menos amplio. En ese sentido, Carl Schmitt señalaba:
Todas las teorías del Estado y las ideas políticas podrían ser evaluadas con la piedra de toque de su antropología y, siguiendo ese criterio, ser clasificadas según si reposan sobre el supuesto, consciente o inconsciente, del hombre “malo por naturaleza” o “bueno por naturaleza”. (25)
Por el contrario, para los pensadores de la biopolítica como Nietzsche y Foucault –y tal vez por primera vez, al menos con semejante grado de radicalidad–, el hombre aparecerá más bien como resultado del modo en que los dispositivos de poder invisten la vida biológica y psíquica de los individuos y las poblaciones.
Analizaremos entonces a continuación cómo es que el concepto de vida permite a Foucault pensar el poder operando una suerte de puesta en suspenso de la figura moderna del hombre, sin recurrir a ella ni como principio explicativo de hecho ni como fundamento de derecho. Pero, sobre todo, veremos cómo ese gesto le permite dar cuenta de su irrupción en el centro de la escena a lo largo de los últimos doscientos años y dejar en claro por qué dicha figura representa más una trampa que un horizonte auspicioso para una política genuinamente progresista.