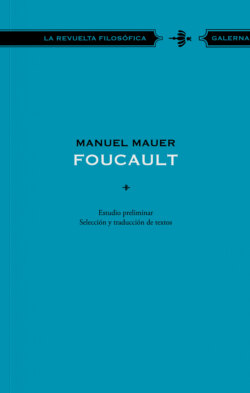Читать книгу Foucault - Manuel Mauer - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Arqueología y política
ОглавлениеDicho esto, cabe preguntarse si, en la medida en que ese imperativo de lucidez, esa búsqueda de las condiciones últimas de posibilidad de la experiencia lleva a historizar los discursos de verdad, sus supuestos fundamentos y las reglas que definen lo que, en una determinada época histórica, puede ser considerado como verdadero, abrazar dicho imperativo no implica, al mismo tiempo, paradójicamente, renunciar a la idea misma de verdad. Si aspira en alguna medida a articular un discurso verdadero, ¿no estaría Foucault serruchando la rama en la que está parado? ¿No implica ese gesto de historización a ultranza caer en un escepticismo sin retorno? Pues no, y ello en, al menos, dos sentidos.
Por un lado, porque la historización de las condiciones de posibilidad de la experiencia no impide que, en el seno de una determinada época histórica, de una cierta episteme (Renacimiento, Época Clásica, Modernidad), haya reglas establecidas y coherentes y, por ende, discursos que puedan ser considerados como verdaderos y otros que no. En otras palabras, que las condiciones de la experiencia sean históricas no quiere decir que se pueda decir cualquier cosa en cualquier momento (al menos, no sin caer en el ridículo y que ese discurso carezca de toda eficacia). Que no haya verdades últimas, suprahistóricas, no implica que no haya verdad sin más. En ese sentido, sería inadecuado hablar de Foucault como de un pensador de la “posverdad”.
Pero si el enfoque foucaulteano no supone un escepticismo radical ni es ajeno a la cuestión de la verdad es, sobre todo, en la medida en que su obra está atravesada también por otra concepción de la verdad, que es lo que en su curso de 1973 llamará una “verdad-relámpago” en contraposición con la “verdad-cielo”. Es decir, la verdad entendida ya no como enunciado válido universalmente por su adecuación a una realidad preexistente, sino como acontecimiento disruptivo que, al poner de manifiesto las fallas que atraviesan un determinado momento histórico, viene a desestabilizarlo, abriéndolo a una alteridad, a una diferencia, a la novedad. Verdad-efecto, verdad-acontecimiento, verdad puntual y punzante. Verdad circunscripta históricamente. Es interesante notar que este concepto de la verdad, que aparecía ya en la ópera prima de Foucault al momento de pensar la relación entre la locura y la obra de arte (o la “ausencia de obra” para ser más precisos), (15) volverá a surgir hacia el final de su último curso en el Collège de France, dedicado a la parresia y el cinismo antiguos, donde la verdad aparece asociada a la producción de diferencia (“solo hay verdadera vida como vida otra”, dirá allí Foucault; volveremos más adelante sobre este punto). Pero sobre todo cabe destacar que es, sin dudas, también el tipo de verdad al que aspira el propio Foucault a través de sus trabajos e intervenciones. Como él mismo reconoce en varias entrevistas, no lo desvela tanto la exactitud historiográfica de sus relatos (condición necesaria pero no suficiente) como el efecto que su obra provoca en sus contemporáneos. (16)
Por ende, lejos de sacar los pies del plato de la filosofía, podría decirse que Foucault más bien corre los límites del plato sin nunca dejar de hacer suyo ese imperativo propiamente filosófico de lucidez entendido como búsqueda de las condiciones últimas de posibilidad de la verdad, hasta llegar a la conclusión de que no hay verdad en un sentido cabal si no hay producción de diferencia. Ni una filosofía en sentido clásico, ni historiografía propiamente dicha, ni filosofía de la historia... lo que encontramos en Foucault es más bien, según la bella expresión de Potte-Bonneville, “una filosofía en la historia”. (17)
¿Pero cómo se articula ese espíritu crítico de Foucault, esa voluntad férrea de abrir el tiempo y la historia, con la hipótesis de una muerte del hombre, es decir, con la idea de que somos pensados por nuestra época y de que el pasaje de una época a otra responde a motivos insondables, ajenos en todo caso a la voluntad individual o colectiva? En otras palabras, si el hombre, lejos de ser la piedra basal de la civilización occidental, es una invención reciente o, peor aún, una pesadilla nociva en vías de extinción, la pregunta que se plantea naturalmente es: ¿y ahora quién podrá defendernos? Negarle toda consistencia ontológica y práctica al hombre, plantear discontinuidades radicales en la historia de los saberes como las que propone Foucault en Las palabras y las cosas, ¿no implica acaso negar la historia entendida como praxis, como capacidad propia del hombre de alterar el curso de los acontecimientos? En otras palabras, ¿no es acaso Foucault un pensador reaccionario?
Es el tipo de críticas que suscitará, por izquierda, la publicación, en 1966, de Las palabras y las cosas. Ese mismo año, un Sartre indignado escribía:
Foucault no nos dice cómo se construye cada pensamiento a partir de las condiciones reales ni cómo los hombres pasan de un pensamiento a otro. Para ello debería hacer intervenir la praxis, por lo tanto la historia, y es precisamente lo que Foucault rechaza. [...] Es el marxismo adonde apunta. Se trata de constituir una nueva ideología, la última muralla que la burguesía aún pueda erigir contra Marx. (18)
Llama la atención que se acuse justamente a Foucault de querer negar la historia. ¿El nacimiento de la clínica no intentaba acaso poner en relación la historia de los saberes con la historia política al mostrar cómo el nacimiento de la medicina clínica no se entiende sin remitirse a la Revolución francesa y su política en relación con los hospitales (que altera la regla de formación de los discursos médicos imponiéndoles nuevos objetos, nuevas condiciones de enunciación en la institución, etc.)? ¿Y su tesis doctoral, en 1961, no buscaba precisamente historizar el concepto mismo de locura al analizar el devenir de los discursos que intentan captarla en su relación con una serie de acontecimientos no discursivos como la creación del Hospital General en 1656 o su reforma hacia finales del siglo XVIII?
Sin embargo, si nos atenemos a Las palabras y las cosas, libro en el que Foucault sí hace foco en la historia de determinados saberes sin atender a su articulación con otros tipos de acontecimientos históricos, no discursivos; y si nos centramos en particular en el concepto de episteme que Foucault allí desarrolla, hay algo ciertamente inquietante: la episteme se parece, por momentos, a un destino que fatalmente nos determina. Una vez más, si el pensamiento se encuentra determinado por una serie de reglas anónimas que, además, cambian de forma abrupta cada cierto tiempo, sin que se entienda muy bien por qué ni se pueda hacer mucho al respecto, ¿qué margen queda, después de la muerte del hombre, para una política progresista? Son cuestionamientos que formularán no solo Sartre y la izquierda más radicalizada, sino también los lectores de la revista Esprit o los miembros del Círculo Francés de Epistemología. (19) Se trata de cuestionamientos que, por otra parte, Foucault intentará responder pacientemente (a través de una serie de artículos y de su tratado metodológico de 1969, La arqueología del saber), dando a entender que es un punto que lo interpela particularmente, como atestigua, por otra parte, todo el desarrollo posterior de su obra, donde su atención se centrará más en los dispositivos de poder y las prácticas de subjetivación que en los saberes considerados como un ámbito autónomo, cerrado sobre sí mismo.
Frente a dicho cuestionamiento, Foucault ensayará diversas respuestas. Lo primero que cabe hacer es un aclaración: la tesis de la muerte del hombre es, en la obra de 1966 al menos, una tesis relativa al rol que ocupa la figura del hombre en la historia de los saberes, es decir, una afirmación de corte epistemológico, no una aseveración respecto de la capacidad o incapacidad de los individuos para intervenir políticamente. En segundo lugar, cabe responder que la lucidez no se negocia: el relato voluntarista del hombre como protagonista de una historia que libera y reconcilia, por más reconfortante o estimulante que resulte a muchos, no deja de ser un cuento de hadas cuyas consecuencias, por otra parte, no son menos nefastas. En tercer lugar, a aquellos que se rasgan las vestiduras por las posibles consecuencias prácticas de dicha tesis (vociferando que la muerte del hombre supone necesariamente el fin de la política y de la moral), Foucault les recordará que lo mismo ocurre cada vez que se derriba un mito y aún no se ha creado una nueva mitología que lo suplante. Y que lo mismo se decía, por otra parte, respecto de la sentencia nietzscheana de la muerte de Dios. Sin embargo, lo cierto es que la reflexión política y la reflexión moral nunca han sido tan prolíficas como a partir de los desafíos planteados por la obra de Nietzsche. Por último, en el artículo en que responde los cuestionamientos del Círculo de Epistemología, “Sur l’archéologie des sciences. Réponse au Cercle d’Épistemologie”, Foucault buscará aclarar algunos malentendidos respecto del concepto de episteme: la episteme, dirá, no remite a un “espíritu de la época” monolítico, que todo lo atraviesa, sino a un sistema de diferencias entre una serie de prácticas discursivas que tienen su propia lógica, que no se reducen a un mero epifenómeno de prácticas sociales (a la manera de la ideología marxista), pero que tampoco son totalmente autónomas (a la manera del trascendental kantiano) y se articulan siempre con otro tipo de prácticas no discursivas. (20)
A pensar esto último dedicará Foucault La arqueología del saber. Allí invitará a releer su obra previa como el proyecto de una historia de los discursos que no los considere como mera descripción superficial de elecciones conscientes o como expresión ideológica de una práctica social primera, es decir, como mera traducción verbal de algo anterior al discurso mismo –sean actividades espirituales o materiales–. Lo que intentó, dirá Foucault, fue más bien pensar el discurso como una existencia, como un acontecimiento, como una práctica, que tiene sus propias reglas de formación (reglas de formación de objetos, enunciados, de conceptos) y su historicidad. La aclaración no es menor: en el plano de la práctica, discursos teóricos y elecciones políticas se encuentran y se entrelazan. No se trataría ya de buscar una experiencia fundamental anterior al discurso (como parece haberlo intentado por momentos en su obra de 1961) ni una disposición anónima y primordial de los saberes (como parece querer hacerlo en su trabajo de 1966). Foucault redefine ahora su trabajo como un estudio histórico de las reglas de formación inmanentes de los discursos de saber entendidos como prácticas reguladas, entre el trascendental kantiano totalmente ajeno a las prácticas sociales y la ideología marxista que se reduce a ellas. Buscará así evitar una lectura estructuralista o trascendental de su obra anterior, sin caer en un materialismo burdo. Como apunta Frédéric Gros, lejos de negar la historia, al considerar el discurso en su materialidad, en su dimensión de práctica y de acontecimiento, Foucault buscará politizar el archivo. (21) Y toda su obra venidera lo atestigua, ya que el foco estará puesto, precisamente, en esas prácticas no discursivas (las relaciones de poder y sus dispositivos), tratando siempre de esclarecer esa relación compleja, bidireccional, sin anterioridad lógica, cronológica ni ontológica entre lo discursivo y lo no discursivo.
1- Las siglas utilizadas en las citas de Foucault que aparecen tanto en el ESTUDIO PRELIMINAR como en la SELECCIÓN DE TEXTOS remiten a las obras mencionadas en la BIBLIOGRAFÍA, sección FUENTES.
2- Entrevista radiofónica a Michel Foucault, 1 de enero de 1973.
3- Esa doble condición del hombre en la modernidad como fundamento de todo saber (sub-jectum) y, en tanto tal, objeto predilecto de los saberes positivos es lo que Foucault llamará “antropología” o, más precisamente, “círculo antropológico”, en la medida en que, según intenta mostrar, el saber moderno oscilará indefinidamente entre ambos polos (el polo-sujeto y el polo-objeto del hombre).
4- En rigor, al momento de publicar su tesis, Foucault contaba ya con dos publicaciones; en particular, “Introducción a Binswanger” y Enfermedad mental y personalidad, ambos de 1954. Volveremos sobre estos primeros trabajos en la tercera parte de este estudio.
5- Se trata, sin dudas, de una tensión que atraviesa toda la obra de 1961, como bien lo revela el magistral libro de Mathieu Potte-Bonneville, Michel Foucault y la inquietud de la historia (2004): ¿la locura, en sus diversos avatares, es un efecto de los dispositivos (su adentro) o remite, por el contrario, a una experiencia originaria e indomable (a un afuera)? Es elocuente, en este sentido, la supresión del prefacio a la primera edición de Historia de la locura, al momento de su reedición, una década más tarde, ya que ese texto sí evocaba de manera explícita la idea de una experiencia originaria de la locura. ¿Es esta idea de una locura fundamental una herencia fenomenológica de la que Foucault intentará deshacerse poco a poco? En todo caso, está claro que esa idea de una experiencia originaria, ahistórica, tenderá a disolverse en sus próximos trabajos. Lo que quedará es, tal vez, la idea de algo que siempre escapa al dispositivo, de un afuera indómito que impide que aquel se cierre sobre sí mismo.
6- Ese cuestionamiento epistemológico encierra también un cuestionamiento ético. Foucault se empeñará en demostrar que, lejos de implicar una liberación o emancipación de los locos, la psiquiatría moderna supone más bien un nuevo tipo de encierro: ya no el confinamiento entre los muros del hospital, sino la sujeción a la verdad del propio deseo, cuyo develamiento sería, además, monopolio del médico psiquiatra.
7- Fundada por Edmund Husserl en la Alemania de comienzos del siglo XX, y prolongada luego por Martin Heidegger en la década del 20, la fenomenología encontró un eco importante en Francia de la mano de, entre otros, Sartre y Merleau-Ponty. Ambos intentaron, cada uno a su manera, una extraña cruza de esa tradición con el marxismo (o, más precisamente, con el hegelianismo de Alexandre Kojève), que los llevó a imprimirle a la fenomenología un giro fuertemente existencialista.
8- Contra el escepticismo empirista y el dogmatismo racionalista, Kant buscaba las condiciones de posibilidad de la experiencia y sus objetos no en las cosas tal como son en sí mismas (como lo pretendían hacerlo, a su entender, tanto los empiristas como los racionalistas dogmáticos), sino en el sujeto de esa experiencia, al que Kant llamará sujeto trascendental (para dejar bien en claro que se trata de una estructura universal y no del sujeto entendido como singularidad).
9- En ese sentido, dirá Foucault, la filosofía kantiana a un tiempo expresa y contribuye a consolidar la revolución que se da, hacia finales del siglo XVIII, en torno al sentido de la finitud, en todo el arco del saber occidental, desde la medicina y la psiquiatría hasta la literatura, pasando por la filosofía: si para el pensamiento clásico la finitud no era más que la negación de lo infinito, el pensamiento que se forma a finales del siglo XVIII atribuirá a la finitud, paradójicamente, poderes positivos. La estructura antropológica que aparece en ese momento jugará, a la vez, el rol crítico de límite y el rol fundador del origen. La fenomenología es la gran heredera de esa resignificación del sentido de la finitud.
10- Las ciencias humanas, por su parte, se encontrarían como en suspenso entre esos dos polos: intentando relacionar los elementos positivos de las ciencias económicas, sociológicas y lingüísticas a la finitud que los sostiene o los produce (el hombre), y operando esa relación en el viejo elemento, medular en la episteme de la época clásica, de la representación. De ahí, según sostiene Foucault en Las palabras y las cosas, su inconsistencia epistemológica.
11- Potte-Bonneville (2010).
12- Foucault era una máquina de leer: “hay que leerlo todo”, sostenía, y predicaba con el ejemplo, encerrado en la Biblioteca Nacional de Francia de sol a sol.
13- Véase, por ejemplo, Merleau-Ponty (٢٠٠١: ٦٩).
14- Encontramos un claro ejemplo de esto en las Meditaciones metafísicas de Descartes, donde el edificio del conocimiento se asienta, no sobre la evidencia del cogito, sino sobre la idea de Dios que lo funda en última instancia.
15- “Por la locura que la interrumpe, una obra abre un vacío, un tiempo de silencio, una pregunta sin respuesta, provoca un desgarramiento sin reconciliación en el que el mundo es obligado a interrogarse” (HF: 556), escribía Foucault en su tesis de 1961, y añadía que si la locura constituye el instante último de la obra, “inaugura también el tiempo de su verdad” (HF: 557).
16- Véase Foucault (DE I: 863-864).
17- Potte-Bonneville (2010: 15).
18- Sartre (1966: 87).
19- Véase Foucault (DE I: 701, 724).
20- Véase Foucault (DE I: 724).
21- Gros (1998: 46).