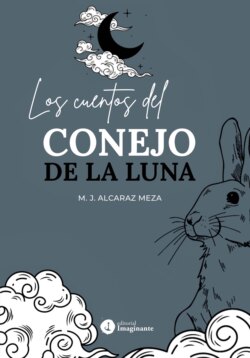Читать книгу Los cuentos del conejo de la Luna - María José Alcaraz Meza - Страница 9
El conejo de la luna
ОглавлениеEl rey estaba loco. Era prisionero de los delirios de su mente, y por orden de sus aristocráticos amigos, también lo era en una de las torres más altas del castillo. Su demencia no debía abandonar el castillo, no podía conocerse en el reino, a riesgo de que los plebeyos perdieran el respeto por la corona.
Habían sentado en el trono a la princesa Laira, única hija del rey Cyro, una niña que había vivido trece inviernos, y sobrevivido a la angustia de la muerte de su madre y la demencia de su padre. En las cenas cada vez más recurrentes de los aristocráticos, se hablaba de la elección de un consejero para que acompañara a la niña cuando la coronaran reina. En las discusiones se escuchaban voces embusteras, que juraban su lealtad a la princesa y codiciaban el poder del trono. El padrino de la niña era un viejo duque que escuchaba más de lo que hablaba, y había pedido a la nodriza de la niña que la protegiera de la manipulación de los nobles.
La princesa se escondía en la torre de su padre y dormía en un sillón, acurrucada como un animalito asustado. En una de esas noches de interminables sueños, el suspiro de las puertas del balcón al abrirse llegó hasta sus oídos y, con miedo, entreabrió sus ojos para ver quién entraba a la torre. Era un conejo hecho de niebla blanca, que con sus saltos dejaba un rastro luminoso. Saltó de un lado al otro de la cama del rey, cubriéndolo de arcos de niebla, que como puentes de ensueño dejaban pasar pensamientos y recuerdos del hombre. Y cuando una sombra cubrió la luz de la luna que caía sobre ellos, el conejo escapó de la torre hacia algún lugar fuera del balcón.
* * *
La nodriza guardó el secreto de lo que había visto la princesa Laira, y no hubo explicación alguna para este suceso, salvo que se tratara de uno de sus sueños, hasta la visita de una dama al castillo, Lady Reah. Se le podía dar el trato de una condesa por la elegancia de su porte y sus maneras, pero había perdido este título hace mucho tiempo. Se sentó al lado de la princesa en una banca de piedra, en el jardín de los rosedales, y susurró para ella:
—Cada noche, Su Majestad recibe la visita del conejo de la Luna en su torre y es este quien ha robado su cordura…
Del rico vestido de la dama se elevaba un aroma a rosas que, en pleno jardín lleno de ese olor, inspiró una sensación nauseabunda a la nariz de la niña. Pero a su desagrado se impuso la confirmación del extraño suceso de noches anteriores, por lo que buscó la cercanía de la dama para entender lo que había visto.
—Cerraré las puertas del balcón de mi padre, con siete llaves, para que el conejo no vuelva a entrar.
La dama meneó la cabeza.
—Encontrará la manera, los conejos son animales huidizos.
La niña la miró implorante.
—Sin embargo, podemos recuperar la cordura robada de Su Majestad. Necesitamos robar al conejo de la Luna y, con la magia que conozco, podré devolverle la cordura a su padre —continuó la dama—. En el palacio celestial, el conejo de la Luna recorre libremente los jardines. Se lo debe atrapar sin que nadie lo vea.
—Pero ¿cómo haremos para llegar al palacio celestial? —preguntó la princesa.
La extraña mujer tomó la mano de la niña y recorrió las líneas de su palma.
—La magia de las estrellas está en su sangre, herencia de su madre, y como Su Alteza ha nacido en la tierra, no en el cielo, los reyes celestiales desconocen de su existencia. La escalera al palacio se extenderá para usted siguiendo al conejo, en la próxima visita que haga a Su Majestad, y como es la hija de una estrella, podrá seguirlo.
* * *
Esta revelación daba sentido a los relatos del reino que hablaban de aquella doncella que se había casado con el rey, que no era princesa ni emperatriz, de ningún remoto reino. Una doncella que había brillado en el trono y se había extinguido a los pocos años, con una muerte prematura.
Confiando en las palabras de la extraña, la niña aguardó en la torre de su padre. A la siguiente noche, cuando el conejo brincó al interior para el ritual de saltos alrededor de la cama del monarca, esbozando puentes de recuerdos que abandonaban al rey y seguían al conejo, después del último salto, la princesa lo siguió fuera del balcón, y tal como había predicho la extraña dama, escalones de niebla se formaron bajo sus pies para que pudiera ascender al Cielo.
El palacio resplandeció a sus ojos cuando alcanzó el último peldaño, y sus ventanales, balcones, torres y cúpulas eran una vista impresionante. En los jardines se enredaban las plantas más exóticas del mundo, entre ellas se abría un sendero empedrado hacia los corredores del palacio, donde brillaban muchas damas de atuendos ligeros, al mismo tiempo que danzaban y reían, como si estuvieran de fiesta, una celebración sin fin que era la vida en el palacio celestial.
Sabiendo que el conejo se encontraría en los jardines, la niña comenzó su exploración entre las plantas, hasta que llegó a la sombra de un balcón donde creyó verlo perderse entre unos arbustos. Una blanca silueta en el balcón atrajo su mirada, dejando escapar al conejo. Era la más bella reina que habría de ver jamás. Con su cara redonda brillando por su palidez, la cabellera oscura cayendo como noche infinita sobre sus hombros, y una delicada, frágil, corona de plata adornando sus sienes. Y tenía la mirada triste, la mirada más triste que habría de ver jamás.
Recordó al conejo cuando vio que sus largas orejas emergían del arbusto y antes de que se alejara saltando hacia otro extremo del jardín, lo tomó con sus manos infantiles para atraparlo contra su pecho. Abandonó el palacio celestial con una última mirada por encima de su hombro, con el conejo manso en sus brazos y la ignorancia absoluta de la reina de que acababa de robar su tesoro más preciado.
* * *
Con toda inocencia, la princesa entregó el conejo de la Luna a la extraña dama que volvió a visitar el castillo. Pero la magia de Lady Reah tiñó el pelo blanquecino del conejo en un manto oscuro; sus calmados ojos como canicas cobraron el tono rojo de la sangre. La dama lo liberó de su venenoso abrazo, para que saltara por el castillo, por la aldea, por los campos; y allí donde pasaba, el conejo negro robaba los pensamientos, los recuerdos y la cordura de las personas. El reino enloqueció.
La niña lloró sobre las rodillas de su nodriza mientras el reino caía en sus delirios y la coronada reina Reah colocaba al conejo negro en su regazo. La nodriza, que era una anciana que se anticipaba a los peligros, por la experiencia que le habían dado los años y un fuerte instinto, decidió en sus últimos vestigios de lucidez resguardar a la princesa y alejarla de la niebla de locura que se extendía por pasillos, calles y puentes. La llevó al abandonado puerto, buscó la vieja balsa de un pescador y remó hasta que el reino fue un paisaje difuso en el cielo. Se hallaron en medio del mar, remando hacia la esperanza de un reino vecino donde pudieran ser acogidas.
Pero el Destino que traza el camino de todos, los encuentros y los desencuentros, llevó la balsa de aquella princesa hasta coincidir con la de un pescador y una reina. El hombre tenía el cabello tan oscuro como el de la mujer, pero con rizos que eran su propia corona, y en su rostro bronceado, una mirada que era reflejo mismo del océano, azul e inmenso. Era el Mar, remando la balsa que llevaba a la Luna, en su paseo de todas las noches, y esa noche la Luna lloraba, sus lágrimas alimentando el agua bajo las embarcaciones. Y la princesa lloró con ella, se arrojó a sus rodillas y lloró. Confesó el robo del conejo, pidió perdón por dárselo a la extraña dama que olía a rosas, y lloró.
La Luna acarició el cabello castaño de la niña para mirarla a los ojos, eran del mismo color, tan grandes, tan expresivos. Su cara descubierta y limpia de lágrimas mostraba rasgos que estaban perdiendo la inocencia infantil. “Si pudieras ser así por siempre”, pensó la reina.
—¿Quién eres, niña? —le preguntó.
Ella dudó.
—Soy la hija de un rey y una estrella —contestó finalmente.
Una sombra de melancolía cubrió la mirada de la Luna.
—Sí, los recuerdo… —murmuró con voz lejana—. Ella abandonó el palacio celestial, porque estaba enamorada de un rey. ¡Ah, pero la vida de las estrellas es eterna en el Cielo y tan breve en la Tierra! —Se lamentó—. Vi extinguirse su luz…, ¡y tu padre! ¡No podía olvidar su pérdida! La había amado tanto, la había sufrido tanto. El dolor era tal, que deseaba olvidarla y no podía.
La Luna recostó su mejilla en el hombro del Mar, y este tomó una de sus manos con delicadeza.
—¿Es por eso por lo que enloqueció? —susurró la niña.
—La locura, el olvido de toda razón, no necesariamente es tormento de las mentes, a veces es la calma anhelada… ¡Pero mi conejo! ¡Lo he perdido! Y la peor locura ha envuelto a todo un reino.
La princesa se arrodilló ante la Luna y se abrazó a ella.
—Perdón —gimió—. Yo robé su conejo y yo se lo devolveré.
La reina colocó las manos en sus hombros temblorosos por el llanto.
—No se puede devolver a la inocencia a una criatura corrompida, que morirá pronto por el veneno en su esencia.
La niña lloró sobre el vestido de la Luna, manchas de humedad eran flores sobre su regazo.
—Perdón —murmuraba, una y otra vez—. Por salvar a mi padre de su locura, la he extendido por todo el reino. ¡Y todos han enloquecido!
Y fue entonces que el Mar se inclinó hacia ella, los rizos oscuros rozando su frente. En su mirada azul había calma, la misma calma de los amaneceres de verano, cuando la marea era asiento de las sirenas y una invitación a los pescadores. Era calma, esperanza y promesa.
—El conejo de la Luna es una criatura elegida por su pureza y su ingenuidad, es una compañía leal para la reina solitaria y triste —dijo—. Seguirá a la Luna en sus paseos por la noche, por los tejados y los balcones, es dócil y serena. Y es eterna, su inocencia es eterna. ¿Dónde se podría encontrar una criatura así para que sea el nuevo consejo de la Luna?
* * *
Y era el Destino que había hecho nacer de un rey y una estrella, en la Tierra, una niña que podía entrar al Cielo, una criatura mágica capaz de ser el conejo de la Luna y seguirla todas las noches como una compañía leal. Pero no era imposición, sino una decisión. La princesa estaba en el límite de su infancia, debía elegir si quería mantenerse toda la eternidad a medio recorrido de ese puente, si es que acaso podría serlo. Las responsabilidades que habría asumido de ser una reina joven no eran más importantes de que las asumiría si elegía acompañar a la Luna. Y puesto que había cometido una falta, que podía compensar por sí misma, aceptó.
Su nodriza lloró mientras regresaban al puerto del reino, sabiendo que era el comienzo de la despedida. En una balsa amarrada al puerto, esperaron la Luna y el Mar a que la princesa y su nodriza fueran al castillo. Era noche cerrada, las casas estaban en silencio, el cansancio también caía sobre los locos, y había unos pocos que deliraban en la plaza principal. Y allí por donde pasaba la princesa, quedaba un rastro blanquecino. Las mentes eran serenadas, la agitación de los recuerdos encontraba su consuelo, pensamientos agradables cubrían a los tormentos personales, los locos recuperaban la cordura.
La princesa cruzó calles, escaleras y puentes, hasta llegar al castillo. Recorrió los corredores, subió las escaleras, hasta la última y más alta de todas las torres, donde su padre no dormía. Besó su mano, también su frente. Y la mirada de su padre brilló al reconocerla, murmuró vagamente su nombre. El dolor de los recuerdos se reflejó en una expresión compungida de su rostro.
—Vengo a despedirme, padre —murmuró la niña.
Su mirada se rompió por la aflicción, que lo mismo hubiera dado que lo apuñalara en el pecho con saña y malicia.
—No puedes irte tú también —sollozó.
—Las estrellas mueren en la Tierra —respondió ella—. Su lugar es el Cielo.
Él lo entendió. La resignación suavizó sus rasgos, que por primera vez en mucho tiempo se mostró sereno. Así como había amado a una estrella, que había descendido a la Tierra para casarse con él, tenía que dejar ascender a la hija de ambos. Tomó la mano de la niña y besó sus finos dedos, llorando.
Todos en el reino dirían que la última vez que vieron a la princesa, tan niña, fue aquel amanecer en que se alejó caminando hacia el puerto. La esperaban en una balsa, un pescador y la más bella reina que habrían de ver jamás. La niña tomó su lugar al lado de la reina, colocó la cabeza en su regazo y dejó que peinara su cabello con dulzura, como lo haría una madre. La balsa navegó lejos, perdiéndose en el horizonte, mientras el Sol se elevaba por encima del reino. La Luna se acercó al oído de la niña que dormitaba.
—¿Te gustaría oír un cuento?
Y la niña dijo que sí.