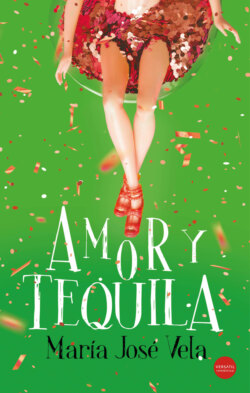Читать книгу Amor y tequila - María José Vela - Страница 4
CAPÍTULO UNO
ОглавлениеEs curioso cómo, en los peores momentos, aquello que odias puede convertirse en tu única salvación. A Sara no le gustaba conducir y, sin embargo, hacía meses que no perdía la oportunidad de hacerlo. Y es que así, con las manos en el volante y la mirada fija en la carretera, nadie podía pedirle que preparara un biberón, que realizara una craneotomía de urgencia o que hiciera el amor. Cuando conducía, solo cuando conducía, el mundo parecía detenerse y darle una tregua. Por eso, aquella mañana no dudó en hacerse con las llaves del monovolumen para ir al aeropuerto. No le importó la cara de sorpresa que puso Juan ni tampoco el hecho de que fueran mal de tiempo. Porque iban mal. Muy mal.
Para evitar mirar el reloj otra vez y estresarse más que un camaleón en un parque de bolas, Sara echó un vistazo por el retrovisor. Mala idea. Juan intentaba dormir apoyado en la silla de la pequeña Loreto, su bebé de veinte meses. Estaban cogidos de la mano y, por cómo fruncían el ceño, hundiendo algo más la ceja derecha que la izquierda, seguían disgustados.
Sara emitió un largo suspiro, directo desde su pecho. Estaba cansada. Preparar un viaje como aquel en tiempo récord no había sido nada fácil. Y eso que su destino era Cancún, un paraíso del Caribe mexicano donde puedes vivir experiencias trepidantes, como ponerte hasta arriba de micheladas y tacos al pastor,[1] bailar en el Coco Bongo hasta morir o, si eres idiota, perder la virginidad.
Pero el de Sara no era un viaje de placer, no. Se trataba más bien de una aventura improvisada, una desgracia en toda regla, una pesadilla dantesca que se desató cuando Cayetana, su hermana pequeña, la llamó en plena noche para anunciar: «Álvaro ha muerto».
Ante semejante drama, Sara no dudó en prometerle que irían a verla lo antes posible. De nada sirvió la insistencia de Juan en recordarle aquella tontería sin importancia de que llevaban trece años sin dirigirse la palabra ni enviarse una postal por Navidad.
No, no había sido fácil organizar un viaje así. Ni siquiera le habían hecho a la niña el pa… sa… por… te…
—Juan, ¿puedes mirar en mi bolso si llevo el pasaporte, por favor? —preguntó Sara.
Juan buscó la mirada de Sara en el retrovisor y, aunque no la encontró, pudo sentir su nerviosismo.
—¿Dónde lo tienes?
—Mira en el bolsillo interior.
—Aquí solo está el de Loreto.
—¿Puedes buscarlo donde sea, por favor? —lo instó Sara, el corazón a mil por hora.
Tras adentrarse en las profundidades del inmenso bolso de su mujer, donde encontró un tanga medio mojado que olía a suavizante, un estetoscopio y hasta un tubo pegajoso de pomada para hemorroides, Juan sentenció:
—No está.
Sara se revolvió nerviosa. Quiso tragar saliva, pero tenía la boca seca. Miró el reloj. Iban con el tiempo tan justo que dar la vuelta y volver a casa para buscar el pasaporte ya no era una opción. Si hubieran salido a la hora prevista… Pero fue imposible. Juan se empeñó en despertar a Loreto, una decisión absurda tratándose de un bebé que no dormía nunca más de cuatro horas seguidas. Y a ella no le gustó, claro. El desconcierto inicial de verse obligada a dejar de dormir, dio paso a un tremendo llanto del que tuvo que hacerse cargo Sara mientras le preparaba un biberón y recogía algunas prendas del tendedero que terminó metiendo arrugadas en su bolso. Nada parecía consolar a la pequeña, ni siquiera Po, el perrito de peluche marrón que siempre la acompañaba. Solo cuando tuvo que concentrar toda su energía en hacer algo de suma importancia (una caca bien grande), el llanto cesó.
Sara la llevó a la habitación, le quitó el pañal y se dio cuenta del desastre. Cuantos pañales y toallitas tenían en casa estaban repartidos entre las maletas y la mochila de la niña, y todo, absolutamente todo, se lo había llevado Juan al monovolumen sin preguntar. Sara lo llamó al móvil, pero como todo el mundo sabe, los garajes subterráneos se diseñan a propósito para que no haya cobertura. Lo intentó una vez más y otra y otra… No pudo localizarlo hasta que apareció por la puerta, nervioso porque su mujer no bajaba con la niña. Juan tuvo que correr de vuelta al coche a por toallitas y un maldito pañal y así, con media hora de retraso, consiguieron salir de casa.
—Sara, no puedo creerlo, ¿se te ha olvidado el pasaporte? —balbuceó Juan desde el asiento de atrás.
—Creo que sí.
—Hay que ir a la comisaría y no tenemos tiempo.
—Calla, déjame pensar…
—¿En qué, Sara? Sin pasaporte no puedes volar a México. Tenemos que ir a la comisaría del aeropuerto a para ver si te hacen uno provisional —insistió Juan.
Como si de las trompetas del Apocalipsis se tratara, los altavoces del monovolumen comenzaron a sonar con desesperación. Era una llamada de Loreto, la amiga de Sara responsable de que su hija se llamara así.
—Dime, Lore —contestó Sara, casi sin voz.
—¿Se puede saber dónde estáis? Os estamos esperando.
—Estamos llegando, pero tenemos un problema. Me he dejado el pasaporte en casa —dijo Sara.
Un tenso silencio se formó a ambos lados de la línea.
—¿Me estáis vacilando?
—¡No! —gritaron Sara y Juan a la vez.
—Vale. A ver, no os pongáis nerviosos.
—Hay que ir a la comisaría —dijo Juan.
—Sí, eso me suena. A Abi le pasó algo parecido hace poco. Ella sabe qué hay que hacer, os la paso.
Abi y Loreto, las amigas de Sara, habían quedado con ellos en el aeropuerto para hacerse cargo del monovolumen. Así no tendrían que pagar un dineral de parking si su estancia en Cancún se alargaba más de lo previsto.
—Sara, tranquila, en la comisaría de policía de la T4 pueden hacerte un pasaporte provisional. Creo recordar que está en un extremo de la terminal —dijo Abi, cuya torpeza habitual la había convertido en una experta en solucionar situaciones tan extraordinarias, que podría sobrevivir hasta en Gilead, la república de El cuento de la criada.
—Abi, ¿podéis buscarlo en internet y confirmármelo, por favor? —suplicó Sara.
—Sí, espera, Loreto lo está mirando. Pongo el altavoz.
Aunque solo tardaron unos segundos en consultarlo, dentro del monovolumen parecieron horas.
—La comisaría está al final de la zona de salidas y está abierta —confirmó Loreto—. ¿A qué hora tenéis que embarcar?
—A las nueve, tenemos menos de dos horas. ¿Crees que nos dará tiempo?
—De sobra. Id hasta el fondo de la terminal, nosotras vamos para allá.
Con los nervios de punta, llegaron al aeropuerto. Sara siguió con suma atención las señales para no equivocarse de camino, solo le faltaba aparecer en la terminal equivocada. En cuanto enfiló el carril habilitado para dejar pasajeros, no le costó mucho identificar a sus amigas. Abi trataba de compensar sus problemas de estatura saltando para llamar su atención. Loreto, sin embargo, no necesitaba moverse. Le bastaba su estilo gótico, sus piercings y sus tatuajes para que la reconocieran.
Sara detuvo el coche frente a ellas y, antes de que pudiera tirar del freno de mano, Loreto saltó al asiento del copiloto y empezó a dar instrucciones precisas:
—Sara, ve con Abi. Ya tenemos localizada la comisaría. Juan, tú y yo vamos a dejar el coche en el aparcamiento por si todo sale mal y no podéis viajar.
—¡Leto! —gritó el bebé, que se alegraba de ver a su siniestra tocaya.
—¡Hola, Mini Yo! ¡Te vas a México! —exclamó Loreto.
Con el alma llena de esperanza y el corazón a punto de explotar, Sara salió del coche y corrió junto a Abi hacia la comisaría. Una vez allí, fueron directas hacia un hombre uniformado que guardaba la puerta y que bien podría haberse llamado Goliat.
—Buenos días, ¿qué desean? —las saludó con una enorme sonrisa.
—Hola —jadeó Sara—. Tengo que coger un vuelo a Cancún, en México, y no tengo mi pasaporte. Además, voy con una niña pequeña. ¿Puede ayudarme?
—¿A qué hora tiene que embarcar?
—A las nueve.
El agente Goliat miró su reloj y torció el gesto.
—Los compañeros que realizan estos trámites no llegan hasta las ocho.
—¿Hasta las ocho? Eso es casi una hora y no tengo una hora, ¡voy con un bebé! —protestó Sara.
—Señora, es lo que hay. Siéntese ahí y espere —ordenó Goliat, con una templanza envidiable hasta para un monje budista.
—Sara, tranquila, yo me quedo esperando. Tú ve a ese fotomatón de ahí y hazte unas fotos. Te las van a pedir —dijo Abi.
—Buena idea —confirmó el agente Goliat, que miraba a Abi con inusitada atención—. Me suena mucho su cara, ¿la conozco de algo?
Abi sonrió emocionada y le dedicó una coqueta caída de ojos.
—Sí, puede ser, presento las noticias de madrugada del Canal 12 —dijo apartándose el pelo de la cara como si fuera una celebrity.
Goliat entornó los ojos y ladeó la cabeza.
—¿Canal 12? Ni siquiera sabía que existía.
—Vaya por Dios… —suspiró Abi, de vuelta al anonimato.
—Pero estoy seguro de que la conozco… ¡Ya sé! Usted estuvo aquí hace poco. ¡Es la periodista que se desmayó!
Una repentina y sospechosa tensión se apoderó de todos los músculos de Abi.
—¿Cuándo te desmayaste? —preguntó Sara, extrañada por no conocer esa historia.
—¿No te acuerdas? Te lo conté, tonta. Iba a París con un compañero para hacer un reportaje y me dejé el DNI en la oficina. Me enviaron aquí y, con los nervios, me desmayé —mintió Abi.
Mintió, sí, porque en realidad no se desmayó. Tan solo simuló un desvanecimiento para que la atendieran antes que a nadie y, aunque se salió con la suya, ahora ese policía podría descubrir el engaño si Sara no dejaba de mirarla con cara de sospecha.
—Sara… ¡Las fotos! —dijo Abi.
Con los nervios de nuevo en el estómago, Sara fue hacia el fotomatón que había a unos pocos metros. Abrió las cortinas y se sentó en la banqueta. La cabina era agobiante, demasiado pequeña para su metro ochenta de estatura. Al ver su aspecto en el reflejo de la pantalla, sacó de su bolso el tubo de pomada para hemorroides y se aplicó a pequeños toques una buena cantidad bajo el párpado inferior. Era un ritual más que otra cosa, porque hacía meses que ese truco ya no funcionaba. Enderezó la espalda y se dio cuenta de que su cabeza se salía de los límites de la foto. Se levantó y bajó la altura del asiento dándole vueltas hasta que llegó al tope. Volvió a sentarse y compuso un poco sus rebeldes rizos dorados. Siguió las instrucciones que vio en la pantalla y…
Tres.
Dos.
Uno.
¡Flash!
Listo. Las fotos estarían en un minuto.
Sara apoyó la espalda contra la pared de la cabina y suspiró. Pensó en el fotomatón que contrataron para los invitados el día de su boda con Juan, esa de la que no pudieron disfrutar porque rompió aguas en el altar. «Yo os declaro marido y mujer. Como es evidente que ya has besado a la novia antes, ¡llévatela ahora mismo al hospital! Ya os besaréis más tarde», dijo el sacerdote.
Sara sonrió al recordar aquella deliciosa locura de casarse embarazada, pero su sonrisa se tornó triste cuando una pregunta que llevaba ignorando mucho tiempo afloró con fuerza:
«Si hubiéramos esperado a que naciera Loreto, ¿nos habríamos casado?».
[1]. Michelada: bebida creada por los dioses que se prepara con cerveza, salsa picante, zumo de limón y sal. Tacos al pastor: tortilla de maíz con carne adobada aliñada con cilantro, cebolla y piña. La combinación de ambos puede tener efectos secundarios irreversibles, como alcanzar el éxtasis, ver la luz o sentir la más absoluta felicidad. (N. de la A.)