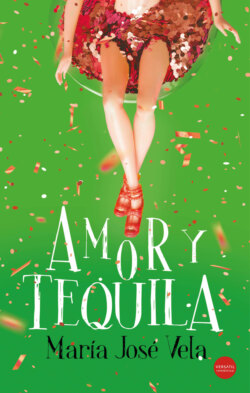Читать книгу Amor y tequila - María José Vela - Страница 5
CAPÍTULO DOS
ОглавлениеJuan cruzó la puerta de la T4 con todos los bártulos en un carro que se torcía a la derecha.
—Tenía que tocarme a mí el carro roto —murmuró.
—Eso pasa porque has cargado todo el peso en el mismo lado. Espera… —dijo Loreto, soltando por un momento la silla donde llevaba a su pequeña tocaya.
—Déjalo, Lore, da igual. Con todo lo que tenemos por delante el carro es lo de menos.
—Oye, ¿estás bien?
—No. Estoy muy preocupado por este viaje. Pienso en todo lo que Sara sufrió por culpa de Cayetana y no entiendo por qué tenemos que ir a verla.
—Pues no sé, Juan, yo no tengo hermanos, pero supongo que Sara querrá reconciliarse con ella. Antes estaban muy unidas.
—Sí, pero cuando Sara la necesitó de verdad, Cayetana la dejó sola. No ha dado señales de vida en trece años y me preocupa que, después de todo eso, con una simple llamada, consiga que crucemos medio mundo para ir a verla. Y tengo miedo, Lore, porque no quiero ver sufrir a mi mujer.
Loreto lo miró pensativa, buscando con desesperación un argumento que pudiera consolarlo, pero no lo encontró.
—Vamos, ahí está la comisaría.
—Esa es otra. Tú conoces a Sara desde que erais niñas y sabes lo organizada que es. ¿Alguna vez la has visto cometer un error tan grande como dejarse el pasaporte en casa?
—La verdad es que no pero, Juan, puede pasarle a cualquiera.
—Ya lo sé, Loreto, pero la cuestión es que le ha pasado a ella porque, desde que habló con su hermana, está como ausente. Te juro que no entiendo qué le pasa.
—Le pasa que está cansada, Juan —dijo Loreto.
—No es solo eso, Lore. Yo también estoy cansado, porque no duermo y trabajo como un animal, pero aun así me he acordado de traer el puto pasaporte —dijo Juan, ajeno al hecho de que, dentro de ese fotomatón junto al que pasaban, estaba su mujer escuchándolo todo.
Juan y las dos Loretos dieron un respingo al oír el chasquido metálico de la cortina cuando se abrió con violencia. Sara apareció tras ella, dio unos pasos al frente y se encaró a su marido. La tensión del momento era tan grande que Loreto decidió alejarse a la voz de:
—Vámonos, Mini Yo. Se avecina tormenta y tu padre tiene cara de pararrayos.
Al verse solo ante el peligro, Juan sostuvo la mirada de Sara y levantó el mentón, pero no pudo evitar el movimiento de la nuez, que subía y bajaba por la garganta como si fuera un yoyó.
—No sabía que esto fuera una competición, Juan, pero está bien, juguemos —dijo Sara—. Tú has traído tu pasaporte y a mí se me olvidó el mío. OK. Seguimos. ¿Quién compró los billetes?
—Tú —dijo él, con voz trémula.
—¿Quién hizo la maleta de Loreto?
—Tú.
—¿Quién la llevó a sacarse su primer pasaporte?
—Tú, pero…
—¿Quién fue al banco a por pesos mexicanos?
—Sara…
—¿Quién se encargó de hablar con los del seguro médico por si nos pasa algo?
—Sara, si me dejas hablar….
—No, Juan, ya has hablado bastante, pero ¿por qué en lugar de echarme en cara el único fallo que he cometido, no te preguntas por qué el pasaporte se me olvidó a mí y no a ti?
—Sara, te estás pasando. ¿Quién se queda con Loreto veinticuatro horas seguidas cuando tú estás de guardia?
Sara se cruzó de brazos, alzó una ceja y contestó:
—Tu madre.
—Mi madre solo viene un rato para que yo pueda trabajar. Te recuerdo que soy autónomo, que no tengo vacaciones y que sigo sin entender por qué tenemos que hacer este viaje.
—Chicos… —los interrumpió Abi, apareciendo de la nada.
—Pues si tanto te cuesta entenderlo, no haber venido, Juan. Yo no te lo pedí —dijo Sara.
—¿Es que querías irte sola?
—Chicos…
—No, pero habría sido todo tan sencillo que no se me habría olvidado el pasaporte.
—Chicos, parad…
—Abi, ¡cállate! —gritaron los dos a la vez.
—Es que el policía os está llamando.
Sara giró la cabeza y vio al agente Goliat haciéndole señas. Con la sangre hirviendo en sus venas, tomó las instantáneas que el fotomatón había escupido hacía un buen rato y se acercó al agente.
—Hoy está de suerte. Mi compañero ha venido temprano y ha accedido a atenderla. Pase al primer despacho, la está esperando —dijo Goliat.
—Genial, gracias.
Sara se asomó a la puerta. Un policía muy atractivo, de los que provocan ganas de cometer un delito para que te detenga, la esperaba en una mesa. A pesar de su estado de nervios, Sara intentó sonreír. Cuando tu destino está en manos de otra persona, es mejor ser simpática. Sin embargo, el agente la miró con cara de no haberse tomado aún su primer café del día.
—Siéntese —refunfuñó.
—Buenos días —dijo Sara.
—¿Qué ha ocurrido?
—Tengo un vuelo a Cancún. Embarco a las nueve y me he dejado el pasaporte en casa —dijo. El rostro del policía permaneció impasible. Era como si esperara oír algo más, por eso Sara añadió todo lo que se le fue ocurriendo—: Por favor… Gracias… Lo siento…
—¿También ha olvidado su DNI?
—No, eso no.
—Entonces muéstremelo —dijo el agente de malos modos.
Sara buscó en su cartera y le entregó el DNI. El policía le puso delante un formulario y le indicó con una mueca que lo rellenara. Sara obedeció. Estaba tan alterada que le temblaba el pulso, algo que no le había ocurrido nunca, ni siquiera el día que abrió su primer cráneo en un quirófano.
—Listo —murmuró con timidez—. Ah, y aquí están las fotos. Me las he hecho mientras lo esperaba.
—No le harán falta —anunció el policía con rudeza—. Hace menos de un año que renovó su DNI, de modo que utilizaremos la foto que tenemos en nuestro archivo. Suerte para usted, está muy desmejorada.
Sara lo miró unos instantes sin saber cómo reaccionar a tan cruel observación.
—Tengo poco tiempo y duermo mal —dijo, desconcertada.
—¿Me enseña el billete, por favor?
Sara se lanzó a buscar en su bolso los papeles con todo lo relativo al viaje. Con el revoltijo de cosas que llevaba y la histeria con la que Juan había buscado su pasaporte, salieron húmedos y más arrugados que el codo de una momia. Le dio tanta vergüenza mostrárselos, que sintió la necesidad de explicarse:
—Lo siento, voy a Cancún con mi familia por un problema personal y solo he tenido unos días para prepararlo todo. Han sido tantas cosas que…
—¿No van de vacaciones? —la cortó el policía.
—No.
—¿Negocios?
—Tampoco.
—Entonces, ¿cuál es la urgencia?
—Mi cuñado ha muerto.
—Vaya, lo siento —lamentó el agente, cambiando de pronto su actitud.
—Gracias.
—Viajan para repatriar el cadáver, ¿verdad?
—No, no, él vive allí.
—Vivía —la corrigió el policía.
—Sí, bueno, él vivía allí. Trabajaba en Cancún para una cadena de hoteles americana.
—O sea, que van al entierro.
—No, ya lo incineraron —explicó Sara.
—Entonces, ¿para qué van?
—Mi hermana tiene que cumplir una promesa y nos ha pedido que la acompañemos. Al parecer, tiene que tirar la urna de mi cuñado en un cenote. Es una especie de lago subterráneo que… —Sara se detuvo sorprendida al darse cuenta de que el policía la miraba como si estuviera frente al último capítulo de Juego de Tronos.
—Continúe, por favor —dijo, con sumo interés.
—Es un lugar muy especial para la cultura maya y, al parecer, para mi hermana y su difunto esposo también, aunque no sé muy bien el motivo. El caso es que nosotros somos la única familia que tiene y debemos estar con ella por mucho que mi marido insista en lo contrario.
—¿No tienen más familia? —preguntó el agente, mirándola de soslayo, como si de pronto desconfiara.
—Bueno, ella tiene un hijo, pero nada más.
—¿No tienen más hermanos?
—No. Solo somos nosotras dos.
—¿Y sus padres?
—Murieron en un accidente de tráfico.
—Vaya, lo siento.
—Gracias.
—Eso debió unirlas mucho.
—En realidad terminó de separarnos. Hace trece años que no la veo y, francamente, por eso este viaje es todavía más difícil —reconoció Sara.
El policía la miró con lástima unos instantes. Después dio una palmada en la mesa que retumbó por todo el despacho y afirmó con rotundidad:
—Vamos, tiene que tomar ese vuelo y recuperar a su hermana. La familia provoca los peores quebraderos de cabeza, pero hay que apoyarla siempre.
Terminó de teclear en su ordenador, le pidió a Sara que pusiera sus dedos en un cristal del que salía una luz roja y, treinta euros más tarde, un flamante pasaporte salió de la impresora que tenía a su lado.
—Tenga. Es un pasaporte provisional que caduca en un año. Recuerde renovarlo cuando regrese —le advirtió a Sara.
—Gracias, de verdad.
—Buen viaje, y dígale a su hermana que la acompaño en el sentimiento.
—Sí, se lo diré.
Sara agarró su bolso y salió del despacho a toda prisa. Abi, Juan y las dos Loretos la esperaban impacientes a unos metros. En cuanto Sara alzó la mano para mostrarles su pasaporte, todos echaron a correr hacia el control de seguridad.