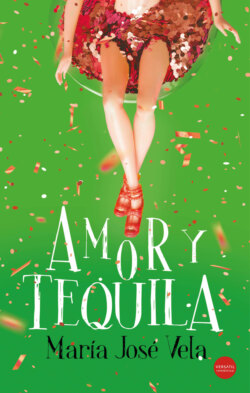Читать книгу Amor y tequila - María José Vela - Страница 7
CAPÍTULO CUATRO
ОглавлениеTodo comenzó con uno de tantos viajes exóticos que Cayetana hacía cuando era joven, vegetariana, activista de causas perdidas y todo aquello que pudiera molestar a su padre. Llevaba semanas recorriendo Centroamérica cuando llegó a Tulum, en plena Rivera Maya.
—Tulum es increíble, Sarita. Es un lugar mágico donde te puede pasar de todo —le explicó a su hermana en una de sus escasas llamadas de teléfono.
Sara sonrió al comprobar que la tendencia natural de su hermana a la exageración se mantenía intacta, aunque aquella vez, no exageraba. Tulum resultó ser un lugar mágico de verdad donde todo era posible, como que Cayetana encontrara a su alma gemela, un tal Álvaro, y que decidieran casare a los tres días de conocerse. Tenía apenas veinte años.
El padre de Sara montó en cólera cuando se enteró de la noticia. Estaba tan enfadado que fue hasta México con el firme propósito de anular la boda y traer a Cayetana de vuelta, pero ni él ni sus abogados ni su determinación pudieron hacer nada contra de la magia de Tulum.
No volvieron a tener noticias de Cayetana hasta un año más tarde, cuando llamó a casa para contarles que ahora vivía en Cancún y, así de pasada, algún detallito más sin importancia:
—Cancún es un elogio al capitalismo, pero el mar es increíble y aquí hay mucho trabajo para Álvaro. De algo tenemos que vivir, ¿no? Además, en quince días nacerá mi bebé.
La noticia cayó como una bomba, sobre todo porque pretendía dar a luz a su hijo en su propia casa; y Sara decidió ir a verla, aunque para ello tuviera que enfrentarse, por primera vez en su vida, a su padre:
—Papá, somos su familia y tenemos que apoyarla.
—Ese es el problema, Sara, que como siempre la hemos apoyado, nunca ha tenido que asumir las consecuencias de sus actos —protestó su padre—. ¿Tienes idea de lo que tu madre y yo hemos gastado en multas, fianzas y abogados cada vez que tu hermana se manifestaba desnuda en las plazas de toros, se encadenaba a los árboles o saboteaba el Congreso de los Diputados? Decenas de miles de euros, Sara. ¿Y cómo nos lo agradece? Largándose con el primer cantamañanas que encuentra dispuesto a seguirle la corriente.
—Pero dice que va a tener a su hijo en casa, papá. ¿Tienes idea del riesgo que corre?
—Es su decisión y, por tanto, su problema.
—Papá, entiéndelo. Yo soy médica y puedo ayudarla.
—Aún no, Sara, te quedan dos años de carrera y el MIR.
—Sí, pero puedo asistir un parto. Así, si no consigo convencerla de que vaya a un hospital, al menos podré ayudarla.
—Sara, te lo prohíbo.
—¿Por qué?
—Porque esto es precisamente lo que busca tu hermana, que vayamos a sacarla del apuro.
—Tener un hijo es más que un apuro, papá. Lo siento, pero voy a ir verla.
—¿Con qué dinero, Sara? —la retó su padre, harto de discutir.
—Con el que yo le voy a dar. —La voz de Sol, la madre de Sara, sonó contundente por todo el salón y colapsó el aire con su tristeza.
El padre de Sara se giró hacia ella sorprendido. Su rostro pasó de la sorpresa al enfado y, finalmente, a la derrota. Fue entonces cuando Sara se dio cuenta de cuánto había envejecido en tan poco tiempo.
—Está bien. Haced lo que queráis, pero una cosa os pido: No os llaméis a engaño. Cayetana solo piensa en sí misma, y nosotros, su familia, no le importamos nada —sentenció.
Tres días más tarde, Sara llegó al aeropuerto de Cancún, donde su cuñado Álvaro la esperaba con una enorme sonrisa y su nombre dibujado en un cartel. Era uno de esos chicos tan encantadores y amables que al final terminan provocando desconfianza. Guio a Sara por el aeropuerto hasta una furgoneta llena de turistas que tenía que repartir por varios hoteles de la cadena de resorts americana para la que trabajaba.
—Esto es algo provisional —le dijo a Sara—. Muy pronto conseguiré algo mejor. Así podré cuidar a Cayetana como se merece. Como a una reina.
—Álvaro, si hay alguien en este mundo que no quiere ser una reina, esa es mi hermana —le advirtió Sara.
—Sí, ¿verdad? Es tan auténtica… —suspiró Álvaro con una sonrisa que hubiera encogido el corazón de cualquiera, pero que a Sara le provocó un escalofrío.
Tras repartir a todos los turistas, Álvaro llevó a Sara a su casa. Como era de esperar, vivían en una casucha de mala muerte en Cancún pueblo, lejos del lujo y el glamur de los hoteles, pero contra todo pronóstico, estaba limpia y ordenada. Cayetana salió a recibirlos descalza, con los brazos abiertos y su larga melena rubia cayendo libre y salvaje hasta la cintura. Seguía como siempre, salvo por la inmensa barriga de embarazada y por el precioso vestido blanco bordado con flores de cien colores que llevaba puesto.
—Caye, esto es muy bonito —le dijo Sara después de abrazarla.
—¿Te gusta? Es el vestido típico de Yucatán. ¡Tengo millones! Los hago en casa y después los vendo en la playa. Al principio me los compraban en una tienda de un centro comercial muy pijo, pero cuando vi que cobraban a las clientas diez veces más de lo que me pagaban a mí, les insinué amablemente que fueran a burlarse de otra.
—¿Amablemente? ¿Eso significa que te esposaron? —dijo Sara, riéndose.
—Solo un poco, pero ¿qué más da? Mira, he hecho uno para ti y otro para mamá.
—Son muy bonitos —reconoció Sara, sorprendida de que su hermana tuviera algo parecido a un trabajo y de que se mostrara generosa con su madre.
Estuvieron hablando toda la noche. Cayetana le contó a Sara lo feliz que se sentía viviendo en Cancún, lo estupendo que era Álvaro y lo maravilloso que era estar embarazada:
—Las mujeres somos diosas, Sarita. Cuando estés embarazada lo entenderás.
Pero lo mejor del viaje de Sara llegó cuando, unos días más tarde, Álvaro la despertó en plena noche.
—¿Qué pasa?
—Ven, por favor, Cayetana se encuentra mal.
Sara se levantó corriendo y fue hasta la habitación de su hermana.
—Álvaro, ¿para qué la despiertas? Ya te dije que son gases. No tendría que haberme comido el quinto taco de carnitas[2] —dijo Cayetana.
Nada más tocar su barriga, Sara confirmó que no se trataba de gases, sino de contracciones.
—Las tienes cada diez minutos, Caye, tu bebé está en camino. Vamos a un hospital.
—Sarita, ya lo hemos hablado. No quiero ir a un hospital. No estoy enferma, solo voy a tener un bebé y no quiero que nazca en un quirófano frío y cargado de mal karma.
Sara miró a Álvaro con preocupación. Necesitaba ayuda para convencerla.
—Caye, mi reina, estoy preocupado por ti. No quiero que te duela —dijo él.
Cayetana tomó entonces la cara de su marido entre sus manos con suma ternura.
—Cariño, ¿cómo me va a doler traer al mundo a un hijo tuyo? ¡Es imposible! Además, estoy segura de que los dolores del parto no son más que un oscuro plan de la industria farmacéutica para vendernos anestesi… ¡Ahhh! —gritó de pronto, con el rostro crispado y las uñas clavadas en la cara de Álvaro.
Una contracción, una de las que duelen de verdad, tiró por los suelos cuantas teorías alternativas había urdido Cayetana sobre el hecho de alumbrar a un hijo.
—Álvaro, ¡tenemos que irnos ya! —gritó Sara, mientras lo ayudaba a liberar su cara de las manos de Cayetana, que se aferraban a ella con la fuerza de un jaguar enloquecido.
—Voy… Voy a por la camioneta —dijo Álvaro, con la cara llena de arañazos.
Cuatro horas más tarde, en el paritorio, Cayetana gritaba con todas sus fuerzas y un insólito acento mexicano:
—¡Mátenme, hijos de la chingada! ¡Mátenme de una vez!
Aunque nada más llegar al hospital suplicó que le pusieran anestesia parcial, general o incluso que le dieran un golpe en la cabeza para no sentir dolor, la torpeza del joven anestesista (o puede que algún oscuro plan de la industria farmacéutica en su contra) provocó que no le hiciera efecto a tiempo.
—Ayúdenla a empujar, ¡ahora! —ordenó el médico.
—Vamos, Caye. Una, dos y tres —dijo Sara, apretándole la mano.
Cayetana infló los carrillos, apretó los ojos muy fuerte y se concentró en realizar un abdominal que le hizo ver las estrellas.
—¡Esto duele mucho! —gritó.
—Doña Cayetana, otro poquito y ya, de veras. ¡Empújele! —insistió el doctor.
—¡Que me duele! ¡Chingao!
—Caye, mi reina, no grites así, ¿qué va a pensar el doctor? —suplicó Álvaro, cada vez más avergonzado.
Cayetana se dejó caer sobre la cama, miró a su marido y gritó llena de ira:
—Que piense lo que le dé la gana, Álvaro, ¡pero que saque a este niño de mi cuerpo ya!
—Ándele, doña Cayetana, aproveche que está enojada y empuje —propuso el doctor, con fingido entusiasmo.
Cayetana se incorporó ligeramente sobre los codos para así establecer, por encima de su barriga y entre sus piernas, contacto visual con el doctor.
—¡Empujaré cuando me dé la rechingada ganaaa! —vociferó, con tal fuerza, que de pronto todo cambió.
Un chasquido acuoso dio paso a un silencio inquietante que rompió el llanto de un niño de más de cuatro kilos tras inspirar su primera bocanada de aire caribeño.
—Enhorabuena, es un varón —anunció el doctor.
—¡Sí! —gritó Álvaro con los puños en alto y un evidente subidón de testosterona.
—Caye, ya está —anunció Sara.
—¿El qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me duele?
—Nuestro hijo, ya está aquí, mi reina —dijo Álvaro, y antes de que Cayetana pudiera reaccionar, la matrona dejó un bulto nervioso sobre su pecho.
—¡Álvaro! ¡Es igual que tú! —exclamó Cayetana.
—Sí, se parece a mí, ¿verdad?
—Es precioso, Caye. ¿Cómo lo vais a llamar? —preguntó Sara.
—Kin —dijo Cayetana, y al ver que la cara de su hermana se convertía en un signo de interrogación, le explicó—: Significa sol en maya.
—¿Sol? ¿Como mamá?
—Sí, como mamá. Después de todo lo que le he hecho sufrir… Iremos a verla en cuanto podamos. ¿Verdad, Álvaro?
—Claro que sí, mi reina —contestó él, y selló su promesa con un beso en los labios.
Sara regresó a España orgullosa de poder demostrar a sus padres que su hermana había sentado cabeza. Tenía un trabajo, era feliz y, a su manera, los quería.
—Ojalá tengas razón —dijo su padre.
Pero no la tenía. Cayetana lo demostró seis meses más tarde, cuando sus padres murieron y no hizo el menor esfuerzo por viajar a España para acompañar a Sara. Una faena que, sin embargo, trece años más tarde no le impidió tener la desfachatez de llamarla para comunicarle que su marido había muerto y pedirle que viajara a Cancún para acompañarla en tan duro momento.
—¿Auriculares? —preguntó la azafata en el avión.
Sara los aceptó sonriendo. Juan seguía dormido y Loreto necesitaba algo nuevo para entretenerse.
—¿Eto? —dijo la pequeña, señalando el paquetito que tenía su madre en la mano.
—Son para ti —le susurró Sara al oído.
La pequeña agarró los auriculares, miró a su madre y sonrió. Era su forma de dar las gracias. Sara le devolvió la sonrisa y pensó que, tal vez, la gratitud fuera un sentimiento natural para todo ser humano que algunas personas, como Cayetana, decidían ignorar. ¿Y cuál era entonces el sentido de ese viaje que, además de complicado, con toda probabilidad resultaría inútil? La respuesta brotó de lo más profundo de su corazón cuando miró por la ventanilla y observó el cielo:
«Puede que Cayetana solo piense en sí misma, papá, pero es lo único que me queda de vosotros. Por eso la necesito».
[2]. Carnitas: carne de cerdo cocida a fuego lento en cazuela de cobre. Existen muchas formas de prepararlas y las más famosas son las de Quiroga o Santa Clara de Cobre, en Michoacán, pero también las de cualquier puesto callejero de Xochimilco, en Ciudad de México, te llevarán al cielo. (N. de la A.)